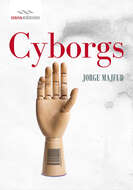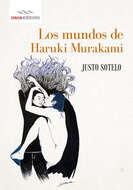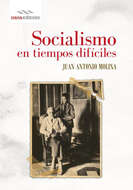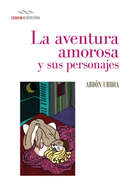Kitabı oku: «Petróleo de sangre», sayfa 7
Los beneficios de los recursos naturales son una asequible fuente de poder para los autócratas. A menudo, para obtener dinero no hay más que firmar un contrato con una empresa extranjera y luego enviar algunos soldados para proteger los yacimientos. El desarrollo económico general es una fuente de poder de difícil acceso: requiere transformaciones sociales potencialmente desestabilizadoras y además se necesita una paciencia de la que muchos autócratas carecen. Aparte de estas difíciles opciones, hay una tercera fuente de poder para los dictadores: los préstamos de los bancos extranjeros. Los préstamos bancarios proporcionan dinero incluso con más rapidez que los recursos naturales, pero tienen la desventaja de que los bancos exigen la devolución del dinero, con intereses. En el caso de las rentas procedentes de los recursos naturales, los dictadores no tienen que devolver nada.
Hobbes dijo que «la riqueza, el poder y el honor de un monarca descansan solamente sobre la riqueza, el poder y la reputación de sus súbditos». Hobbes se equivocaba: un monarca puede obtener riquezas —y, por ende, poder— de fuentes ajenas a sus súbditos, como los recursos naturales y los préstamos extranjeros. Y además hay una cuarta fuente de poder: la «ayuda» de potencias extranjeras, en forma de protección militar, apoyo diplomático o transferencias de dinero.
Durante la Guerra Fría, muchos autócratas dependían de esa ayuda (o «rentas estratégicas») para protegerse de ataques exteriores y reforzar la autoridad interior. Desde el fin de la Guerra Fría, las rentas estratégicas han disminuido, pero en modo alguno han desaparecido. El rey de Baréin, por ejemplo, pertenece a una minoría suní que es superada ampliamente en número por los chiíes. Pero con Arabia Saudí como vecino y como centro de operaciones de la armada estadounidense en el Golfo Pérsico, el rey de Baréin ha tenido toda la ayuda exterior que necesitaba para aumentar sus ingresos y sofocar cualquier sublevación chií.
Las rentas estratégicas pueden resultar vitales para un rey que quiera permanecer en el trono. Pero, al igual que los reyes ingleses que recibieron rentas estratégicas de Luis xiv, la ayuda de los aliados tiene un precio. La potencia extranjera quiere que pongas tus tropas a su disposición o que modifiques tus leyes, o que abras tu economía a las empresas estadounidenses o tus puertos a la Quinta Flota. Además, el apoyo extranjero puede acabarse enseguida, literalmente de la noche a la mañana. Sadam Husein recibió de Estados Unidos considerables rentas estratégicas hasta 1990, pero a partir de entonces lo único que siguió recibiendo fueron invasiones militares y sanciones económicas.
Los recursos naturales son la fuente de poder favorita de los autócratas. De la explotación de los recursos de su país, los dictadores obtienen grandes cantidades de dinero, en secreto y a largo plazo, sin condiciones impuestas. Y nunca tienen que devolver el dinero. Es cierto que las rentas de la extracción son volátiles, pero la inflación del tipo de cambio (la «enfermedad holandesa») hace que los lujos extranjeros les salgan más baratos a esos tiranos. Además, los recursos naturales no tienen tendencias democráticas a largo plazo. Un estudio refleja que un incremento de un 1% en la dependencia de los recursos naturales equivale casi a un 8% más de probabilidades de la existencia de un Gobierno autoritario. De los gobiernos que obtienen de los recursos naturales la mayor parte de sus ingresos, casi ninguno puede considerarse democrático.
Las fuentes tradicionales de poder
Hagamos el recuento del poder autoritario, y hagámoslo de manera sutil para que case mejor con el mundo multicolor que nos rodea. El recuento dice que hay cuatro grandes fuentes de poder a disposición de los regímenes autoritarios:
1 Los impuestos de un pueblo fortalecido.
2 Las rentas de los recursos naturales.
3 La ayuda de los aliados (rentas estratégicas).
4 La deuda de préstamos extranjeros.
Y la mejor de todas, desde el punto de vista de los dictadores que quieren conservar el poder, la constituyen los recursos naturales.
Hay otras formas de poder para los regímenes autoritarios: unas ya están anticuadas, como vender banderas de conveniencia, y otras están de moda, como vender nombres de dominio en Internet. Pero las cuatro primeras son las más importantes. Naturalmente, un país podría haber tenido tendencias autoritarias antes de que ninguno de esos factores hubiera hecho su aparición, de igual modo que un paciente habría podido tener asma antes de haber empezado a fumar, pero el tabaco agudiza y complica la enfermedad. Y esas fuentes de poder son simples determinantes; no son el destino. En ocasiones, un país con un régimen autoritario muy arraigado, como Birmania, se abre con admirable rapidez sin que se hayan producido cambios evidentes en lo relativo a las fuentes de poder. Pero esos casos son muy raros.
Algunos dictadores dependen casi por completo de una sola fuente de poder, de la misma manera que el régimen norcoreano depende casi exclusivamente de la ayuda china. Muchos regímenes confían en una combinación de las cuatro fuentes de poder, y la mayoría de ellos modifica su mezcla a lo largo del tiempo, gradual o incluso drásticamente, en función de las circunstancias (como sucedió después de la Guerra Fría, cuando muchas rentas estratégicas desaparecieron de repente). Y una sola fuente de poder puede cambiar sus puntos de origen: en el Egipto anterior a Morsi, los autoritaristas dependieron durante décadas de la ayuda procedente de Estados Unidos; los autoritaristas posteriores a Morsi dependen en cambio de las generosas transferencias saudíes.
Desde una perspectiva más amplia, para la economía de un país la primera fuente de poder es «interna» y las demás son «externas». La tributación depende del empoderamiento del pueblo. En el caso de las otras tres fuentes, el poder viene de fuera y, como hemos visto, ese hecho suele debilitar al pueblo. Esta distinción resulta fundamental a la hora de decidir qué actitud adoptar respecto a los regímenes autoritarios actuales. Los autoritaristas chinos, por ejemplo, han permitido durante décadas el fortalecimiento económico del pueblo al mismo tiempo que renunciaban a las fuentes de poder externas, y quizá tengan razón en que el autoritarismo fue necesario para alcanzar sus objetivos, al menos durante las primeras fases. Ello no sirve de excusa para los abusos y la corrupción en China, pero debería hacernos confiar en que la política del gigante asiático tomará un rumbo distinto a medida que el pueblo, cada vez más seguro de sí mismo, vaya exigiendo más derechos. Como veremos en la parte IV, el hecho de que los autoritaristas chinos sigan el camino marcado por Hobbes y por los «tigres» asiáticos, haciendo más fuerte al pueblo, tendrá significativas consecuencias políticas.
El hecho de que haya tres tipos de fuentes de poder externas explica por qué los países ricos en recursos y los países pobres en recursos a veces se parecen mucho. Los dictadores guineanos, por ejemplo, recurrieron históricamente a los cuantiosos ingresos que les proporcionaba la exportación de ciertos minerales como la bauxita; en la vecina Mali, la ayuda francesa fue más decisiva para mantener a los autócratas en el poder. Para el pueblo, las consecuencias eran similares: el poder externo recaía en sus autócratas, confiriéndoles la capacidad de dividir y gobernar.
La historia será importante para explicar hasta qué punto esas fuentes externas de poder permitirán a los tiranos dividir y gobernar al pueblo, porque la historia aclarará cuán fuerte (o débil) es el pueblo. Incluso el hecho de haber tenido cierta experiencia democrática antes de que comenzasen las extracciones masivas parece reducir el riesgo de autocracia, como en el caso de los productores iberoamericanos. Los pueblos iberoamericanos no eran tan fuertes como Noruega cuando empezaron a enriquecerse con los recursos naturales, pero casi todos ellos tenían algunas instituciones democráticas enraizadas en la memoria colectiva. Los ingresos por recursos per cápita también eran generalmente más bajos en Iberoamérica, lo que daba menos combustible al autoritarismo. Así pues, los productores iberoamericanos lucharon contra regímenes autoritarios y contra partidos únicos durante varias décadas antes de iniciar la transición definitiva a la democracia constitucional. (Venezuela, el mayor productor de petróleo, es el país que menos ha avanzado en este proceso, pero, incluso aquí, el tipo de autoritarismo ha sido populista). Podemos ver los efectos de la memoria colectiva de la democracia incluso en los Estados del Golfo; Kuwait, el Estado árabe con más experiencia parlamentaria antes de la lucrativa aparición de los recursos naturales, es ahora el Estado árabe donde el Parlamento electo tiene más poder.
Añadiendo estas sutilezas a la relación de las fuentes de poder autoritarias, podemos remontarnos en el tiempo y hacer hincapié en lo importantes que son las fuentes de poder externas a la hora de explicar la persistencia de los regímenes coercitivos en la actualidad, sobre todo en lo que se refiere a las rentas procedentes de los recursos naturales. Recordemos los datos más llamativos: los Estados petroleros tienen un 50% más de probabilidades de caer en el autoritarismo. Los recursos naturales sobrealimentan a los autócratas.
Los Estados petroleros autoritarios han sido mucho menos propensos a la transición democrática durante las tres últimas décadas, lo que significa que la mayoría de los dictadores son «petrócratas». Las rentas procedentes de los recursos avivan las tendencias dictatoriales incluso entre los líderes con más credibilidad democrática. Las rentas procedentes de los recursos naturales fomentan la autocracia: cuanto más dinero del petróleo obtenían un Chávez o un Putin, tanta menos necesidad tenían de preocuparse de la economía, de las libertades cívicas o de la presión internacional. Tal como lo expresó Thomas Friedman en su «primera ley de la petropolítica», a medida que sube el precio del petróleo, bajan las expectativas de libertad. Echando un vistazo a la historia reciente, comprobamos que las rentas de los recursos promueven el autoritarismo en todo el planeta.
Podríamos dedicar un momento a reflexionar sobre cómo funciona el poder en el mundo basándonos en una lista de los regímenes autoritarios actuales, publicada, entre otros, por The Economist Democracy Index o Polity. The Economist, por ejemplo, enumera cincuenta y dos países autoritarios, que suponen el 31% de todos los países del mundo. De los que figuran en esa lista, ¿cuántos sobrevivirían sin rentas minerales o rentas estratégicas? Pocos, sin duda, y especialmente China. Pero podríamos aprovechar la ocasión para calcular hasta qué punto la modernidad habría impulsado la autocracia entre bastidores, de no ser por el petróleo y la contribución exterior. ¿Cuántos autócratas habría hoy, sin petróleo ni ayuda extranjera?
Cuanto más tiempo dependa de los recursos un régimen dictatorial, tanto más fácil le resultará permanecer en el poder sin la amenaza de un pueblo fuerte y unido. En realidad, como veremos en el capítulo siguiente, en lo que respecta a los autócratas rentadictos, Rousseau estaba en lo cierto: «Su interés personal consiste ante todo en que el pueblo sea débil y miserable, y en que nunca les pueda hacer resistencia».
3
Coerción, corrupción…
La riqueza llega a los gobernantes, quienes disponen de ella, la distribuyen entre sus amigotes, castigan y abruman a sus posibles competidores nacionales, y la utilizan para emprender irrealizables proyectos en el extranjero más allá de los límites de su sociedad.
—Fouad Ajami, The Powers of Petrocracy
Cómo gastarlo
El autoritarista rico en recursos naturales es el pez grande. Aunque anhele un estanque más espacioso, su objetivo diario más urgente es seguir siendo el pez más grande del estanque en el que nada. Tiene mucho dinero a su disposición; la madre Naturaleza ha sido generosa, por lo que puede permitirse bastantes derroches. Pero su entorno es sombrío y los peligros acechan.
Hojeemos el manual para la dominación de los recursos naturales: ¿cuánto tiempo gobernará el cacique si controla unos recursos por los que los extranjeros pagarán muchísimo dinero? Cuando el autócrata rentadicto mira por la ventana de su palacio no ve Escandinavia. Casi todos los países inestables por los recursos son testimonios de la capacidad humana para la divisibilidad y el desdoblamiento dimensional. La imagen global muestra peligrosas divisiones raciales, étnicas y religiosas en los exportadores asiáticos y africanos a lo largo del paralelo diez, así como en algunos híbridos coloniales como Irak y las antiguas repúblicas soviéticas. También hay grandes divisiones raciales y sociales en Iberoamérica.
Lo que primero llama la atención de muchos analistas al examinar la política de los exportadores árabes y africanos son las divisiones tribales. Los occidentales más ingenuos quizá se muestren vacilantes al hablar de personas modernas en función de sus tribus por temor a un primitivismo que podría parecer políticamente incorrecto. Los árabes y los africanos se reirán entre dientes. Para la mayor parte del mundo árabe y de África, la pertenencia a una tribu es la principal fuente de identificación personal. En esos países la tribu importa: a menudo mucho más que la nación.
En Arabia Saudí hay ocho grandes tribus y unas quince tribus menores; cuando el rey Abdalá organizó la Guardia Nacional, la estructuró siguiendo las tradiciones tribales. En Libia hay treinta tribus muy influyentes; el coronel Gadafi era un especialista en sembrar la discordia entre ellas. En Guinea Ecuatorial, te irá bastante mejor si eres un fang (la tribu del presidente) que si eres un bubi, y, de hecho, los fang tienen tanta influencia que conviene ser consciente de a cuál de sus sesenta y siete clanes perteneces (el presidente es un esangui de Mongomo).
Los países caracterizados por esas profundas diferencias raciales, étnicas, religiosas y tribales han sido siempre propensos a la violencia entre comunidades, por lo que, de nuevo, la identificación con un bien nacional común suele ser bastante frágil. Por tanto, el tirano sabe que los enemigos rodean su palacio y que esos enemigos intentarán colocar a su propio jefe en el poder valiéndose de cualquier medio disponible. Además, como nos enseña la sanguinaria historia de la monarquía, el rey también tiene rivales dentro de su palacio; como dijo Jenofonte, «las intrigas y conspiraciones contra los déspotas suelen gestarlas aquellos que dicen admirarlos». Inquieta, sin duda, vive la cabeza que lleva una corona.
El dramaturgo Racine, quien, como biógrafo de Luis xiv, observó a un absolutista bien de cerca, pone estas palabras en boca de uno de sus reyes ficticios: «Una vez en el trono, nuestras inquietudes son tan grandes que de esas inquietudes el remordimiento es la que menos nos preocupa… el vano remordimiento no me hace desfallecer; mi corazón ya no teme a ningún delito. Nuestras primeras iniquidades nos salen caras, pero las siguientes las cometemos con desenvoltura».
La primera preocupación del autócrata que quiera seguir en el poder será que las amenazas potenciales le tengan miedo; la segunda será que las amenazas potenciales dependan de él. Intimidación y luego subordinación. Además, el rey —esto es imprescindible— debe impedir en todo momento que las amenazas se unan contra él. El palo primero, las zanahorias después y, siempre, divide y gobierna. Aunque esto parezca maquiavélico, no deberíamos culpar al mensajero; seguimos leyendo a Maquiavelo porque este comprendió a la perfección la verità effettuale delle cose: la verdad efectiva de las cosas, y en especial el arte del gobierno autoritario.
Luis xiv era por supuesto bastante maquiavélico, y no había nada nuevo bajo el rey Sol. Palos, luego zanahorias y, siempre, divide y gobierna. Vemos igual de bien estas eternas prioridades maquiavélicas en Carlos ii y en su forma de gastar los fondos secretos que le enviaba Luis xiv. En el presupuesto de Carlos ii, las dos categorías principales de gasto eran violencia y clientelismo. Carlos invertía casi todo en violencia, esto es, en su ejército. También gastaba bastante en pagar a sus «clientes»: daba anticipos a sus principales partidarios y sobornaba a los miembros del Parlamento. Tras haber satisfecho estas dos necesidades, a Carlos ii le quedaba dinero aún para más cosas:
Lujos personales: las residencias reales, «heno para los ciervos del bosque de Windsor», las cuatro amantes.
Bienes públicos: obras públicas, ayudas para los indigentes de Southwark (el barrio marginal al otro lado del puente de Londres).
Aventuras expedicionarias: las expediciones a Virginia y el Caribe.
Aprovecharemos las prioridades de Carlos ii para analizar cómo sacan dinero los actuales autócratas rentadictos malvendiendo los bienes naturales de sus países. Descubriremos por qué las rentas procedentes de los recursos naturales son causa de graves patologías políticas cuando están en manos de dictadores adictos a ellas. Aunque esos recursos no sean una maldición, veremos por qué se habla de países enfermos, como si estuvieran bajo el influjo de un conjuro maligno.
«Dispararon.a.la.gente»
Lo que más interesa a un rey, dijo Rousseau, es que el pueblo sea débil e incapaz de oponerle resistencia. Y la fuente de poder que prefiere el rey para que el pueblo siga siendo débil es el dinero procedente de los recursos naturales. Como hemos visto ya, los autócratas que controlan grandes rentas naturales tienen una fuente de financiación que no depende del pueblo. En vez de arriesgarse a educar al pueblo para que sea más productivo y luego exigirle impuestos, el dictador se limita a firmar un contrato con una empresa extranjera y enviar soldados para proteger los yacimientos. Los extranjeros se llevan los recursos naturales, a cambio de los cuales el régimen autoritario recibe pagos secretos. Los ciudadanos pasan a ser meros observadores de la economía que sustenta a sus gobernantes, viendo, detrás de una valla, cómo desaparece la riqueza nacional.
Los recursos naturales son utilísimos para dividir y gobernar autoritariamente. Un dictador con suficientes recursos puede coartar al pueblo cuanto quiera —encadenando a todos los ciudadanos, si fuere necesario— sin que se bloqueen sus principales fuentes de ingresos, que son, literalmente, agujeros en el suelo. El tirano no necesita fiscalizar los ingresos de los ciudadanos, y, de hecho, muchos regímenes prescinden por completo de los impuestos sobre la renta. El autócrata lo único que quiere de sus ciudadanos es que se quiten de en medio. Niega a sus súbditos los derechos políticos y civiles que los ayudarían a unirse contra él, y tiene mano dura con los alborotadores. La violencia contra los ciudadanos es una técnica básica de gobierno para los tiranos acaudalados. A veces se levanta el telón y podemos ver cuán despiadada y cruel llega a ser esa manera de gobernar. Durante la insurgencia que derrocó a Gadafi, los periodistas que cubrían el avance de las fuerzas rebeldes enviaron este informe:
ZAWIYAH, Libia – En el segundo piso de una comisaría incendiada, las fotografías esparcidas por el suelo describían la historia de los desgraciados prisioneros que habían caído en manos del coronel Muamar el Gadafi.
Algunas mostraban cadáveres con señales de tortura. En una se veían las cicatrices en la espalda de un hombre que sólo llevaba calzoncillos, en otra a un hombre desnudo, boca abajo, cubierto con una manta y con las manos atadas. Se percibía la expresión de terror en la cara de los muertos. Otras fotos mostraban charcos de sangre, una mesa con jarras, botellas y polvos, y una sierra larga.
En un sótano laberíntico, unos obreros barrían los restos de libros y documentos quemados. En una habitación había una botella grande de ginebra. Haciendo gestos en otra habitación oscura, un trabajador imitaba una pistola con las manos mientras murmuraba «Gadafi», dando a entender que aquello era una cámara de ejecuciones.
En 2011, Oriente Próximo y el norte de África experimentaron una oleada de movimientos revolucionarios populares, impulsados por jóvenes en busca de libertad y oportunidades. Cada uno puede trazar su propio mapa de la Primavera Árabe, señalando dónde triunfaron y dónde fracasaron las protestas populares.
Perpetuación del dictador: Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Omán, Arabia Saudí, Baréin, Argelia.
Derrocamiento del dictador: Yemen, Egipto, Túnez, Libia.
Añadamos ahora al mapa un número para cada país, indicando cuál era la renta petrolera per cápita antes de la Primavera Árabe.
Perpetuación del dictador:
Qatar 38 160 $
Kuwait 29 840 $
EAU 21 570 $
Omán 12 160 $
Arabia Saudí 11 930 $
Baréin 5 690 $
Argelia 2 950 $
Derrocamiento del dictador:
Libia 9 820 $
Yemen 410 $
Egipto 400 $
Túnez 380 $
El patrón que observas indica que (salvo una excepción) las protestas populares fracasaron en los países donde el autócrata tenía más dinero del petróleo y triunfaron donde tenía menos. La excepción es Libia, precisamente porque la revolución de ese país fue excepcional: Gadafi había acumulado mucho dinero del petróleo, pero los rebeldes tenían a la OTAN como fuerza aérea. En los países con una renta petrolera superior a 2 950 $ por persona, el autócrata sobrevivió a las protestas; en aquellos con una renta inferior a 410 $ por persona, el autócrata fue derrocado. La conclusión general es que en los países de renta per cápita alta ganó el dictador y en los países de renta per cápita baja ganaron los manifestantes. (Siria constituye un curioso caso intermedio).
Podemos ampliar el modelo para que abarque también un levantamiento anterior en Oriente Medio: la fallida Revolución Verde iraní, en 2009. Cuando comenzó la Revolución Verde, parecía que las marchas populares por las calles de Teherán podían amenazar al Estado. Pero la mano dura del Régimen, sirviéndose de las milicias paramilitares Basij, despejó las calles, matando o encarcelando a muchos líderes revolucionarios. Irán tenía una renta per cápita de 2 448 dólares petroleros cuando comenzó la Revolución Verde.
La política, sin embargo, es bastante más compleja que lo que reflejan los números; como hemos visto, por ejemplo, el rey de Baréin depende tanto de los aliados extranjeros como de las rentas del petróleo cuando tiene que acallar las protestas de la mayoría chií (como hizo durante la Primavera Árabe). Sin embargo, los recursos naturales van de la mano de la opresión en los Estados de inicios titubeantes. Y eso vale tanto para los países de rentas altas como para los de rentas bajas.
No se trata sólo de que los regímenes rentadictos sean especialmente sádicos con sus súbditos. (En 2014, Arabia Saudí decapitó al menos a diecinueve personas en menos de tres semanas: casi a la mitad de ellas por delitos no violentos. Amnistía Internacional sospecha que las confesiones de cuatro ejecutados se obtuvieron recurriendo a la tortura). Esos regímenes tienden a prohibir de manera sistemática la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de reunión, así como el derecho a votar libremente en unas elecciones justas. La ONG Freedom House clasifica los países en función de las libertades civiles y los derechos políticos; echando cuentas descubrimos que sólo el 16% de las reservas de petróleo se encuentran en países «libres».
Los dictadores rentadictos también suprimen la sociedad civil: las organizaciones cívicas en las que se reúne la gente para compartir información y para expresar sus intereses comunes. En los EAU nadie puede afiliarse a un sindicato: los sindicatos están prohibidos. El Gobierno uzbeko ha establecido que la afiliación a la asociación nacional para las ONG, controlada gubernamentalmente, sea «voluntaria pero obligatoria». Los saudíes no pueden fundar un club de coleccionistas de mariposas, un club ciclista o, mucho menos, un partido político. Esos gobiernos intentan encerrar a los ciudadanos dentro de unas estructuras controladas por el propio Régimen —el ejército, la burocracia—, en vez de permitir la creación de asociaciones cívicas. Desbaratando la sociedad civil, lo que pretenden esos regímenes es aplicar la estrategia de dividir al pueblo para conservar el poder.
Rentas y clientes
Los regímenes rentadictos tienden a destinar mucho dinero al ejército; los países exportadores de petróleo gastan en las fuerzas armadas entre dos y diez veces más que otros países. Los gastos militares tienen mucha lógica para el autócrata enriquecido. El ejército resulta muy útil para reprimir la disidencia interna, que tiene, como ya hemos visto, un nivel de prioridad máximo para el autócrata que quiere seguir en el poder. El autócrata a veces recela también de los países vecinos, que miran con ambición su riqueza mineral. Además, las grandes potencias en ocasiones exigen al dictador que les compre armamento. En 2011, por ejemplo, Arabia Saudí invirtió más del 15% de su presupuesto oficial en la compra de armas a Estados Unidos: un porcentaje mayor que el que invierten los propios Estados Unidos en su Departamento de Defensa.
Reforzar el ejército también tiene sentido para el autócrata debido a la economía de la industria extractora. Como hemos visto, el sector de la extracción no suele utilizar mano de obra local, debilitando el empleo en las fábricas y en el campo. Eso le resulta útil al dictador para impedir que el pueblo tenga una independencia económica en la que apoyarse para hacerle frente. Pero ello también implica que la economía ofrece cada vez menos puestos de trabajo, y los desempleados —sobre todo los jóvenes— son propensos a sublevarse. ¿Qué mejor solución, entonces, que usar parte de las rentas petroleras para dar empleo a esas personas en el propio ejército? En vez de sublevarse, el Régimen les paga para que repriman las sublevaciones. Además, el ejército es una estructura rígida y jerárquica, presidida, para mayor escarnio, por el dictador. Convertidos en soldados, esos hombres pasan a depender del autócrata en todos los aspectos de la vida.
El ejército no es la única institución con la que cuenta el dictador para establecer relaciones jerárquicas de dependencia personal; de hecho, el ejército no es siquiera la más importante. El Gobierno de los Estados petroleros tiene muchos más funcionarios que los gobiernos de otros Estados. El aparato entero del Estado se convierte en una pirámide de relaciones de subordinación, donde el favoritismo fluye de arriba abajo y la lealtad política de abajo arriba. Nicholas Shaxson describe así el Estado angoleño:
Imaginemos una gigantesca red de tuberías en forma de árbol de Navidad por la que fluye un líquido vital a lo largo de un tubo principal, situado en la parte superior, que se va ramificando al llegar a diferentes nodos. Las tuberías se van haciendo más pequeñas y numerosas a medida que descienden, y las personas chupan de los orificios de salida abiertos. Los peces gordos, situados en la cima, chupan de los tubos más gruesos; en la parte inferior, miles de personas se agolpan para acceder a las tuberías más pequeñitas mientras millones de desamparados se aglomeran con la esperanza de aprovechar las sobras. Cada nodo tiene una espita, controlada por un guardián, el cual suele ser un funcionario que deja llegar el líquido hasta los subordinados a cambio de su lealtad. Se trata de una estructura política: las relaciones se establecen entre gobernantes y súbditos; la riqueza se obtiene del poder político (la posición de cada uno en el árbol) y viceversa. El árbol angoleño tiene muchas conexiones verticales pero pocas horizontales; si rompemos un eslabón (despidiendo a un ministro, por ejemplo), todas las personas que dependen de él se despeñan.
El Gobierno del autócrata se extiende hasta absorber a los ciudadanos desempleados, los cuales, de otro modo, no tendrían trabajo. Y, de nuevo, esos ciudadanos se hacen dependientes del Estado para poder vivir con dignidad. El dictador divide y gobierna a la población utilizando el dinero procedente de los recursos naturales para crear una pirámide de tuberías verticales en cuyo vértice se encuentra el propio dictador. Puesto que las relaciones de poder político son relaciones patrón-cliente, los politólogos hablan de sistemas «clientelistas».
En el capítulo primero señalamos que la vida cotidiana en los países dependientes de los recursos naturales suele ser bastante extraña. Los extranjeros llegan a constituir el 86% de la población, y los paramilitares hacen la ronda en moto, arrestando a las mujeres que intimen con hombres. Ahora añadiremos que incluso cuando las instituciones de un país dependiente parecen normales —oímos hablar de un Ministerio de Educación o de un Ministerio de Agricultura— la realidad que se oculta tras esas instituciones suele ser muy diferente. Los Estados clientelistas acostumbran tener ministerios tipo Potemkin: las personas que están detrás del mostrador en la oficina de turismo se asombran cuando ven llegar a un turista. La finalidad de las instituciones estatales no es recaudar dinero para proporcionar bienes públicos. Su objetivo consiste en dar empleo a los ciudadanos para someterlos al Estado y, en última instancia, al propio dictador. El que esos clientes contribuyan a optimizar la efectividad del Estado —aunque no se presenten siquiera en el puesto de trabajo— es menos importante que la relación de dependencia personal que se crea entre ellos y los funcionarios de categoría superior.
Cuando se descubrió petróleo en Arabia Saudí, en 1938, el país carecía de instituciones modernas. El primer rey de Arabia Saudí, Abdelaziz bin Saúd, adjudicó un ministerio (defensa, interior, seguridad nacional, etcétera) a cada uno de los príncipes más importantes, como si se tratara de un feudo personal. A medida que el dinero del petróleo empezó a fluir en cantidades inauditas, los príncipes ampliaron su poder añadiendo ramificaciones y niveles a las pirámides burocráticas desde las que dominaban el territorio. De hecho, gracias a los crecientes beneficios del petróleo, para el rey la manera más fácil de zanjar una disputa entre dos príncipes feudales consistía en dar a ambos más dinero para que ampliasen sus ministerios, y esas ampliaciones favorecían también a una población en expansión. Los ministerios eran así previsiblemente ineficaces, pero su eficacia en cuanto ministerios era menos importante que la lealtad del príncipe y la vinculación de los ciudadanos a las jerarquías personalistas de los miembros del Régimen. La coordinación entre esas crecientes burocracias era pésima: se crearon consejerías con atribuciones solapadas en el interior de pirámides diferentes, y los saudíes veían alguna que otra «batalla de bulldozers» cuando dos ministerios enviaban material de construcción al mismo emplazamiento para iniciar proyectos diferentes.