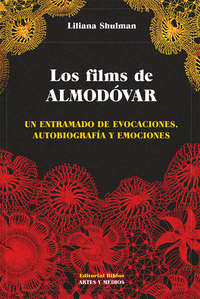Kitabı oku: «Los films de Almodóvar», sayfa 4
5. La presencia de España en la posture autobiográfica de Almodóvar
El período franquista marcó decididamente a Almodóvar, pese al intento de obviarlo en sus films. “No quiero ni siquiera permitir al recuerdo de Franco el existir a través de mis películas”, declaró en un reportaje otorgado a Paris Match en julio de 1988, “[p]ero llega un momento en el que es imposible renunciar a la memoria”, agregó en una conferencia de prensa durante el Festival de Cannes de 2009 (Pérez Melgosa, 2013: 176).30
Almodóvar vivió el período dictatorial en carne propia. Sus películas, frecuentemente de corte autoetnográfico, cuestionan aquellas prácticas culturales que, formándolo a él, pasaron a ser parte de su posture. Como la mayoría del pueblo español, el director nació y creció en la estrechez, paliada en su caso por la fascinación por el cine y las estrellas cinematográficas que veía cada tanto en la pantalla del pueblo. Almodóvar reproduce en La mala educación aquellos años en los que se educó en un colegio de curas jesuitas. El film, que alineamos con el género del Bildungsroman31 –o, más puntualmente, con el Bildungsfilm, de acuerdo con la terminología de Régine-Mihal Friedman (1989)– gira alrededor del director de cine homosexual Enrique Goded quien, como Almodóvar, es producto de la educación franquista en un internado religioso. De acuerdo con los criterios del Bildungsfilm, La mala educación reproduce la vida de Enrique/Pedro niño, en aquel crucial seminario de curas –“una escuela, un ambiente [de esos] que, por primera vez, modelan y forman tanto el carácter del personaje como su visión del mundo” (Bajtín, citado en Friedman, 1989: 87). Allí conoció el protagonista el acoso de un cura “enamorado” y el verdadero (e inolvidable) amor, en la persona de un compañero posteriormente expulsado de la institución muy probablemente a instancias del mencionado cura, consciente de la competencia que representaba el niño para él.
La mala educación relata retrospectivamente y en diferentes niveles narrativos el proceso que atravesó el director Enrique Goded hasta llegar a la fama. Como señalamos, Alberto Mira (2013: 90) sostiene que el tiempo gramatical en el que un sujeto recrea su historia personal es el futuro perfecto –su mencionado “habré sido [en vez de los categóricos] yo era o yo fui”–. Mira asevera que el nudo narrativo del film no es el problema de la pedofilia clerical, como generalmente se estima, sino la historia de un director “que [como Almodóvar,] encuentra inspiración a través de la pasión” (90), un hombre realizado en lo profesional, que continúa buscando en sus amantes al primer amor de la adolescencia. Como vemos, por más impactante que fuera el período franquista en el Bildungs de Almodóvar, este está notoriamente ausente en la narrativa de La mala educación, pero sí se registra la presencia de la escolaridad que tuvo lugar en plena dictadura.
Un buen exponente del manejo discursivo de Almodóvar para hablar del franquismo sin mencionar el nombre del dictador lo hallamos en Carne trémula. El film se abre con un anuncio que ubica explícitamente los acontecimientos en 1970. Un hombre desmonta una enorme estrella navideña que adorna una calle desierta, en tanto un bramido sacude el silencio sepulcral de aquella noche de Madrid. Un texto oficial de 1969, anunciando que el gobierno franquista “se ve obligado a declarar el estado de excepción” y limitar en consecuencia las libertades del ciudadano, contextualiza históricamente los hechos. En un burdel, una madama teje escuchando la radio cuando un nuevo bramido perturba su apatía. Es una hermosa prostituta adolescente, casi una niña, que sin saber cuánto llevaba encinta “porque no sabe contar” está ya de parto. La dueña del burdel, más ducha en esas lides, intenta llevarla al hospital, pero el único auto que atraviesa la calle la ignora. Por la fuerza, la mujer logra detener un autobús; sin esperar autorización, las mujeres se suben y el parto comienza inmediatamente. El conductor aparca “donde no molesten” aunque, en realidad, en aquel Madrid muerto todo lugar hubiera sido apropiado. La escena del alumbramiento es una alegoría de la resistencia a la adversidad y el humanismo propios del pueblo español: con las agallas que da la miseria, la madama corta el cordón umbilical con sus propios dientes, para luego ligarlo con los cordones de los zapatos del conductor. Ha nacido Víctor. Al retomar el vehículo su marcha, se revela el muro. En él se lee: “Abajo el estado de e(s)cepción” (sic) en letras enormes. La pintada lo dice todo: su sola presencia indica la expectativa popular ante los estertores de la dictadura y su doble error de ortografía –la escritura de la palabra “excepción” primero sin la letra equis y con el posterior añadido de una ese intermedia como “corrección”– denota la ignorancia en la que estaba sumido ese mismo pueblo. Carne trémula relata las adversidades que la vida le depara a Víctor y la tenacidad con que las enfrenta. El film elabora una escena al estilo de los ya mencionados noticiarios NO-DO, en la que se reporta el nacimiento en el autobús. Con su consabida música introductoria, su semántica de autopropaganda fascista y el conocido tono de voz de sus locutores, el NO-DO de Almodóvar muestra cómo “altos funcionarios” otorgan al lactante con toda pompa, el rimbombante pero carente de contenido título de “hijo adoptivo de la ciudad [y] un carnet vitalicio para utilizar gratuitamente el servicio de autobuses, siempre que lo desee”. Entretanto su madre, desconcertada y paupérrima, recibe tan magnánima merced arropándolo en sus brazos.
En términos de Paul Julian Smith (2000a: 181-188), la “narrativa nacional” del film emplea la historia de Víctor y sus coprotagonistas como el marco utilizado por Almodóvar para representar el salto cultural y social que dio España del franquismo a la libertad. La trama, comenzada casi treinta años atrás con el nacimiento de Víctor en el autobús, culmina en el presente (en 1997) con la llegada a la vida de su propio hijo. Él y su amada a punto de dar a luz al hijo en común van a la maternidad, ahora en un taxi. La noche madrileña bulle alrededor, entre luces y gentes yendo y viniendo por las aceras y Víctor, mirando por la ventana del coche, susurra su icónico: “Cuando yo nací no había un alma por la calle […] Por suerte para ti, hijo mío, hace mucho tiempo que en España hemos perdido el miedo”. La cámara se remonta por encima de las guirnaldas de luces que alegran la calle y cierra la diégesis. Almodóvar resume el período franquista en Carne trémula entre paréntesis. Estos están sugeridos por la simetría entre la apertura y el cierre de la película, colocados “como para suspender el discurso [creado por sus films], interponiendo una especie ajena a ellos”.32
Almodóvar es un auteur politizado. Como Víctor, vivió en primera persona el desarrollo social y cultural de España esquematizado en Carne trémula. El oscurantismo de la dictadura lo ha marcado emocionalmente, continúa haciendo mella en él; por lo tanto, inevitablemente aunque de modo velado, aflora con frecuencia en su cine. Con motivo del intento de boicot organizado en las redes contra La reina de España (Fernando Trueba, 2016), como castigo al director por sus declaraciones antinacionalistas,33 Almodóvar declaró reconocer en ese boicot renovados “fantasmas del totalitarismo, de la censura…” (El Mundo, 2016).
En Los amantes pasajeros, una comedia disparatada aparentemente intrascendente en la que un avión vuela a la deriva por no obtener permiso de aterrizaje, Almodóvar vocifera su preocupación por el futuro de su país. El film –un viro de género de ciento ochenta grados por parte del director, adentrado desde hacía años en dramas profundos– fue recibido por el público, en el mejor de los casos, con indiferencia. Sin embargo, advertimos en él el tejido intertextual-autobiográfico-emocional del director. Ante todo, en una atmósfera satírica, como hiciera con Pepi, Luci, Bom en los años 80, Los amantes pasajeros refleja la realidad española de su propio momento, a saber: la debacle económica que empezó en 2008, la población española tambaleando hacia lo incierto y el escándalo de los “aeropuertos fantasma” durmiendo el sueño de los justos, luego de que se invirtiera en ellos millones de euros.34 Los amantes pasajeros mantiene un íntimo diálogo con Pepi, Luci, Bom. El primero pinta la realidad a la que ha llegado la generación de su antecesor. Si con el fin de la dictadura el bagaje de eros acumulado hizo explotar en Pepi el festín de erótica, creatividad y liberación que prometía la transición, pasados tres decenios de democracia Los amantes pasajeros enfrenta a la sociedad española con su decadencia. En el área business de la aeronave, la atractiva mujer que fue anteriormente “modelo” se ha transformado en una madama de categoría, la actividad de un asesino a sueldo internacional es solventada por dinero español, los adinerados se refugian con un guiño en cócteles aliñados “como antes” (con los rudimentarios alucinógenos de entonces). A la clase turística (la peligrosa, ya que esa gente en pánico podría llegar a hacer un escándalo…) la adormecen para que no se percate de que el avión está destinado a estrellarse. El desenlace es agridulce: cuando por fin logran que un aeropuerto los cobije, se trata de un aeropuerto desierto. Para amenizar la angustia de los pasajeros preferenciales –aquellos “civilizados” que no caerán en la histeria– los azafatos (como los pasajeros de turística, también ellos trabajadores de clase media) se organizan para bailarles en los pasillos. En un espectáculo por cierto circense, los azafatos danzan al son de I’m So Excited, una canción de The Pointer Sisters de 1982.35 La letra de la canción refleja la indiferencia de los ricos (de 2013) respecto de lo que acontece en el país metafórico que están sobrevolando. La historia, cuanto más desopilante –al estilo de Airplane! (Jim Abrahams, David Zucker y Jerry Zucker, 1980)–, más refleja el desencanto del trabajador español contemporáneo. No obstante, fuera de la secuencia del baile, no hay prácticamente punctum.
Roland Barthes indagó en Camera lucida sobre fotografía y diferenció allí entre lo que denominó studium y punctum. Studium, dijo, es una declaración de intenciones por parte del creador que el espectador debe interpretar basado en el contexto cultural compartido. Una bella imagen, sugiere, puede generar un “me gusta o no me gusta”, pero no induce a identificarse emocionalmente con ella, puesto que “[its] functions are: to inform, to represent, to surprise, to cause to signify, to provoke desire. And I, the Spectator, I recognize them with more or less pleasure: I invest then with my studium (which is never my delight or my pain)” (Barthes, 1993 [1980]: 28, cursivas en el original).
Si traspusiéramos la definición barthiana a un discurso pragmático-gramatical, encontraríamos que el studium equivale al valor del pretérito imperfecto español para describir circunstancias; un “así era el decorado, así se vestían, así se movían en ese ambiente”, en otras palabras, la instantánea representación de un devenir en el que nada acontece, como flemáticamente ocurre en Los amantes pasajeros. En cambio, propone Barthes, en otro tipo de imágenes hay algo que atrae nuestro interés. Algo pasó (en pretérito indefinido) en las circunstancias descriptas por el studium. Algo ha agitado nuestra atención con “un aguijonazo, una mancha, un corte, una perforación” (27). Eso es el punctum: “aquel accidente que me pincha (que también me marca, me resulta conmovedor)” (27), como las disparatadas actitudes que el espectador recuerda de Pepi, Luci, Bom y tantas otras películas de Almodóvar. A diferencia de ellas, cual avión sin dirección determinada, Los amantes pasajeros transcurre sin que pase nada. La narrativa es puro studium. Tal vez sea ese vacío de sorpresas y emociones –esperada por la platea conocedora del director– la razón por la que el film no ha entusiasmado en especial.
En cuanto a su título, The Passenger Lovers –denominación propuesta por IMDB como “título literal, internacionalmente reconocido”– pasó en inglés a I’m So Excited (como la canción). Lamentablemente, esta traducción al inglés, si bien simplifica la tarea, se desprende de las múltiples implicaciones del título en español, por ejemplo: los amantes temporarios, los amantes viajeros, los pasajeros que hacen el amor a bordo, pasajeros amantes de “algo” (¿su país?). Por el contrario, las lenguas latinas, probablemente por la proximidad semántica, lo han traducido literalmente.36
A pesar de sus debilidades, Los amantes pasajeros no escapa a la posture autobiográfica de Almodóvar. Su autorreferencialidad apunta concretamente al diálogo con Pepi, Luci, Bom que sugiere un “así éramos e ilusionábamos y esto es lo que se ha hecho de nosotros y nuestras ilusiones” y, a pesar de ser ambas comedias disparatadas, difieren. El studium de Los amantes pasajeros, literalmente suspendido en el aire, revela la estacionada situación de España; el avión, como el país, avanza impotente hacia un futuro incierto. Pepi, por el contrario, era todo punctum. Sus jóvenes personajes tenían los pies bien puestos sobre un Madrid pobre, pero pujante; eran activos, insaciables, desinhibidos, orgiásticos.
Aplicada al quehacer artístico de Almodóvar, encontramos doblemente productiva la observación sobre el tiempo verbal subyacente a la reconstrucción autobiográfica enunciada por Alberto Mira. Por una parte, la electividad del “habré sido” legitima la elaboración de una posture; la imprecisión del futuro perfecto facilita escoger una u otra actitud o conducta, apropiadas al efecto deseado. Por la otra, la duplicidad de los yoes implícita en el relato autobiográfico –el yo narrador, en su tarea de recrear al otro yo que en algún momento habré sido– abre las puertas a un tercer yo almodovariano. Ese “otro yo” aflora en sus films en la figura del Doppelgänger.
6. Doppelgänger à la Almodóvar
El escritor y psicoanalista austríaco Otto Rank escribió en 1914 Der Doppelgänger, un estudio que abrió el camino y sentó las bases para el análisis del “doble” narrativo de permanente vigencia. Rank, a quien Freud consideraba el más brillante de sus discípulos (aunque discreparon profundamente en cuanto a las razones que originan el trauma), analizó, como su maestro, temas recurrentes en la literatura alemana y observó que para los protagonistas, conocer su Doppelgänger era una experiencia desconcertante y misteriosa que terminaba llevando a la destrucción, e incluso la muerte. En un enfoque antropológico-psicoanalítico dedicado a analizar la atracción de incluir un personaje Doppelgänger en la narración, Rank observó que folcloristas de diversas culturas consideran tradicionalmente al “doble” como la reflexión o la sombra de un ser inseparable del original, cuya desaparición está estrechamente relacionada con la muerte. Rank explora la novela Siebenkäs37 escrita en 1796 por el alemán Jean Paul (seudónimo de Jean Paul Richter) ponderando la capacidad de su autor de haber explorado “hasta el extremo, el problema de la división y duplicación del yo” (Rank, 1976 [1914]: 44). Mientras investiga tanto la literatura como el cine mudo de entonces, Rank determina que el doble funciona en el contexto narrativo como el superego de un personaje diegético.
Carl F. Keppler (1972) opta por una nomenclatura más sencilla y llama al Doppelgänger el segundo yo. Doris Eder (1978), en cambio, vuelve sobre el “doble”, en tanto Dimitris Vardoulakis (2010: 37), desde un prisma filosófico-literario, retoma muchos años después la terminología de Jean Paul y afirma que el Doppelgänger, por invocar implícita y recíprocamente dos personajes diferentes, está ontológicamente regido por la contradicción y el quiasmo,38 oposición que, como observa, ha derivado en la relación del Doppelgänger con el álter ego freudiano.
Respetaremos la terminología original de cada autor al recurrir a sus fuentes; no obstante, a la hora de definir al sujeto diegético agente de la autobiografía en tercera persona almodovariana, nos inclinamos por Doppelgänger, dada la duplicidad externa indicada en el vocablo. Esto se debe especialmente a que los Doppelgängers de Almodóvar acostumbran a traspasar la pantalla para conectarse abiertamente con la metadiégesis; habitan el mundo ficcional de sus films y, como exponemos al describir la correspondencia entre él y los directores de cine, protagonistas de sus películas, “caminan a su lado” mientras el director transita el mundo real. El pacto autobiográfico que Almodóvar establece con su audiencia es, en palabras de Lejeune, un “pacto fantasmal” (Lejeune, 1994a [1973]: 83; cursivas en el original). Sus espectadores son invitados a leer a los protagonistas de su cine “no solamente como ficciones que remiten a una verdad sobre la «naturaleza humana», sino también como fantasmas reveladores [de su propia persona]” (83).
Otto Rank basa su interpretación del doble en la teoría freudiana del narcisismo: el excesivo y disfuncional autoamor, generador de una insistente necesidad de perpetuarse. Rank ve en el doble una prerrogativa ofrecida por el arte al creador narcisista que, a diferencia del simple neurótico, puede manifestar su autoenamoramiento de manera socialmente aceptable. A partir del análisis del film mudo El estudiante de Praga (Paul Wegener y Stellan Rye, 1913), Rank describe las características del doble fundándose en la peculiaridad de la imagen reflejada en un espejo que, como la sombra, reproduce rigurosamente al yo.39 El motivo del espejo revela la importancia interior que tiene ese doble. “Espejos que producen rejuvenecimiento y envejecimiento” (Rank, 1976 [1914]: 46) y que generan a veces temor, a veces odio, pero que siempre conectan el temor a la muerte con la actitud narcisista de desear ser joven para siempre. Tal es el caso del emblemático Dorian Gray frente a su propio deterioro, tan diferente de la bella imagen que reflejaba su retrato, describe Rank. Dorian, inexorablemente alejado por los años de aquella belleza que, de joven, embelesaba a quien lo contemplaba, terminará matando al pintor del cuadro y suicidándose, como sabemos. El terror narcisista a morir lleva al desenlace trágico de la novela de Oscar Wilde (2015 [1890]). La tanatofobia de Dorian, el espanto ante la idea de su propia muerte, sostiene Rank, serán los promotores de su final. “El pensamiento de la muerte resulta soportable cuando uno se asegura una segunda vida después de esta como doble”, asegura el autor (132). Y Almodóvar, marcado desde la infancia por la inexorabilidad de la muerte, ansía tal vez alcanzar la perpetuidad mediante los numerosos Doppelgängers diseminados a lo largo de su filmografía.
Carl F. Keppler habla del segundo yo con el fin de diferenciar explícitamente el álter ego del yo original, como mencionamos. Las observaciones de Keppler sobre la función del hermano mellizo como segundo yo y su análisis de la proyección del segundo yo en la línea del tiempo contribuyen a esclarecer la presencia del Doppelgänger almodovariano. La aparición de Agustín Almodóvar, inseparable hermano y socio del director en todas las producciones de El Deseo, va más allá de una simple presencia amuleto. Pese a no ser mellizos, Pedro y Agustín Almodóvar están fusionados en una hermandad inquebrantable. Como en el caso de los mellizos descripto por Keppler, lo que une a los hermanos Almodóvar “no es una simple diferencia aleatoria sino una [abierta] oposición” (18): Pedro es el rebelde creador homosexual; Agustín, el consumado financista y padre de familia. La presencia de Agustín en los films de su hermano, siempre en papeles aparentemente intrascendentes, más que cumplir un rol de fetiche pone de manifiesto un doblete almodovariano. Esos pantallazos de Agustín en escena, aunque lleven tan solo unos minutos de papel secundario, no solo insinúan la presencia de Pedro; por carácter transitivo, transmiten también el propósito de Pedro de hacerse presente en sus films à la Hitchcock, con los “deliberados y artificiales elementos visuales” de este último (Strauss, 1995: 160) que tanto admira. Dona Kercher observa la desenvoltura con la que Almodóvar procura desde el comienzo impulsar su estela de director de culto, al modo de Hitchcock. Almodóvar escoge al mencionado Strauss –“su cronista preferido”, en palabras de Kercher (2013: 6)– para emular “la modalidad de reportaje desarrollada durante las famosas entrevistas Truffaut-Hitchcock [realizadas en 1962]”.40 Kercher observa que, al ser entrevistado por Strauss, un experto extranjero capaz de otorgarle reconocimiento más allá de los límites de su España natal, Almodóvar se presenta “como un artista serio [que reproduce con Strauss] lo que Truffaut hizo con Hitchcock” (6).
Carl F. Keppler, cuya descripción del mellizo como segundo yo ha sido la base para nuestro análisis de las apariciones de Agustín Almodóvar en los films de su hermano, se centra en el desarrollo de ese concepto en el eje temporal. Keppler sostiene que, además de la consabida interacción del sujeto y su segundo yo en el espacio –es decir, su coexistencia (si bien en espacios separados)–, existe entre ambos una interacción de tipo temporal. El yo del presente tiene la capacidad de reconstruir en su memoria el yo que otrora fue; un segundo yo distante, conservado en su fuero interno. Nuestro yo, asevera Keppler, es producto de los yoes de nuestro pasado. “A través de mi persona, en cada momento, hablan todos los yoes que he sido. No hablo en sentido figurado [refuerza el autor]; mi intención es afirmar que esos innumerables yoes literalmente constituyen lo que soy” (Keppler, 1972: 164; las cursivas son nuestras). Recordemos por un momento la escena del cortejo mortuorio de la tía Paula circulando por el pueblo en Volver. Almodóvar separa la secuencia en dos partes: la primera, rodada desde el ángulo cenital de un niño refugiado en una azotea; la segunda, desde el ángulo bajo de la perspectiva del mismo niño, mirando junto a un muro pasar a la muerte y dispuesto a esconderse para que esta no se percate de él. Como vemos en la secuencia que acabamos de describir, la cámara de Volver encarna las vivencias del previo yo del director; un segundo yo anterior, enclavado en una infancia con terror a la muerte. Parafraseando la lograda metáfora de Elizabeth Bruss (1983), aseveramos que la lente (the eye) de la cámara que registra en dos tomas el paso del cortejo fúnebre en Volver relata la historia del yo (the I) autobiográfico de Almodóvar.
Doris Eder (1978: 594) ve en el doble un “recurso estético” que facilita la solución del conflicto en el que se halla el creador “observándose a sí mismo como objeto” (580). Eder establece la diferenciación entre dos tipos de dobles: el doble “sujeto” (subject double, 581) y el doble “objeto” (object double, 582). El doble “sujeto” es un personaje diegético que encarna –o, en palabras de Eder, que “actúa” (582)– la subjetividad de su creador. Así son en los films de Almodóvar los personajes encarnados por actores y actrices delineados según rasgos identificables con él mismo. El doble “objeto” es un personaje o elemento no necesariamente diegético, que representa diegéticamente a un objeto de amor (un objeto interno)41 muy significativo para el creador. Este es el caso de la madre de Almodóvar en varios de sus films, “siempre presente puesto que la absoluta necesidad de Almodóvar de narrar nació de su experiencia con su madre, doña Francisca Caballero [poseedora de una asombrosa capacidad narrativa]” (Zurián, 2013b: 51), una presencia física en vida de ella y posteriormente evocada en Volver por sus Doppelgängers, como expondremos en el capítulo final.
Los ejemplos concretos de Doppelgänger en la cinematografía de Almodóvar, sean ellos encarnados por actores o actrices, son equiparables, por lo menos, con el número de sus películas. Nos limitaremos en este apartado a los directores de cine protagonistas de La ley del deseo, La mala educación y Los abrazos rotos; todos ellos “figuras de enunciación” (Lejeune, 1994b [1977]: 92) abiertamente identificables como Doppelgänger. Como Pablo Quintero y Enrique Goded (sus dobles “sujeto” [Eder] en La Ley del deseo y La mala educación respectivamente), también Almodóvar fue un joven cineasta abiertamente homosexual en la España democrática, educado como ellos en un seminario religioso donde el acoso de los curas era un secreto a voces. La vida en el seminario fue una experiencia cardinal para Almodóvar. La escena de La ley del deseo en la que Tina, ahora una mujer transexual, regresa al monasterio es testimonio de ello. Tina reconoce inmediatamente al cura que la había acosado cuando aún era un niño. El religioso está tocando el órgano –una insinuación hermética, dedicada exclusivamente a hispanohablantes–. Aquella corta secuencia de La ley del deseo se transformaría con los años en el detallado relato de la infancia en el seminario de curas del Bildungsfilm (Friedman) llamado La mala educación.42 En Los abrazos rotos, Mateo, el director de cine sesentón en pleno proceso de filmación de una película réplica de Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), pierde la vista. Como en este último, el film de Mateo despliega un brillante colorido; la emblemática azotea madrileña está cargada también ella de macetones en flor y una nueva cama humeante está a punto de arder en llamas, puesto que un nuevo amante denominado también Iván (como en Mujeres) ha abandonado a la protagonista. Mateo, ya ciego luego del accidente automovilístico, se entera de que su película, incluidas escenas que había descartado por su baja calidad, se estrena sin su conocimiento. Almodóvar caracteriza a Mateo como una auténtica “imagen especular” (Rank) de sí mismo. Ese director enceguecido tiene aproximadamente la edad que tenía Almodóvar cuando sus frecuentes ataques de migraña desataron la fotofobia que lo obliga a llevar gafas oscuras día y noche, además de confinarse a espacios oscurecidos durante largos períodos y aislarse prácticamente del mundo (El Mundo, 2008). La angustia por una posible ceguera es su peor pesadilla. Perder la visión significaría, también para él, perder el dominio de su propia obra y, como tal, se evoca en Mateo aunque elige hacerlo “haciéndose callar”: aplica sobre el relato de Los abrazos rotos el “pedal sordo” (Lejeune, 1994a [1973]) de un piano metafórico y difumina la representación de su propia persona en un Doppelgänger.
El cine de auteur de Almodóvar está impregnado de su presencia. Los datos escogidos de su historia personal, que tan eficientemente transmite mediante su posture autobiográfica, son parte integral de una narrativa cinematográfica sazonada frecuentemente con dosis de camp o de kitsch. La autorreflexividad de su cine lo abarca todo. Desde la representación diegética de la producción cinematográfica, por definición oculta a ojos del espectador, hasta la representación de sí mismo y de su madre –supremo objeto de amor– a través de sus Doppelgängers.