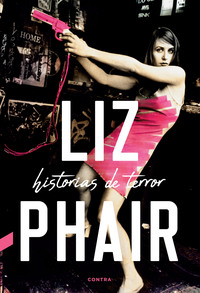Kitabı oku: «Historias de terror», sayfa 2
Capítulo 2 Abajo
Hace uno de los primeros días de verano de verdad, de esos en los que la brillante luz del sol disipa cualquier duda invernal; uno de esos días vivificantes. El tono azul del cielo es tan intenso que me deja sin aliento. Nos encontramos en la cima de una inmensa duna, a cuarenta metros de altura por encima de la orilla oriental del lago Michigan. Me pongo la mano a modo de visera e intento ver la punta de la torre Sears asomando del agua mientras contemplo la vasta extensión del lago que nos separa de Chicago. Si fuera de noche, vería las luces rojas de las torres de transmisión parpadeando incongruentemente en el horizonte, como si el resto del edificio y del panorama estuvieran sumergidos. Entorno los ojos, pero no sirve de nada. La curva terráquea se ha tragado mi vida.
Me vuelvo para asegurarme de que los niños están bien. Están trepando sobre troncos caídos y corriendo cuesta abajo por la parte de sotavento de la duna montañosa, sacudiendo los brazos y con el cabello al viento hasta que uno de ellos se cae de bruces. Los otros dos caen hacia atrás, de culo. Solo los adultos logran recorrer alguna distancia sin perder el equilibrio. Los padres fardan echando una carrera hasta abajo del todo, adelantando las piernas para contrarrestar la aceleración de sus cuerpos. Más que correr, caen con resistencia.
Alberto ataca la ladera sacando pecho como si esperase que el viento cogiera sus alas y lo elevase en el aire. Jim mantiene la espalda perfectamente recta mientras desciende por una escalinata imaginaria. Cuando la pendiente se nivela, se ralentizan, cambiando la marcha a trote. Mallory y yo vemos cómo se unen las minúsculas figuras de nuestros maridos y emprendemos el arduo ascenso de regreso hasta la cima.
Todavía no son las once. Salimos tan temprano por la mañana para llegar aquí mientras la arena aún estuviera fresca que los hijos de Mallory todavía llevan puesto el pijama. Olivia está agachada y asomándose a las fauces de un viejo tronco caído sobre uno de sus lados. Adam y Nick se están lanzando ramitas y puñados de arena el uno al otro.
En otro tiempo, la cima de esta colina fue el hogar de un rodal de robles negros de entre dieciocho y veinticuatro metros de alto. La duna está avanzando hacia el interior a tal velocidad que los árboles han sido enterrados vivos. Las ramas más altas siguen sobresaliendo del suelo, y entre la brisa ondean unas pocas hojas residuales. La mayoría de ellos ya ha muerto, y sus ramas están retorcidas y resecas, como las de los lúgubres árboles muertos de las viejas películas del Oeste. Mallory y yo estamos sentados en un área de sombra disfrutando de un momento de silencio. Trazo surcos en la arena con los dedos, describiendo patrones ondulados que luego borro y vuelvo a dibujar. Mallory luce esa expresión que me lleva a pensar que está meditando acerca de la existencia. Somos amigas desde cuarto de primaria y me sé de memoria sus obsesiones.
—¿Crees —empieza a decir ella, y sé de inmediato que está a punto de hacerme una pregunta filosófica— que podrías vivir aquí? Quiero decir, imagínate que te hubieras criado en un pueblecito de Indiana. Un pueblo normal, del montón. ¿Crees que te interesarían las mismas cosas? ¿Querrías siquiera vivir en la ciudad?
Creo que sé a dónde quiere llegar. Siempre anda presionándome para que vuelva a mudarme a los suburbios.
—Por ejemplo, si no te hubieran adoptado, ¿crees que seguirías siendo artista? ¿O serías una persona completamente distinta?
Me he equivocado. Está hablando de su propia vida, preguntándose si ha elegido bien.
—No lo sé —respondo mientras me asomo a la extensa superficie verde del lago, que se me aparece como un lienzo—. Seguramente sí. Creo que siempre sería creativa.
—Mmm.
Mallory siempre dice «mmm» cuando discrepa de algo que has dicho. Ladea la cabeza como diciendo «no te conoces tan bien como tú crees».
Uno de los niños empieza a gemir, un estridente llanto de indignación. Nos ponemos en pie de un salto para arbitrar. Olivia luce una mirada triunfal y camina desenfadadamente. Le ha robado la rama a Adam. Nick está en compás de espera, sin saber de parte de quién ponerse.
—¡Venga, cuadrilla! —exclama Mallory formando a la tropa con un grito de alborozo— ¡Vamos a ver a los papás! Venga, Nickel —dice tendiéndole la mano a mi hijo— ¿no quieres ir a ver a tu padre? ¡Después podremos ir a comer hamburguesas y patatas fritas!
Los hombres todavía andan por la mitad de la colina. No están en baja forma; están de charla. Cuando se tienen niños de esta edad, aprovechas cualquier oportunidad para disfrutar de un poco de paz y tranquilidad. Observo a Mallory y a los niños bajar la pendiente en zigzag mientras levantan nubecillas de arena a cada paso. Se me contrae el corazón de felicidad. Es un día perfecto.
Me quito las gafas y me las limpio con el extremo inferior de la camiseta. Me siento ridícula con estas lentes de montura metálica, como la maestra solterona de La casa de la pradera. Normalmente llevo lentillas, pero mañana voy a someterme a cirugía LASIK y he de dejar que mi globo ocular recobre su forma natural para que el oftalmólogo tenga más carne con la que trabajar. Va a retirar una fina capa de mi córnea. Lo hará mientras todavía esté despierta y pueda ver el bisturí. Acto seguido, separará el fragmento parcialmente amputado y lo dejará colgando mientras apunta directamente a mi pupila con un láser y empieza a pulverizar minúsculos trocitos de mi cristalino hasta que la curvatura del menisco se aproxime a la perfección visual. Me pedirá que mire fija y directamente al rayo láser rojo y oiré el rápido bang bang bang del arma al disparar, pero no notaré las detonaciones.
Remuevo la tierra con los dedos de los pies mientras me imagino los árboles enterrados debajo de mí. ¿Cómo sería haberse criado entre la luz del sol y la lluvia, gimiendo y bamboleándose bajo las tormentas que se abaten sobre este litoral, solo para ser sepultado e inmovilizado, aislado de toda sensación y sofocado? En los términos temporales de los árboles, debió de suceder muy rápidamente. Viven tan lentamente que la duna errante debió de parecer un avance alarmante. Los robles están preparados para morir de muchas formas: plagas, enfermedades, incendios, hojas de sierra, pero me apuesto algo a que no tenían previsto ahogarse en dióxido de silicio.
Eso me recuerda una escena aterradora que vi una vez de niña en una película. Estaban sepultando a un faraón muerto en su cámara mortuoria subterránea. Uno de los sacerdotes que habían ayudado a preparar el cadáver para la vida en el más allá traicionaba al resto de la familia real y dejaba atrapados al heredero del faraón y a sus parientes dentro de la tumba. Enormes bloques de piedra caliza descendieron en torno al exterior de la cámara cerrando todas las salidas. Se siguió una confusión espantosa al abrirse pequeños canales en el techo de los que salieron torrentes de arena que comenzaron a llenar la cripta. El joven heredero, desolado, miró a su madre en busca de auxilio, pero ella sabía que no podían hacer nada. Iban a morir todos juntos en cuestión de minutos, cuando ya no quedase aire que respirar y los asfixiase la arenilla. Ya no soporto pensar en esos árboles.
Mallory y los niños han alcanzado a Alberto y Jim. Adam, Nick y Olivia están trepando por la ladera de la duna a cuatro patas con energía ilimitada. Yo intento recordar si le he vuelto a poner filtro solar a Nick. Su cabecita rubia sube y baja por la vertiente mientras permanece pegado a su padre. Se parece a mí de cara, pero tiene el tono de piel de su padre. El grupo se detiene. Casi han llegado a la cima, pero los adultos, agotados, necesitan un descanso y se paran a contemplar el espectacular paisaje con las manos sobre las caderas.
Me fijo en que está llegando más gente a la playa de abajo, muy lejos de nosotros. Parecen un padre y tres niños. Es agradable ver a otra familia que ha salido a pasar el día. A juzgar por el peinado y el bigote del padre, seguramente vivirán en uno de esos pueblos rurales de Indiana por los que Mallory sentía nostalgia. La chica mayor y el chico se mantienen apartados de la orilla mientras que el padre y el hijo pequeño vadean hasta que el agua les llega a las rodillas. El chiquillo no tendrá más de cinco años, y es nervioso y de complexión delgada. El padre enciende un cigarrillo.
De pronto, el muchachito juguetón pierde el equilibrio y cae de bruces al agua. Se levanta de un salto inmediatamente, pero tiene la parte delantera de la ropa empapada. Furioso, el padre sacude a su hijo un revés que lo levanta del suelo. Su minúsculo cuerpo se arquea hacia atrás y aterriza a metro y medio de donde estaba. Me quedo sin aliento, rígida. El corazón empieza a palpitarme. El padre se acerca caminando, levanta al pequeño por el brazo y le patea en las costillas. Está golpeando a su hijo como si fuera un perro. Hago un ruido gutural que comienza en lo más hondo de mi garganta. Mis manos salen disparadas hacia mi pecho, la una encima de la otra. Mallory, Alberto y Jim se han quedado todos helados viendo la escena. Y entonces se para. Como una borrasca súbita, acaba.
Nadie se mueve. No les gritamos. No podrían oírnos, están muy abajo de la ladera. Tan abajo, a decir verdad, que parecen figuritas en miniatura de una casa de muñecas, poco menos que irreales. Estoy temblando. Los otros hijos de ese hombre no reaccionan en absoluto. Se deduce claramente de su lenguaje corporal que se trata de un suceso cotidiano. Me dan ganas de bajar hasta allí corriendo y reventarle la jeta con una piedra a ese gilipollas, ver cómo el agua del lago se vuelve roja a nuestro alrededor mientras forcejeamos desesperadamente. Es como si viera los borbotones saliendo de su boca, los ojos abiertos como platos de sorpresa mientras lo ahogo en esas aguas poco profundas.
Tengo otra visión efímera en la que me llevo a ese niño a casa con nosotros, lo cuido y lo crío como un miembro más de nuestra familia. Me veo a mí misma arropándolo después de haberlo peinado y aseado, estirando su ceño ansioso con una tierna caricia, explicándole que su papá lo quería, pero que alguna gente sencillamente es rabiosa y triste. Le pegan a lo que tengan más a mano.
Hago avanzar este escenario en el tiempo hasta llegar a la ceremonia de graduación, cuando es un joven excelente y robusto con talento atlético, pero sin ninguna tendencia violenta. Realizo todo este recalibrado del destino en cuestión de segundos. He criado a un ser humano completo en mi cabeza. Está bien. Está seguro. ¿Importa lo que yo piense? ¿Importan mis plegarias? ¿Pueden unas intenciones poderosas iniciar una sucesión de acontecimientos diferente en otra dimensión de la realidad? ¿Estaremos vinculados ahora por nuestra interacción emocional? ¿Habremos tenido una repercusión mutua que signifique algo?
Nada ha cambiado, soy consciente de ello. Nada es diferente. El valiente chiquillo se levanta y regresa caminando hacia la orilla para reunirse con sus hermanos mientras el padre sigue mirando fijamente el lago, fumando. Todo el repugnante ciclo del amor y la violencia empieza a representarse en mi cabeza. El mismo tío que ha golpeado a su hijo será el que lo arrope, si no esta noche, entonces mañana. En algún momento. ¿Qué clase de horror es ese, tener cinco años y saber que la persona de la que tienes que recibir amor puede convertirse en cualquier momento en la persona que pone fin a tu vida?
El único alivio es que ninguno de nuestros hijos ha presenciado la escena.
Ahora Mount Baldy está cerrado al público. Ya no se puede ir allí. Un accidente raro puso de manifiesto un peligro oculto que acechaba bajo su blanda y fina arena de cuarzo. En 2013, Nathan Woessner, de seis años, y su familia estaban visitando las dunas en un día de acampada de verano. Nathan y su amigo Colin decidieron echar una carrera para subir a la cima de la ladera de la duna desde abajo del todo. Con las aguas esmeraldas del lago Michigan rielando a sus espaldas, los dos chicos hincaron los pies en el suelo y escalaron aquel descomunal montículo de arena.
Nathan estaba subiendo al lado de Colin hasta que, de repente, ya no. Colin dijo que Nathan había ido a investigar un agujero abierto, y que cuando se introdujo en él, la duna se lo tragó. Para cuando sus padres llegaron al punto donde había desaparecido, lo único que quedaba era una depresión de escasa profundidad. Empezaron a cavar frenéticamente con las manos, pero toda la arena que lograban desplazar volvía rápidamente a llenar el vacío. Un geógrafo local que estaba casualmente allí estudiando los movimientos de las dunas les aseguró que no era posible que existieran cavidades bajo la superficie. La presión de la arena circundante sencillamente era demasiado grande. Sin embargo, los padres de Nathan se mostraron inflexibles. Estaba allí. No lo iban a abandonar.
Los servicios de emergencia se presentaron con una retroexacavadora y cavaron dos metros y medio. El rescate fue descrito por el número de diciembre de 2014 de la revista Smithsonian: «Comenzaron a notar rasgos extraños en la arena: cilindros con forma de tubería de veinte centímetros de diámetro y entre treinta y sesenta centímetros de largo, de lo que parecía ser corteza vieja. Brad Kreighbaum, de treinta y seis años y bombero de tercera generación, no tardó en encontrar un agujero de quince centímetros de diámetro que se hundía en las profundidades de la arena: “Se podía encender una linterna y ver a seis metros de profundidad”».
«Cuando extrajo de la arena el cuerpo de Nathan, a las 20:05, Kreighbaum se fijó en otros patrones de la cavidad que rodeaba al chico. La pared interior era blanda y arenosa, pero llevaba la marca de cortezas, casi como si se tratara de un fósil. Era como si el chico hubiera acabado en el fondo de un tronco de árbol hueco, salvo que allí no había ni rastro de un árbol.»
El ancestral rodal de robles se había ido pudriendo tan lentamente que su robusta corteza había mantenido a raya el peso de la arena. A Nathan Woessner lo reanimaron y dos semanas después salió caminando del hospital en perfectas condiciones. Espero que mientras estuvo debajo de la duna, Nathan pudiera escuchar los gritos amortiguados de su familia prometiendo salvarle. Me gusta pensar que los viejos árboles tomaron la decisión colectiva de que a ningún niño le volviera a pasar algo así bajo su vigilancia, y que nuestras oraciones por aquel pobre chico golpeado llegasen hasta ellos, los centinelas silenciosos del lago Michigan.

Capítulo 3 Red Bird Hollow
Mi hermano, Phillip, quiere que escale el pino más alto de la finca de mis abuelos. Es el grande que señala desde la ventana de nuestro dormitorio, la conífera ancha y majestuosa que asoma por encima de las copas de los demás árboles. El abuelo dice que tiene casi doscientos años, casi tantos como la Declaración de Independencia. Cuando bajamos corriendo por la colina hasta el establo y nos volvemos para mirar hacia la casa, la copa se ve más alta que el tejado. Phillip lo considera su Everest personal, un reto al que enfrentarse y superar antes de que termine el verano. Tiene miedo de escalarlo solo, así que intenta persuadirme de que allá arriba hay oculto algo mágico, como mariposas o hadas.
Últimamente he estado leyendo muchos libros ilustrados acerca de elfos y folclore. En los montes que rodean Red Bird Hollow hay tanta flora y tanta fauna que estoy convencida de que el bosque está encantado. La granja restaurada de Winnie y el abuelo ocupa seis hectáreas de bosque en Indian Hill, un pequeño municipio de las afueras de Cincinnati. Es territorio de caballos, con montones de senderos sinuosos y largos vados para los vehículos. Cuando el abuelo la compró, en 1952, mi madre calificó aquella decisión de «suicidio social». Entonces ella estaba en la universidad y se negó a unirse a la familia en un lugar tan alejado de los atractivos culturales del centro de la ciudad.
Para Phillip y yo, es un mundo fantástico que exploramos todos los fines de semana mientras mis padres disfrutan de tener tiempo para ellos solos. Nos pasamos todo el día al aire libre, errando por el bosque, vadeando el arroyo o aventurándonos desde el otro lado de la carretera hasta el estanque nutrido por manantiales. Winnie toca la gran campana de bronce cuando llega la hora de volver a casa para bañarnos. Siempre hay algún invitado a cenar. Red Bird Hollow es un lugar de reunión para todo tipo de parientes, la clase de vivienda que anima a los vecinos a presentarse sin avisar. Cada día es una aventura y, no obstante, el panorama exuda un ambiente de paz y tranquilidad.
El abuelo disfruta con su vida campestre. Ha adoptado las costumbres de un hacendado. Conduce un pequeño tractor, practica el tiro al plato y todas las tardes, al llegar la puesta de sol, se toma un cóctel en el porche. Su risa atronadora inunda el aire cada vez que estamos todos juntos, ahuyentando a los gorriones de los aleros. Deja en la cuadra a algunos de los caballos de los vecinos, y a mí me gusta visitarlos y darles de comer avena. La recogen de la palma abierta de mi mano con los labios mientras les acaricio la nariz, fascinada por la forma en que su pelaje aterciopelado se extiende sobre sus recios cráneos.
A Phillip no le interesan demasiado los animales. Normalmente juega a la guerra con nuestros primos, pero hoy solo cuenta con su hermanita, y a mí no me tienta aficionarme a las escopetas de perdigón ni al arco y las flechas. Cree que ha llegado la ocasión perfecta para enfrentarse al enorme pino sin que los hijos de los Voss estén ahí para burlarse de él en caso de que fracase. Si lo logra, podrá reivindicar el mérito para toda la eternidad, y ellos lamentarán que no se les hubiera ocurrido antes a ellos. Sube la escalera que conduce a las vigas del establo, se sienta en el borde de una bala de heno y deja caer puñados de paja sobre mi cabeza. Cuando no consigue lo que quiere, puede ser un auténtico plasta.
Oímos cerrarse de golpe la puerta mosquitera de la casa, y los perros acuden corriendo cuesta abajo hacia el establo, con las chapas de sus collares tintineando. Los caballos piafan con impaciencia en los pesebres, sacudiendo las orejas y espantándose las moscas con la cola. La yegua marrón expulsa una lluvia humeante de boñigas, y el olor nos hace retroceder hasta el jardín. Phillip me sigue por ahí y me atosiga insinuando que como mínimo habrá huevos de colores en todos los nidos de ave desperdigados entre las ramas.
Recojo las cáscaras de huevos de petirrojo que caen sobre la mullida alfombra de agujas de pino que cubre el suelo del bosque. Las utilizo para mis conjuros. Su maravilloso color azul verdoso no tiene nada que ver con el plumaje de las aves progenitoras. Con todo, Phillip me vende la lógica de que los cardenales ponen huevos rojos, los jilgueros huevos amarillos y los arrendajos azules, huevos azul celestes. Sería capaz de venderle nieve a un esquimal. Me engatusa con el argumento de que este árbol es el más grande por alguna razón, a saber, que es la vía de acceso a un reino místico y, al igual que en el cuento de las habichuelas mágicas, en la copa encontraremos un tesoro.
Recorro fatigosamente la entrada para los coches en zapatillas Keds y pantalones de campana mientras escucho a Phillip parlotear emocionadamente acerca de lo lejos que podremos ver cuando lleguemos a la cima. Dice que podré asomarme a la casa de mi amiga Tiffany y saludarla con la mano. Ella tiene más modelos de caballos Breyer que yo. Lo que yo quiero son elfos vivientes o huevos de cuervo de color negro iridiscente. Realmente necesito que la magia sea de verdad, y vivo en un estado poco menos que de negación de la realidad en el que las flores tienen rostros y los objetos inanimados son capaces de comunicarse. Todo lo que sé lo destilo de los signos y los símbolos. Creo que las tempestades son capaces de verme.
A nivel material, sin embargo, soy muy práctica. Tengo conocimientos de supervivencia, o al menos, instinto de supervivencia. En ocasiones, Phillip ha hecho todo lo posible por matarme, pero todavía no lo ha logrado. Por mi parte, yo he sopesado sus posibilidades de sobrevivir si, pongamos por caso, nuestra furgoneta se detuviera abruptamente y él saliera volando a través del parabrisas. A los críos de nuestra edad pueden ocurrirles y les ocurren esa clase de accidentes. Nuestro amigo Scott Carroll atravesó a la carrera una puerta de lámina de cristal mientras jugaba al tú-la-llevas durante su fiesta de cumpleaños, y fui incapaz de quitarle los ojos de encima al fragmento largo y dentado que le asomaba del brazo. La infancia es una época de curiosidad y de riesgo, y nadie sale de ella sin cicatrices.
Phillip me lleva al cobertizo dando un rodeo. Supongo que será su manera de gastarme una novatada, ya que sabe que me da miedo entrar. El abuelo guarda allí sus rastrillos, azadas y tijeras de podar, colgadas de la pared. Parecen herramientas de tortura, y yo me siento mucho más segura en la cocina de Winnie, entre batidoras, sartenes y cuchillos de cocina. Phillip se echa al bolsillo una ristra de petardos de las reservas de nuestro padre para el 4 de julio y registra los cajones de la mesa de trabajo del abuelo en busca de una caja de cerillas. Por suerte, no encuentra ninguna. Justo antes de marcharnos, me fijo en que la veleta del tejado ha girado y apunta hacia el sudoeste.
Caminamos por detrás de la casa y subimos un poco por la segunda cresta hasta llegar al lindero del bosque. A unos cien metros más allá está el claro donde Winnie y yo recolectamos flores silvestres. Una vez nos topamos con un ciervo macho dotado de una imponente cornamenta completamente inmóvil que nos observaba silenciosamente. A veces crecen hongos entre las raíces de los árboles, y he encontrado amanitas idénticas a las que salen en los cuentos de hadas: de color rojo brillante con puntos blancos. También crece allí el chaparral, que, según me ha advertido Winnie, es venenoso.
Phillip siempre anda retándome a comer bayas desconocidas. Le he visto echarse a la boca cosas que yo jamás tocaría, no digamos ya probar, y acto seguido le he visto dejarlas caer al suelo a sus espaldas con un diabólico juego de manos. Las únicas bayas silvestres de las que me fío son las que crecen en el matorral de las zarzamoras. He estado entre las zarzas mientras las abejas iban y venían comiéndomelas a puñados hasta que el jugo me teñía las uñas de negro.
En Red Bird Hollow hay muchísimas cosas que hacer. Ojalá Phillip renunciase a su cruzada por impresionar a nuestros primos. A lo único a lo que puede llevar es a más burlas y más insultos. No es que me den miedo las alturas. Por jóvenes que seamos, tanto Phillip como yo somos escaladores experimentados. Yo ya gateaba sobre nuestra trepadora antes de ser capaz de caminar en firme. A mi padre casi le dio un infarto el día en que llegó a casa del trabajo y se encontró a mi madre observándome desde detrás de las mosquiteras del porche. Ella se llevó el dedo índice a los labios para que él no dijeranada. «Elizabeth puede hacerlo», cuchicheó.
Pasamos mucho tiempo encaramados en árboles. Sobre todo yo; es mi forma favorita de desaparecer. Si quieres ganar al escondite, no tienes más que trepar a un árbol. Te asombraría comprobar a qué pocas personas se les ocurre levantar la vista hacia arriba. Es relajante repantigarse entre las ramas y darse baños de luz solar moteada mientras escucho el rumor de las hojas. Allá arriba me siento segura.
Pero yo estoy acostumbrada a subirme a los tejos podados y los arces que crecen en nuestro barrio. Los pinos blancos de la finca de Winnie y el abuelo tienen varias generaciones más y son el doble de silvestres. Aquí no hay ningún silvicultor urbano que retire las ramas muertas o que señale los troncos huecos destinados a ser talados con una gran X de color naranja. Si el árbol de Phillip está enfermo, no lo sabremos hasta que sea demasiado tarde. Podría ceder una de las ramas. O la tierra en torno a las raíces podría estar erosionada, y el árbol entero podría desplomarse bajo nuestro peso.
Phillip se cubre los ojos con la mano y dirige la mirada entre los dos pinos mientras intenta calibrar cuál de los dos troncos pertenece al árbol que queremos escalar. No puede determinarlo a menos que pueda ver las copas. Me indica que espere aquí mientras él vuelve a la casa para comprobar nuestra posición. Le doy una palmada a la corteza del árbol debajo del cual estoy. Suena bastante saludable.
Lo cierto es que, ahora que estamos aquí, me siento intimidada. No solo por su tamaño y su aspereza, sino porque me preocupa que deberíamos pedirles permiso antes, como si ellos pudieran percibir que los estamos ojeando y no hubieran decidido si somos de fiar o no. Es un hecho desafortunado que todas las Navidades el abuelo saca la motosierra, tala a uno de sus descendientes y lo pone en el salón para que sirva de decoración.
Quiero a mi abuelo. Es muy paciente y muy alentador en lo que a nosotros, los niños, se refiere. Sin embargo, su actitud rural en lo tocante a la administración del mundo natural es anatema para mi delicada sensibilidad. Mi madre y mi tío narran una truculenta historia en torno al paso de la niñez a la edad adulta enmarcada en Red Bird Hollow, sobre cómo una vaca llamada Mooey acabó en los platos de la cena al año siguiente.
Toco el tronco del árbol con la frente, transmitiendo en silencio mis buenas intenciones en caso de que realmente haya un duendecillo arborícola o un guardián del bosque escuchando. A esta edad, mi vida está llena de ritos espirituales. Phillip cree que soy una bruja, pero en realidad solo soy pagana. En la iglesia, garabateo «socorro» en los dorsos de las tarjetas de sugerencias que hay en los bancos al lado de los himnarios. Años más tarde me confirmaré como episcopaliana, pero ahora mismo pertenezco a la confusa fe de mi imaginación.
Phillip me grita para que me aproxime al árbol que tengo a mi izquierda. Vuelve a subir por la colina a la carrera, sin aliento. Parece un poco nervioso, además, y rezo para que esté a punto de cambiar de opinión. No hace un gran día para trepar. En el horizonte se ciernen nubarrones oscuros. Nos alineamos con el árbol y recorremos con la mirada su arteria central mientras calculamos cuál será la mejor ruta. Es un árbol espléndidamente proporcionado con un número uniforme de ramas, distribuidas equitativamente y que se van estrechando de forma gradual. Puedo oír a las más grandes bambolearse bajo el viento en las alturas. Cada vez que crujen, una sensación de náusea me tritura el estómago.
Los perros corren de un lado a otro del césped detrás de una pelota que no paran de hacer subir hasta la cima de la colina y de depositar a nuestros pies. Phillip la recoge y la lanza colina abajo describiendo un gran arco para distraerlos. Después me aúpa a la rama más baja. Solo tengo seis años, así que no soy capaz de alcanzarla por mí misma. Tenemos que darnos prisa. Si Winnie o el abuelo nos ven por las ventanas, saldrán y nos mandarán bajar. En cuanto hayamos trepado más allá de las ramas inferiores dispersas, estaremos resguardados de la vista por el denso follaje. Diana, nuestra cobarde springer spaniel, se retuerce y gimotea al pie del árbol. Nos apunta con la nariz y ladra ruidosamente. Phillip chasquea los dedos airadamente e intenta ahuyentarla.
Yo me muevo de manera lenta y deliberada. Las ramitas más pequeñas me arañan la piel cada vez que poso un pie encima de una rama y asciendo un poco más. Phillip me adelanta y casi me hace perder el equilibrio por su empeño en ser el primero. Para restablecer mis puntos de apoyo, me agarro al follaje más recio. Tengo las manos cubiertas por la pegajosa resina que rezuman las minúsculas brechas de la corteza, que parecen hechas por un pájaro carpintero. Esto está bastante enmarañado de ramitas secas. Empiezo a romperlas a mi paso como una auténtica habitante del bosque.
Eso sí, huele de maravilla. Quitando el de las hojas de las tomateras, mi olor favorito es el del pino. Estamos a unos nueve metros y pico de altura, pero como estamos sobre una colina, da la impresión de que estemos más arriba. Me detengo a contemplar el paisaje. Phillip estaba en lo cierto. El panorama circundante se extiende ante mí en toda su gloriosa amplitud. Veo cómo el viento forma ondas entre la hierba del campo que hay detrás de los establos. El estanque está agitado por ráfagas que barren su superficie, y el color cambia de plateado a negro y otra vez a plateado. Nuestros árboles se mecen con gran suavidad. Algo colorido me llama la atención en el tejado inclinado gris de casa de Winnie y del abuelo.
—¡Phillip!
—¿Qué?
—¡Tu paracaídas!
Phillip baja a ver. En efecto, es el paracaidista perdido de la bengala que disparó el último 4 de julio. Él creía que no había prendido, porque nunca pudo encontrar el juguete que se suponía que estaba dentro. En aquel momento se sintió amargamente desilusionado; solo tenía nueve años. Sé que me he apuntado un tanto al descubrirlo, pero también sé que nunca tirará la toalla hasta que hayamos logrado sacarlo del tejado de algún modo. Está justo encima de la falsa chimenea.
La granja original de Red Bird Hollow fue construida en 1849. Era una simple vivienda de cinco habitaciones. A lo largo del siglo siguiente, varios propietarios, entre ellos mis abuelos, que construyeron un ala adicional de dos plantas y la fueron ampliando. También hicieron otras mejoras, como ampliar las áreas del comedor y la sala de estar para hacer sitio para estanterías de libros, así como poner una mesa de comedor más larga, ya que les gustaba recibir visitas. En el transcurso del proceso, el arquitecto descubrió una discrepancia entre las medidas del exterior de la casa y el perímetro interior de las estancias que estaban renovando. Faltaba algo más de un metro de espacio.