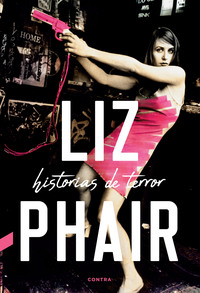Kitabı oku: «Historias de terror», sayfa 5
Tengo que llevar una férula muy bochornosa durante una semana. Dos largas tiras de cinta adhesiva, que discurren horizontalmente desde la férula hasta mi oreja izquierda, proporcionan la fuerza de torsión que evita que mi nariz se salga de su sitio. No es algo sutil. La gente me mira al pasar. Peor aún, tengo que ir a Florida a visitar a mi abuela. Es la madre de mi padre, y no se encuentra bien. Quitando a las enfermeras, está completamente sola allá abajo. Mi padre no puede abandonar el trabajo, y mi madre sigue fuera de la ciudad.
Subo al avión, consolada por la idea de que todo el mundo dará por hecho que me he hecho una rinoplastia, cosa que me pega más, ya que resulta menos amenazador para mi ego. Un mazo de carne volador no queda igual de molón. Tengo que coger un vuelo de conexión en Georgia. Cuando estamos a punto de aterrizar, veo que estamos volando muy cerca de una central nuclear. Reacciono inmediatamente ante la icónica forma de bobina de las torres de refrigeración. Cualquiera que tenga edad suficiente para acordarse del accidente nuclear de Three Mile Island recordará esa silueta con espanto. La tengo estampada en la conciencia como símbolo de una muerte invisible, implacable y lenta. ¿No sería una putada, pienso, que una estuviera haciendo un vuelo de conexión justo en el momento en que estuviera fusionándose un reactor nuclear? ¿Tener la desgracia de encontrarse en las inmediaciones y verse irradiada de manera fatal, por la triste razón de que la compañía aérea tenía que hacer un alto en el camino?
Justamente cuando se me ocurre esto, el avión remonta el vuelo a escasísima distancia de la pista, apenas a unos quince metros del suelo. El piloto acelera los motores y el aparato asciende bruscamente. Nos inclinamos abruptamente hacia la derecha, lejos de las torres, y todo el mundo se queda sin aliento. Ya está, pienso para mí. Tengo poderes paranormales, y vamos a morir todos por envenenamiento por radiación.
Mi compañera de asiento se vuelve hacia mí.
—¿Qué está pasando? —pregunta con el rostro contraído por el miedo.
—Quizá haya algún problema en la central —respondo, echándome hacia atrás para que pueda ver por la ventana.
A ella se le ponen los ojos como platos al contemplar las torres de refrigeración tipo Three Mile Island.
—Ay, Dios mío —dice mirándome con gesto sobresaltado e incrédulo—. ¿Tú crees?
Me encojo de hombros. No voy a comprometerme en un sentido o en otro; solo quiero atribuirme el mérito en caso de que esté en lo cierto. Necesito una testigo. Ella será mi altavoz cuando mi foto salga en el periódico. Les dirá, sin aliento, a los periodistas que ella estaba sentada al lado de la chica que predijo el incidente. Dirá que no sabe cómo lo hice, pero que «sencillamente lo sabía». Puedo ver en su mirada que está haciendo inventario de todas las maneras horribles de matarte que tiene la radiación, la misma letanía de horrores que acaba de pasarme a mí por la cabeza. Todos sabemos que, sea cual sea la dosis de radiación a la que accidentalmente nos veamos expuestos, el gobierno mentirá al respecto para intentar minimizar las demandas judiciales. Viviremos, a lo mejor durante décadas, sabiendo que llevamos una bomba de relojería en nuestro ADN.
El piloto habla por megafonía y hace una declaración:
—Damas y caballeros, disculpen por el rodeo, pero el aeropuerto nos ha informado de que había una bandada de pájaros en las inmediaciones, así que vamos a efectuar un segundo vuelo de aproximación en cuanto despejen la zona y aterrizar con ustedes sanos y salvos en diez minutos. A veces ocurren imprevistos, y es mejor prevenir que curar. Gracias por su paciencia y por volar con American Airlines.
Mi compañera de asiento pone los ojos en blanco y exhala:
—¡Uf!, menudo alivio.
Yo sonrío cortésmente, pero estoy irritada. Creo que podríamos haber sobrevivido a un impacto indirecto de radiación procedente de esas torres, y mis poderes paranormales estaban a punto de quedar confirmados. Un ligero brillo antinatural bajo determinadas condiciones lumínicas me parece un pequeño precio a pagar por la evidencia de la existencia de lo divino.
Años más tarde, después de que acabara de salir mi segundo álbum, estuve haciendo de DJ una temporada en Delilah’s, un popular bar punk de Chicago. Durante mi sesión, se presentó el hermano de Peter con el infame mazo de carne y me pidió que se lo firmase como regalo de cumpleaños sorpresa para Peter. No recuerdo si se lo firmé. Casi sería mejor historia si me hubiera negado. En cualquier caso, me sentí ofendida. Su hermano no entendía que aquel maldito objeto no solo había estado a punto de costarme un ojo y que me había desfigurado permanentemente, sino que nos había costado a Peter y a mí una amistad de siete años. Estaba segura de que a Peter tampoco le gustaría que se lo recordaran.
Hay cosas que cicatrizan y otras que no. No siento rencor alguno hacia Peter. Nunca lo sentí, aparte de que me fastidiara algún que otro ángulo malo en las fotografías. Pero si no fuera por mi nariz, estoy segura de que encontraría algún otro rasgo de mi aspecto con el que obsesionarme. Solo éramos dos bolas de billar que al chocar acabaron en lados opuestos de la mesa; así lo veo yo. Hace unos años recibí una carta de uno de nuestros amigos mutuos quejándose de que, ahora que era una estrella del rock, había abandonado a mis amigos de toda la vida. Se esforzó mucho por hacerme sentir culpable, pero no tuve que deliberar en absoluto antes de echar esa carta a un cajón y olvidarme de ella. Sigo fiel a mis amistades de toda la vida. Lo que pasa es que la mayoría son mujeres. Lo que él tendría que haber dicho es que quería ser un actor famoso, y que resultaba difícil presenciar mi éxito y no poder compartirlo.
Dudo que Peter hubiera estado de acuerdo con el tono de esa carta. Peter y yo nos ayudamos el uno al otro durante un período incierto entre la licenciatura universitaria y el comienzo de nuestras trayectorias profesionales. Duró menos de un año, pero mientras la vivimos, aquella época pareció interminable: toda una vida de autoescrutinio y alienación, comprimida en ocho o nueve meses ociosos bajo el techo de nuestros padres. Él influyó en mi sensibilidad y mi sentido del humor, y espero que yo le ayudase a él de alguna manera.
Ojalá que las cosas hubieran salida de otra forma y hubiéramos seguido siendo amigos, pero no sucedió así. Y ese desenlace también está bien. Es mucho más memorable que algunas de mis otras relaciones pasadas. Él ocupa un lugar de honor en mi historia personal. Ha sido consagrado en el folclore de mi vida. Nada de esto resulta difícil de comprender desde el punto de vista pagano. Fuimos víctimas de tres malos augurios, que fueron lo suficientemente reales como para asustarme. Aguardo el próximo giro cósmico de los acontecimientos, y no me sorprendería que algún día, por azar, acabásemos en el mismo hogar de jubilados. Peter y yo volveríamos a empezar donde lo habíamos dejado, riéndonos de todos los demás ancianos que llevaran puestas sus estúpidas etiquetas con el nombre, y empezaríamos a conocernos junto a la mesa de jugar a las cartas.

Capítulo 6 Obra de amor
Hagas lo que hagas, ¡no te lo mires!
Mis amigas se ríen, pero también lo dicen en serio. Las dos han tenido bebés, así que saben lo que está pasando con mi vagina. Esta mañana me he hecho una ingle brasileña. Espero ponerme de parto cualquier día de estos, y pensé que a la plantilla del hospital le vendría bien tener un lienzo limpio y preparado con el que trabajar. Soy vergonzosamente ingenua en lo tocante a la cantidad de subproductos que expulsará mi cuerpo durante el proceso de dar a luz, pero tengo buen corazón.
—¿Por qué? ¿Le pasa algo?
Me revuelvo incómodamente en mi asiento, preocupada por la irritación de la piel, que todavía me pica por el tratamiento con cera caliente. No he intentado mirar ahí abajo desde que la barriga se me puso tan grande que ya no puedo verme los dedos de los pies.
—No lo hagas, y punto.
Caroline y Viv están muertas de la risa recordando sus propios encuentros involuntarios con sus regiones inferiores en el tercer trimestre.
Después de comer, me voy al club a nadar. El vestuario está vacío, así que extiendo una toalla sobre el banco y sitúo un espejo de bolso alrededor del gran globo de mi estómago para intentar echarme un vistazo. Tengo que retorcer los miembros para encontrar el ángulo apropiado, pero en cuanto logro vislumbrar mis labios vaginales en el reflejo, me quedo sin aliento y casi se me cae el espejo. Están enormes, rojos e hinchados, como el culo de un babuino o algo así. Esa no es mi vagina. Estoy alterada y enfadada. No porque no pueda con el espectáculo, sino porque se trata de otra alteración física más sobre la que no tengo control alguno. Mi cuerpo ya lleva nueve meses cambiando, de maneras que son a la vez emocionantes y alarmantes, y estoy harta de sorpresas. Solo quiero tener a mi bebé en brazos. Estoy lista para que termine esta fase de construcción.
Dicen que reformar una casa estresa mucho las relaciones. Los costes superan el presupuesto, y siempre se tarda más de lo esperado. Me identifico con esta metáfora. La fecha prevista ha ido y venido, y sigo caminando por el vecindario como un pato, como una bola de lotería humana, casi tan ancha como alta. Se ha hecho tan grande que aquí dentro ya no hay sitio para los dos. Si no se marcha pronto por voluntad propia, voy a emitir una orden de desahucio.
Me meto con cuidado en la piscina, aliviada de sentir que floto; en tierra firme, cargo con unos dieciocho kilos extra. Fue divertido estar embarazada hasta que dejó de serlo. No consigo encontrar una postura cómoda para dormir por las noches, de lo agotada que estoy. Todas las fiestas de Navidad a las que asistimos son cócteles sofisticados en los que todo el mundo va con tacones de aguja, charla y se ríe, mientras yo me siento en una esquina del bar. Soy mi propia mesa de canapés; me apoyo un plato en el bombo y mastico sin cesar mientras mi marido alterna. Durante el segundo trimestre fui una auténtica Wonder Woman; iba a yoga, iba y venía de Los Ángeles en avión, grabé mi álbum y me fui de excursión a Glacier Park. De algún modo, mi energía se vino abajo durante este último mes, y me he convertido en el personaje de Dan Akroyd en Entre pillos anda el juego: un Santa Claus amargado y borrachín que se desenreda trozos de salmón de la barba falsa en el autobús urbano mientras mira inexpresivamente a los pasajeros que hay a su alrededor. Vale, lo de borracha no, pero ya estoy harta.
—¿Cómo es posible que esto valga la pena? —le pregunté a Vivienne un día de la semana pasada, cuando nos estábamos metiendo en el coche después de hacer ejercicio. En la calle hacía frío, era la época oscura del año en Chicago. Ya no voy a clubes, ya que no puedo beber. Odio la moda premamá. No me va nada el rollo de madre buenorra. No quise una fiesta prenatal; siguen dándome flashbacks de la pesadilla que fue redactar doscientas cincuenta notas de agradecimiento por nuestros regalos de boda.
—Ya lo verás —dijo sujetándome la puerta mientras pensaba en la mejor manera de explicármelo—. Cuando tu nene te mira con adoración pura en los ojos y te dice «Te quiero, mamá», es la sensación más increíble del mundo.
Como nunca había experimentado en persona esta alegría, me pareció una chorrada de respuesta. No soy una de esas mujeres a las que se les cae la baba indiscriminadamente con los niños ni que pone una espantosa voz de pito. Tiendo a hablar con los niños como si fueran adultos y he tenido conversaciones buenísimas con los que conozco. Pero me está costando mantener las cosas en perspectiva. Quiero bailar. Quiero correr. Ya no quiero tener ninguno de estos síntomas. Tengo dolores de parto fantasmas, me pica la piel, tengo las tetas enormes. Han empezado a aparecerme estrías blanquecinas en el abdomen, pese a que me aplico incesantemente manteca de coco y de karité. Mi bebé me patea sin cesar, como un centrocampista agresivo, y tengo que mear constantemente. Para tratarse de algo tan natural, cabría imaginar que la evolución hubiese dado con un proceso más fácil.
Es posible que tenga una perspectiva incompleta acerca del mayor misterio de la vida. Mi hermano y yo fuimos adoptados, así que en nuestra familia no se contaban historias de embarazos. En lo que a mí respecta, puedes ir a la tienda y llevarte un bebé en perfectas condiciones que ya esté cocido del todo. No hay necesidad de pasarse todo el año esclavizada en la cocina. Al mismo tiempo, conocer a alguien emparentado por sangre conmigo tiene un interés inmenso. He estado lidiando toda mi vida con cuestiones de identidad. He dado vueltas a las preguntas existenciales de quién soy y de dónde vengo desde que tengo uso de memoria. El espectro del abandono me ha aguardado entre bastidores, acechando en la sombra, insistiendo en ser reconocido.
Nunca sé qué importancia otorgarle. ¿Será un detalle menor de mi biografía o es algo que me define? Cuando me fijo en viejas fotografías familiares, ¿me atañen realmente a mí? ¿Son esos mis antepasados o estoy jugando a la nostalgia? Por mucho que quiera pertenecer a una persona o grupo cualesquiera, ese impulso casi siempre se ve contrarrestado por la conciencia de ser diferente, como si estuviera rodeada por una barrera, tan fina como una capa de hielo en una pestaña, que impide la plena integración. Mantengo a la gente a distancia y en sus categorías separadas, incluso a aquellas personas con las que mantengo relaciones de compromiso y a largo plazo.
Recuerdo cuando mi padre me envió la copia original de mi certificado de nacimiento con objeto de recopilar papeleo para el pasaporte, o porque había perdido el carné de conducir. Llegó en un sobre de papel manila. Cuando sostuve aquel documento amarillento en las manos y me fijé en la hora y la fecha, tecleadas en una máquina de escribir de las antiguas, rompí a llorar. Me resultó abrumador tocar el último artefacto que me unía a una madre a la que nunca llegué a conocer, una mujer joven que, por el motivo que fuese, no podía criarme. Vi a un bebé vulnerable cambiando de manos y lloré por las atroces decisiones de todos los involucrados, por las oportunidades perdidas y por los nuevos caminos abiertos a un precio tan alto. También fue la instantánea de un fugaz momento de integridad, antes de que llevara en el corazón este fragmento de vidrio roto, que me he cuidado mucho de no rozar, no vaya a ser que me corte. Lloré porque reconocí un sentimiento que debí de tener en otro tiempo pero que ya no podía evocar por muy tranquilamente que me sentase o muy feliz que fuera. Eso sí, reconozco que como fuente de inspiración artística es de lo mejorcito.
En definitiva, ¿a quién le importa? No es un asunto tan importante. En la vida hay asuntos mucho más importantes. Pero es asunto mío, y me he adaptado lo mejor que he podido. Ahora que estoy al punto de ser madre yo misma, todas esas emociones que están vinculadas a sentirse segura con o separada de una criatura están dando vueltas en mi subconsciente. Oscilo entre mostrarme displicente y ponerme eufórica respecto de lo que no tardará en suceder. ¿Tendrá mi hijo un vínculo distinto conmigo del que yo tuve con mis padres? ¿Veré rasgos de mi madre y mi padre biológicos en los suyos? Estoy ansiosa por conocer este enérgico alguien que en las ecografías parece un wombat sonriente.
Ahora bien, no tengo prisa por ver el interior de una sala de partos. Dar a luz es algo que me inspira muchos temores. La idea de que me hagan una episiotomía, por ejemplo, me aterra. Que corten mi delicado perineo de la misma forma que se marca una hogaza de pan es algo me obsesiona durante las horas de vigilia, y sé que será necesario. Cuando alcancé la pubertad, me examinó un pediatra varón que me regaló esta opinión: «Eres muy estrecha. Puede que te resulte difícil mantener relaciones». Su valoración resultó ser incierta, pero en lo sucesivo estuve convencida de que era de alguna manera deforme, e incluso traté de romperme el himen yo sola en el instituto incrustándome tres dedos violentamente en el coño mientras estaba sentada en la taza del váter, hasta hacerme mucho daño. Acabé cogiendo una infección aguda que hacía que me doliera horrorosamente orinar. Mi madre y yo tuvimos que cancelar un viaje de fin de semana y acudir en su lugar al hospital, donde me pusieron antibióticos, un catéter y una morfina excelente.
Me sentía demasiado humillada para explicarles a los médicos presentes lo que había pasado. Estoy segura de que mi madre daba por supuesto que había mantenido relaciones sexuales, pero cuando fui a la universidad seguía siendo virgen. Mi novio del instituto y yo descubrimos todas las maneras de divertirnos sin penetración plena, y nunca le dije el motivo por el que no «llegamos hasta el final». En aquella época en Estados Unidos seguía habiendo mucha vergüenza y muchas percepciones negativas en torno a las vaginas. No eran algo cuya posesión se celebrase ni se dedicaba mucho tiempo a cavilar al respecto. Las chicas se referían a sus genitales como algo «asqueroso», un orificio que más valía dejar sin investigar. Me pasé años ojeando páginas porno antes de llegar a apreciar mi propia y hermosa concha. Si acaso, ahora desearía que tuviera un aspecto menos ordinario y que fuese más anatómicamente llamativa o extravagante. Supongo que podría ponerle algo de pedrería.
No obstante, incluso a los nueve meses de embarazo me sentía muy cohibida al colocar los talones en los estribos de la mesa de examen para que mi ginecóloga pudiera inspeccionarme la cerviz. Hay algo en eso de ver su gesto reconcentrado por encima de la bata de papel extendida sobre mi regazo, fijando la atención directa y exclusivamente en mi vagina, que me pone los pelos de punta. Apenas puedo evitar cerrar las rodillas, incorporarme y empujarla hacia atrás sobre su taburete con ruedas. Adoro a mi ginecóloga, pero en este contexto me siento como un animal de granja cuyos órganos fuesen propiedad funcional del Estado. Lo que soy incapaz de articular es el modo en que mi alma reside en mi coño; en mi clítoris, para ser exacta. Para mí no es solo tejido biológico. Es un modo de conocimiento completamente diferente.
Entiendo que las obstetras ven vagina tras vagina durante todo el día, y que, en tanto propietaria de una vagina ella misma, mi médica posea la capacidad de distinguir entre una persona y sus partes. Aun así, tengo la sensación de que está hurgando en mis experiencias más profundas e íntimas, como si pudiera ver todo aquello y a todo aquel que haya pasado por mi «iris O’Keeffe6». Mi vagina es hermética. No está acostumbrada a mostrarse cuando se lo ordenan no sin antes ser persuadida. En nuestra cultura, las mujeres no se abren de piernas en público. Me encantaría sentir la luz del sol sobre mi coño. Creo que sería estupendo ponerme morena allá abajo, tumbada en un diván con las rodillas abiertas en plan mariposa y absorbiendo vitamina D. Pero en esta era Cenozoica no es seguro dejar al descubierto un tarro de miel indefenso, dada la forma en que los hombres nos acusan a las mujeres de estar «pidiéndolo a gritos» cada vez que se nos sube un poco el dobladillo. Así que mi vagina se deleita en la oscuridad, igual que una salamandra albina ciega que necesita una humedad constante para conservar la piel lisa y flexible. No te puedes acercar a ella por sorpresa o se asustará de tal modo que se esconderá aún más profundamente en su gruta.
Ahora bien, penetrando en la cuestión más a fondo (¡sí!), por incómoda que me haga sentir la exposición clínica, la verdadera disonancia cognitiva se asienta cuando mi médica entabla conversación conmigo mientras expande mi canal vaginal con su espéculo. Estoy segura de que si yo estuviera en sus zapatos también hablaría con mis pacientes, para romper el hielo, para establecer lazos y para distraernos de lo incómodo de la situación. De lo que ella no se da cuenta al asomarse a mi agujero de la infinitud es que tengo la sensación manifiesta de que mi vagina la mira a ella a su vez. Esas ocho mil terminaciones nerviosas de mi clítoris están conectadas con alguna oportunista primitiva en mi ADN que ha sobrevivido al hambre, la guerra, la esclavitud y el parto, y que tiene gustos, tácticas y tolerancias propios y distintos de los míos. Normalmente mi vagina y yo actuamos concertadamente sin que nadie lo sepa, pero cuando mi médica la aísla, acordonándola del resto de mi ser, no sé lo que puede llegar a hacer.
La mayor parte del tiempo, mi elegante modelo de máquina de fabricar bebés duerme entre mis piernas, salvo que la estimule algo que lea o vea, o que el Príncipe Encantador venga a despertarla de su sueño encantado. Me preocupa que no tenga ni idea de lo que muy pronto va a bajar por el conducto, la bulbosa protuberancia a la que en breve tendrá que amoldarse. Pero cuando llegue el momento, confío en que aguante el tipo mejor que yo. De momento la tengo embutida en un bañador, sumergida en el agua, meciéndose apaciblemente. Veo a los socorristas congregados junto al cronómetro observándome ecuánimemente. Las mujeres embarazadas son un espectáculo reconfortante para casi todo el mundo.
Sin que yo lo sepa, en el futuro, el cloro que estoy respirando ahora mismo le va a provocar asma a mi hijo. Sufrirá grandes ataques de la enfermedad de constricción de las vías respiratorias que nos obligarán a acudir corriendo al hospital, a veces en ambulancia, a menudo en mitad de la noche, para tratar su insuficiencia pulmonar. Si queréis hablar de miedo, hablemos de presenciar cómo tu hijo pierde progresivamente la capacidad de respirar ante tus propios ojos. Los estudios que establecen una relación entre los problemas de salud posnatales y los gases de las piscinas no han sido publicados todavía, y todo el mundo recomienda la natación como una de las mejores actividades que pueden practicar las mujeres embarazadas, porque es de bajo impacto y no sobrecarga sus ya laxos ligamentos. Pero sin ser consciente de ello, cada generación le hace algo terrible a su progenie, y esta es mi contribución a esa excelsa tradición.
Doy brazadas de espaldas siguiendo los paneles del techo para asegurarme de que me muevo en línea recta. En cuanto paso por debajo de las banderas, doy dos brazadas más y me dejo llevar hasta entrar en contacto con el borde de la piscina. Apoyo los codos en él y me quito las gafas para no salir del club con marcas profundas alrededor de los ojos. Finalmente, camino dentro del agua hasta la escalera y pongo el pie en el peldaño inferior. Ahora que mi centro de gravedad se ha desplazado hacia delante, cuesta salir del agua. Me detengo a medio camino, en cuanto la gravedad comienza a tirar de mi peso, que no es el habitual. Noto que mis dedos húmedos comienzan a perder la sujeción sobre las barras de aluminio. Me moriré de vergüenza si me caigo a la piscina. Por suerte, un socorrista que pasa por ahí me ve sufriendo, así que me coge de la muñeca y me sube al borde de la piscina como si no pesara nada. Durante un glorioso instante, vuelvo a sentirme menuda y femenina, hasta verme reflejada en el espejo del vestuario. A partir de ahora, pienso para mis adentros, será mejor evitar los espejos.
Esa noche, mientras estoy tendida en la cama oyendo roncar a mi marido y recibiendo las patadas en el diafragma que me propina mi bebé, vuelvo a preguntarme: «¿Cómo es posible que todo esto valga la pena?». Me preocupa lo que vaya a pasar en la sala de parto. Tengo miedo.
—Es como un esprint —me dice Vivienne para explicarme la sensación que producen las contracciones—. Solo tienes que echarle narices y ser consciente de que el dolor pasará en unos segundos.
En el instituto, tanto Viv como yo formábamos parte del equipo de atletismo. Ella es alta y tiene las piernas largas de velocista. Yo corría campo a través. Me ha convencido de que puedo dar a luz sin que me pongan una epidural ni tomar ningún analgésico. El bebé no debería tener un montón de drogas fluyendo por su organismo en el momento de saborear la vida por primera vez, afirma ella. Viv estuvo de parto durante cinco horas y media con su primer hijo, y creo que yo seré capaz de apretar los puños y aguantar cualquier cosa que dure el mismo tiempo que cuesta volar desde Nueva York a Los Ángeles.
Me pongo de parto a la mañana siguiente, después de que mi marido se haya ido a trabajar. Esta vez la cosa va en serio; no es una de esas falsas alarmas que he estado teniendo durante estas últimas semanas. Rompo aguas y sé que toca salir a la palestra, esté preparada o no. Camino de un lado a otro de la cocina con los gatos siguiéndome. Están maullando para que los deje salir, pero no puedo correr el riesgo de ir al hospital sin previo aviso y dejarlos a la intemperie. Llamo a mis padres, a mi médica y a varios amigos para decirles que los quiero, como si viviéramos en el siglo XIX y quizás no fuese a volver viva a casa. He optado por el proceso natural, así que las enfermeras me dicen que lleve la cuenta de los intervalos entre contracciones y que me dirija a la sala de partos cuando vengan a intervalos de cinco minutos. Vivimos a quince minutos del Hospital de Mujeres de Prentice, lo cual resulta reconfortante.
Para cuando llega Jim, mi marido, las contracciones empiezan a doler de verdad. No sabía que mi útero fuera capaz de contraerse en todas direcciones a la vez. Mi vientre parece compactado, comprimiéndose como un cuerpo que estuviera descendiendo lentamente hasta el fondo del océano mientras la presión del agua en aumento lo va aplastando cada vez más. Jim está tendido en el suelo a mi lado, cronometrando los intervalos mientras hojea por vez primera el manual de partos. Estoy enojada, ya que lleva meses en su mesilla de noche, pero muy pronto, yo también miro por encima de su hombro y repaso los contenidos, porque esa es la clase de gente que somos: los típicos que se pegan la gran empollada la noche anterior al examen.
Ya son las diez de la noche, y estoy harta. Llevo trece horas de parto, y las contracciones se producen a intervalos de aproximadamente seis minutos. Preparamos mi bolsa de viaje y vamos conduciendo tranquilamente hasta el hospital. Es la última vez en mucho tiempo que voy a sentir una alegría sin límites. Estamos a finales de diciembre, pero bajo la ventanilla y dejo que el aire frío me envuelva. Es muchísimo mejor ir a alguna parte y hacer algo que quedarme sentada esperando.
Nos asignan nuestra habitación privada y… nos quedamos sentados esperando. Vienen las enfermeras a examinarme y acto seguido me dan la mala noticia. Después de todo ese tiempo, solo he dilatado cinco centímetros y tengo que llegar a los diez. ¿Cómo es posible? Llevo de parto el doble de tiempo que Vivienne y no he llegado ni a la mitad del camino. ¿Qué le pasa a mi cerviz? ¿Será demasiado estrecha, o demasiado pequeña? Me inundan de nuevo todas mis inseguridades acerca de mi vagina, y me siento como si volviera a tener doce años y estuviera en la consulta de aquel médico estúpido, avergonzada de ser una anomalía.
Lo que mi vanidad querría hacer es irrumpir y decir que mi vagina es perfectamente normal, y que esto es una historia acerca de lo que la sociedad hace para vulnerar la psique de una mujer. Vale, no, no es una historia sobre eso. Es solo que mi vanidad quería irrumpir. Disculpen la interrupción; sigan, por favor.
La enfermera me pregunta qué quiero hacer. Mi médica ni siquiera ha salido aún para el hospital. Sabe que estoy de parto y la tienen al tanto de mis progresos. Pueden engancharme a un gotero de oxitocina para acelerar las cosas. O, si sigo queriendo intentar dar a luz de modo natural, puedo volver a casa y seguir de parto. La primera palabra que me asalta es «inténtalo». Lo segundo que me llama la atención es el verbo «seguir de parto7», como si fuera un obrero en una cantera, dando golpes de pico bajo el calor del sol, o un preso con grilletes en los tobillos y un mono de color naranja, arrastrando los pies en un lado de la autopista, encadenado a otros internos mientras vamos pinchando basura y guardándola en bolsas de basura. Ninguna de las dos cosas se me antoja divertida. Por lo visto, esto no va a ser coser y cantar.
Todo el mundo es diferente, dicen las enfermeras, y toda madre expectante sigue su propio ritmo. Jim apoya cualquier decisión que a mí me parezca la más indicada. Ninguno de los dos queremos reconocer que no llegamos a leer esa parte del manual del embarazo. Vacilo, estoy insegura.
Entonces escucho la voz incorpórea de Viv en lo más hondo de mi conciencia, dándome ánimos como hacía siempre en el colegio y retándome para que sea la mejor versión posible de mí misma. Tú puedes, me grita desde una imaginaria pista de atletismo. ¡Ya casi estás! ¡No te rindas!
—Quiero intentar hacerlo de modo natural —declaro, casi de forma convincente.
—De acuerdo —asiente la mayor de las dos enfermeras, con una expresión que es una mezcla estudiada de neutralidad y pragmatismo—. Tú llámanos cuando estés lista para volver o si tienes alguna duda.
Ahora volviendo la vista atrás, tendría que haberme parecido ominoso que estuvieran dispuestas a dejar que me marchara. Desde luego, no se las veía preocupadas de que fuera a ponerme a parir pronto.
De vuelta en casa, la intensidad de las contracciones aumenta, pero no la frecuencia. Estoy en la ducha comiendo cucharada tras cucharada de gachas insípidas mientras cae agua caliente sobre mí, y hago una pausa para apretar el rostro contra el frío mármol cada vez que me deja postrada otro espasmo. Esto es ridículo, me parece. ¿Cómo puede ser que valga la pena? ¿De verdad necesito ser una especie de heroína hippie? ¿Prescindir de los avances médicos para demostrar algo? ¿No será todo esto cosa de competir con mis amigas? A fin de cuentas, ¿qué es lo que tiene de malo inducir dilataciones o tomar analgésicos? Debe ser seguro, si no, nadie lo haría. Justamente entonces, una contracción especialmente fuerte me pone de rodillas. Llamo a voces a mi marido.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.