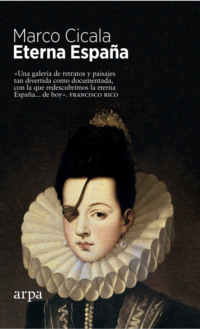Kitabı oku: «Eterna España», sayfa 2
EL «VERDADERO» DON QUIJOTE
Sucedió un día de julio de 1581, a lo largo de los pocos quilómetros de camino que separan los pueblos del Toboso y Miguel Esteban. A causa de una no muy bien precisada disputa territorial entre clanes, un tal Francisco de Acuña, hidalgo, intentó asesinar a otro tipo llamado Pedro de Villaseñor, también él hidalgo. Hasta aquí nada de sorprendente: ya se sabe, eran tiempos de tomarse la justicia por la mano. El episodio habría quedado olvidado en los archivos si no hubiera tenido lugar en la Mancha profunda y el susodicho De Acuña no hubiera actuado al más puro estilo de don Quijote. Es decir, a caballo, llevando una vetusta armadura solariega —con yelmo y escudo— y persiguiendo a su hombre con una lanza de la longitud de una pértiga. Al haber tenido la excelente idea de no ir por ahí metido dentro de una coraza durante el tórrido verano manchego, el rival lo tuvo fácil para escapar de la emboscada saliendo ágilmente por piernas. Pero se produjo un gran desconcierto en una comunidad que ya había sufrido los excéntricos atropellos de la arrogante familia De Acuña. El último se había producido tan solo unas semanas antes, cuando Francisco y su hermano Fernando habían sembrado el terror por la zona para vengarse de un veredicto desfavorable para ellos pronunciado por el Consejo comunal. Siempre ataviados cual zombis venidos del medievo, habían agredido con insultos y amenazas a cualquiera que se les pusiera a tiro. Todo ello, además, en una noche, la de San Juan, que la tradición envuelve en un halo de embrujo.
¿Pero esos bellacos lo eran o se lo hacían? ¿Y qué era el hábito de vestirse con antiguallas? ¿Una trapacería goliardesca o megalomanía digna de interés psiquiátrico? ¿Se disfrazaban solo para asustar a sus adversarios y a los patanes de la comarca, o bien en el anacronismo buscaban realmente reencontrar el estremecimiento de un mítico pasado caballeresco —quizá totalmente falsificado, pero tan bello y perdido— capaz de restituir la autoestima al fieltrado blasón de la familia, de aliviar las miserias de un presente antiheroico, desolador como las tierras que tenían en torno? «Nostalgia. Tenemos motivos para creer que la nostalgia operaba como una auténtica potencia en el imaginario y en las costumbres de cierta pequeña nobleza manchega», asegura Isabel Sánchez Duque mientras lanza una mirada de complicidad a su colega Francisco Javier Escudero. Son dos valientes investigadores —ella arqueóloga, él especialista en archivos— que han encontrado documentos para una tesis rompedora. La cual, grosso modo, suena más o menos así: aquello que inspiró en Cervantes el personaje de don Quijote no fueron, o no solo, las lecturas, sino también la crónica trivial, los sucesos y los incidentes ocurridos en la Mancha del siglo XVI.
Pero ¿cómo el noble «desfacedor de agravios, enderezador de entuertos, el amparo de las doncellas» habría tenido por modelo al ruin Francisco de Acuña? Los dos investigadores se muestran bastante convencidos. Y resuelven la aparente contradicción con estos argumentos: «Cervantes era muy amigo de los Villaseñor, que son citados en su última obra, Los trabajos de Persiles y Sigismunda. Podría haber escrito el Quijote para ridiculizar a los De Acuña, enemigos de la familia a la que estaba ligado. Y, por otro lado, la novela, o al menos la primera parte, es una parodia, una burla». A primera vista, este propósito mordaz puede resultar algo desconcertante. Pero no tanto si se tiene en cuenta que sus contemporáneos, las élites alfabetizadas de la época, leyeron el Quijote esencialmente como un libro cómico. Fue dos siglos después cuando los románticos quisieron ver en el caballero a un héroe semitrágico, símbolo de la lucha entre el ideal y la prosaica mezquindad de la vida. Una interpretación enfática que, lamentablemente, se convirtió en hegemónica y continúa condicionándonos.
Para defender su hipótesis, Escudero y Duque aportan también otros elementos. «En el linaje de los De Acuña existía sin duda una vena colérica que rayaba en la locura. Pero el loco verdadero era Fernando, el hermano de Francisco. Mire aquí», dicen mientras me pasan unos documentos procesales del siglo XVI que les restituyo al momento, puesto que están escritos en una grafía que me resulta jeroglífica. Los documentos explican otras gestas del turbulento Fernando. Por ejemplo, en 1584, sintiéndose ultrajado durante una misa, se desquició: volcó el altar, trepó al arca del Santísimo Sacramento, sobre la que saltó repetidamente. O aquella otra vez, durante una procesión de la Virgen, cuando, al verse relegado al final del cortejo, limpió la afrenta a su modo: tras arrancar la gran cruz del baldaquino, la utilizó a modo de espada para emprenderla a golpes contra las molleras de los presentes.
Era así, el hidalgo Fernando. Entendámonos, no es que el otro De Acuña fuera un blandengue, pero en Francisco parece que convivían al menos dos personalidades. Por una parte, el vengativo matón del vecindario; por otra, un defensor del pueblo que, por ejemplo, se pone de parte de los molineros cuando se establecen nuevas tasas sobre los molinos de viento recientemente introducidos en la zona. Asimismo, Francisco no dudó en proteger de las acusaciones de promiscuidad a una chica que revoloteaba de un amante a otro sin querer casarse. Se llamaba Francisca Ruiz y, según los dos detectives, podría haber inspirado a Cervantes el personaje de la pastora Marcela, la sexi y deseadísima cabrera que reclama para las mujeres el derecho a rechazar las proposiciones amorosas. Es cierto que, si se lleva muy lejos, el juego del «quién era quién» corre el riesgo de hacerse mecánico. Pero Escudero y Duque le han cogido gusto. Aseguran que incluso han identificado la verdadera identidad de Dulcinea, la campesina del Toboso que don Quijote transfigura en princesa.
Pero volvamos a él, al «ingenioso hidalgo de la Mancha». Cervantes dice que, antes de autoproclamarse fraudulentamente caballero con el nombre de don Quijote, su héroe se llamaba Alonso Quijano. Por esto durante mucho tiempo se ha considerado que el escritor podría haber tenido en mente a un tal Alonso Quijano Salazar. Sin embargo, actualmente Escudero se inclina por excluirlo: «Aquel Quijano era un monje agustino. Murió mucho antes de que Miquel viniera al mundo y en las zonas de las que habla el libro no queda prácticamente rastro de él. En cambio, más factible es la idea de que, gracias a sus contactos manchegos, Cervantes tuviera noticia de otro Quijano: un tal Rodrigo, un criador estafador, un pícaro que intentó comprarse el título de hidalgo y se movió por los mismos lugares referidos en la narración». Eso es: los lugares. Si vais a la Mancha con la esperanza de que la vexata quaestio sobre la génesis de la novela pueda desenmarañarse un poco, lo tenéis claro. En la región las siluetas de don Quijote y su escudero Sancho son omnipresentes. No hay pueblo que no reivindique algún tipo de relación con el libro o el autor. Cómplice la gastronomía —los innumerables vinos, la legendaria caza, los formidables quesos—, la Ruta de don Quijote se ha transformado desde hace tiempo en un suculento negocio turístico. Lo malo es que, de rutas cervantinas, hay al menos una docena. Cada uno ha diseñado la suya, llevándola hacia su propio pueblo. Supuestos o no, enclaves, ruinas, reliquias: por todas partes tropiezas con huellas del imaginario caballeresco, que viene alegremente confundido con el hombre que lo inventó. En Alcázar de San Juan juran, con certificado de la época incluido, que Miguel de Cervantes Saavedra habría nacido allí y no en Alcalá de Henares como se lee en todos los libros. En Argamasilla de Alba te venden un antiguo sótano como la celda en la que estuvo encarcelado el escritor. Y antes de irte te recuerdan incluso que el verdadero Quijote fue un tipo del lugar: un tal Pacheco, un desdichado cuyas terribles jaquecas le volvieron loco. A treinta kilómetros de allí, con casco de espeleólogo proporcionado por los guardas, puedes también meterte en la cueva de Montesinos, de la cual don Quijote salió explicando inauditas visiones. Mientras que en el pueblo de Miguel Esteban descubres que las familias en guerra de los De Acuña y de los Villaseñor vivían a pocos metros una de otra, en un callejón actualmente anónimo con aparcamientos para coches. En un espacio tan reducido la enemistad no podía durar, y, de hecho, los clanes acabaron por emparentarse. Pero las etapas más ortodoxas del itinerario quijotesco son el conmovedor pueblo del Toboso, con un bello palacete señorial rebautizado Casa de Dulcinea, y Campo de Criptana, con sus diez famosos molinos de viento desde cuya solitaria altura desafían la Mancha, plana como un CD, y que merecen el viaje por sí mismos.
Ante similar macedonia, tan cervantina, de informaciones falsas, fabuladas o verdaderas, el escritor e hispanista holandés Cees Nooteboom se rindió, y declaró: «Basta, en la Mancha me creo todo aquello que me digan». Tenía razón. Tragarse cualquier patraña es la actitud más sensata que se puede adoptar en circunstancias similares. Sobre todo cuando se trata de una novela como el Quijote, donde el artificio, el dato apócrifo, lo oído, juegan siempre al escondite con la realidad. En todo caso, el verdadero problema es otro: que a día de hoy no se tiene la más mínima prueba de que Miguel de Cervantes haya pisado nunca la Mancha. Habiendo viajado mucho durante su vida, es improbable que, al desplazarse de una punta a otra de España, haya podido evitar esta zona. Según los estudiosos, serían veintiún los viajes que podrían haberlo llevado a transitar por aquellas regiones. No son pocos. Pero todavía no se dispone de la pistola humeante. Y esta tal vez sea la única certeza respecto a la cual la inmensa mayoría de los litigiosos expertos cervantinos parecen estar de acuerdo. A propósito, ¿cómo han reaccionado los académicos ante las nuevas hipótesis de Escudero y Duque? Sin reaccionar. Excepto un par de comentarios publicados en El País marcados por la máxima prudencia, los filólogos callan. Para ellos, la fuente de la cual ha surgido el Quijote continúa siendo la misma: la libresca. En efecto, es muy rica la literatura, a la cual Cervantes podría haber recurrido, que antes de él tuvo la idea de caricaturizar la álgida figura de un caballero andante. Pero todavía continuamos preguntando: ¿por qué Cervantes escogió justamente la Mancha para ambientar la novela? Normalmente te responden: por exigencia cómica. Puesto que proverbialmente la región era sinónimo de lugar atrasado y pueblerino en el que nunca podría haber sucedido nada épico. Sea.
Resta el hecho de que, si bien llena de incongruencias —como, por otro lado, la trama del libro—, la geografía del Quijote está repleta de detalles exactos. ¿Cómo es posible? En archivos y bibliotecas hay personas que se exprimen el cerebro para tratar de explicarlo. Pero, ya haya estado Miguel verdaderamente allí o se la hayan explicado, la Mancha del Siglo de Oro es un universo fascinante. Un mundo que, pese a las rigideces del «Estado estamental», el riguroso sistema por estamentos (clero, nobleza y, por debajo, el resto), no era en absoluto somnoliento. El componente social más dinámico era el constituido por los hidalgos, la baja nobleza que, con centenares de miles de miembros, representaba el noventa por ciento del «segundo estado». Una petite noblesse en torno a la cual —cómplice de ello el Quijote— han cristalizado con el tiempo toneladas de tópicos que ahora los nuevos estudios están reduciendo. El hidalgo (es decir, «el hijo de algo o de alguien», de la riqueza o de un individuo cuya genealogía se puede trazar) gozaba ciertamente de exenciones fiscales; estaba dispensado de la carga de alojar y aprovisionar las tropas de paso; no podía ser sometido a tortura ni acabar en la cárcel por deudas. Pero no es cierto que —en la línea del empobrecido Quijote, que dilapida casi todo su capital en libros— la mayor parte de este grupo social lo pasara mal. Ello dependía de la prudencia con la que se gestionaban las rentas y el patrimonio. En teoría, en cuanto nobles, los hidalgos no deberían haber tenido que trabajar. Y, de hecho, el héroe cervantino no trabaja. Sin embargo, no faltaban aquellos que lo hacían. Sobre todo en las regiones septentrionales —Asturias, Cantabria, Vizcaya—, donde la hidalguía estaba extendida entre las masas: podía alcanzar el ochenta y nueve por ciento de la población. ¿Todos caballeros? No, todos hidalgos. En tal situación, es obvio que —sin renunciar a sus privilegios— incluso estos nobles tuvieran que ocuparse de la agricultura o la ganadería. El parasitismo mayoritario habría significado la parálisis de la economía. Esta nobleza de cuarta clase —tras los Grandes de España, la nobleza titulada y los caballeros— no constituía un grupo compacto, sino permeable a la entrada de nuevos miembros procedentes de la burguesía y articulado en subgrupos que a menudo se miraban con malos ojos. Podían enzarzarse por la dudosa transparencia de ciertos pedigrís. ¿Hidalgo usted? Hágame el favor…
En lo más alto estaban los hidalgos puros: «notorios o de casa solariega» —es decir, reconocidos desde hacía generaciones o arraigados con una antigua morada en un determinado territorio—; a continuación venían los «hidalgos de ejecutoria» —aquellos que, con documentos en mano, habían demostrado ante un tribunal la sangre que corría por ellos—; cerraban el pelotón los «hidalgos de privilegio», personas a las que la Corona concedía (o más a menudo vendía —y a precio muy alto—) el título por los méritos alcanzados. Entre estos, ser muy prolífico: si, por ejemplo, proporcionabas a la patria siete hijos, podías aspirar al reconocimiento. Incluso aunque el pueblo llano se burlara de ti llamándote «hidalgo de bragueta». Algunos hacían carrera en el clero o la administración, pero la principal salida profesional continuó siendo el oficio de las armas. Estaban atestados de estos nobles los Tercios, las mortales unidades militares empleadas en las campañas de Italia y Flandes. Y más de un hidalgo se distinguió en la voraz conquista de las Indias. «Linaje, honra, fama, limpieza de sangre», es decir, con sangre no «infectada» por contaminaciones moras o judías. Al igual que con el resto de cosas, también sobre los altivos (y negociables cuando se presenta la ocasión) requisitos de la hidalguía manchega Cervantes —a quien alguno atribuye ascendencia hebrea— no puede hacer otra cosa que ironizar. Y lo hace con aquel típico cóctel de agudeza y pietas cuyo secreto era custodiado por su genio.
Pero el último secreto cervantino no se esconde en la Mancha: está en Madrid. En las criptas de las Trinitarias, el convento donde el escritor fue enterrado en 1616. El rastro de sus restos se perdió. Sin embargo, dado que podrían encontrarse todavía allí debajo, para sacarlos a la luz se formó un equipo capitaneado por el reconocido antropólogo forense Francisco Etxeberria. Al no quedar ningún descendiente de Cervantes, resulta difícil recurrir a la prueba del ADN. Para la identificación se han basado en otros indicios: los dientes —Miguel confesó hacia el fin de sus días que ya solo tenía seis— y las lesiones en la mano que le quedó paralizada tras el disparo recibido durante la batalla de Lepanto. En el 2015, en el marco del cuarto centenario de su muerte, los científicos anunciaron que habían encontrado sus restos. Pero no todo el mundo está convencido de que sean los verdaderos. Y el misterio continúa sin resolver.
¿El misterio del Quijote? «Que se quede sepultado en sus archivos en la Mancha», escribía burlonamente Cervantes. Casi como si dijera que aquel que se adentrara en el enigma no saldría vivo. Sonaba como una socarrona maldición a lo Tutankamón. Los profanadores están avisados.
LA SÁTIRA Y LA ESPADA
En la plaza de la Villa, entre atisbos embrujadores del antiguo Madrid, desemboca una vía angulosa que tiene nombre de calle pero dimensiones de callejón: la calle del Codo. Parece que por la noche, cuando regresaba a casa de sus juergas en burdeles y tabernas, Francisco de Quevedo se detenía habitualmente allí para aliviar la vejiga. Orinaba siempre contra el mismo edificio. Irritado por las periódicas micciones, quien vivía allí dentro decidió colocar en la pared una santa cruz. Pero al día siguiente descubrió que no había tenido efecto disuasorio. Furioso, el vecino añadió el escrito: «No se mea donde hay cruces». Y a la mañana siguiente, además del habitual reguero, encontró la réplica: «No se ponen cruces donde se mea». No tropezaréis con anécdotas de este tipo —muchas de ellas apócrifas— en la valiosa Vida de Francisco de Quevedo y Villegas, escrita en 1663 en español por el erudito de Apulia Paolo Antonio di Tarsia. No se recoge el episodio porque, más que de una biografía, se trata de una hagiografía. Una empresa en cierto modo prodigiosa, siendo Quevedo una figura muy poco apropiada para la santificación. Él mismo era el primero en admitirlo: «Hombre de bien, nacido para el mal […]; mozo dado al mundo, prestado al diablo». De esta forma se describía a sí mismo don Francisco, la mente más vertiginosa del Siglo de Oro tras Cervantes, cuya universalidad y aún menos sabiduría nunca alcanzó. ¿Quién era en cambio Di Tarsia? Un abad de Conversano (Bari) que tuvo la dudosa fortuna de ser escogido como secretario del siniestro conde Giovan Girolamo Acquaviva, conocido como el Guercio delle Puglie (‘el Tuerto de Apulia’). Un raja capaz de combinar mecenazgo y crueldad. La leyenda negra narra que practicaba con fruición el ius primae noctis y se sentaba sobre asientos de piel humana. Fábulas. No obstante, a causa de los abusos feudales Acquaviva fue juzgado en España y arrojado a prisión. Cuando salió estaba consumido, y falleció durante el camino de regreso a Italia. Pocos meses después también murió el fiel Di Tarsia. Había intentado entrar en la corte madrileña, pero no lo había logrado. In extremis consiguió publicar la primera Vida de Quevedo. Texto encomiástico y al mismo tiempo sutilmente trágico, donde la triste parábola del biografiado refleja la del narrador.
Poeta solicitado, satírico de contagiosa mordacidad, prosista visionario, espía, espadachín… Se ha definido a Quevedo como «una perrera de almas». De buena familia, fue educado todavía mejor. El padre ocupaba un importante cargo en palacio, la madre era una alta dama de la corte. Lo enviaron a estudiar con los jesuitas, después a la Universidad de Alcalá de Henares. A los veinte años Francisco ya manejaba con soltura hebreo, italiano, francés y portugués, así como griego y latino, «lenguas que si no estuvieran muertas habría que matarlas», maldice al pensar en ellas. Sabe leer también el árabe, el siríaco y el arameo. Por carta, debate de igual a igual con el humanista flamenco Justo Lipsio. De gran precocidad, pero físicamente desgraciado: miope, cojo, piernas torcidas, pies deformes. Un nerd del siglo XVII. Pero, a diferencia de los actuales cerebritos, para nada sedentario ni asocial. En los años universitarios —que, novelados, se convirtieron en materia para los episodios picarescos de la novela La vida del Buscón— juega a cartas, se emborracha, polemiza, liga. Un Jueves Santo, mientras asiste a misa, ve a un tipejo abofetear a una doncella. Quevedo lo saca fuera, cruzan sus espadas y el tipo acaba agonizando sobre la plaza. Pero el verdadero exploit juvenil fue otro. En Madrid había un fanfarrón, un tal Luis Pacheco de Narváez, que presumía un montón con la espada y llegó a ser entrenador personal del rey Felipe IV. Defendiendo que la esgrima era equiparable a una ciencia, había concebido un manual repleto de fórmulas, esquemas, figuras euclidianas, en el que el arte del duelo venía more geometrico demonstrata. Quevedo lo desafía. Y al primer asalto le quita el sombrero junto con bastante credibilidad.
En la corte, la inquieta inteligencia de Francisco lo catapulta al torbellino de los chismorreos. Escribe alados sonetos y pasquines. La sátira no es sino la extensión verbal de la espada. Uno de los principales destinatarios de sus pullas es el poeta rival Luis de Góngora. Mediante rimas, Francisco de Quevedo lo trata de sacerdote afeminado, ludópata e incluso filojudío. El colérico Luis contraataca reduciendo el adversario a escritorzuelo tullido y dado al vino. Quevedo no cede. Sabiendo que se encuentra abrumado por las deudas de juego, hace que desalojen a Góngora de su casa madrileña y se va a vivir allí. No sin antes «desgongorizarla» y desinfectarla a la perfección. Del edificio solo resta hoy una placa dedicada a Quevedo; está en el antiguo Barrio de las Letras, a un paso de la casa de Lope de Vega y a dos de aquella en la que murió Cervantes.
Di Tarsia resulta enternecedor cuando asegura que don Francisco «fue poco ambicioso». En 1606 Quevedo entra en connivencia con el duque de Osuna, un prometedor golden boy de la política imperial, pronto nombrado virrey de Sicilia. Francisco de Quevedo lo sigue hasta Palermo como «asesor». Pero a Osuna el cargo se le queda corto: apunta hacia el más prestigioso gobierno de Nápoles. Por ello, envía a Quevedo a Madrid para untar a los dignatarios que favorecerán su designación. Misión cumplida. Al lado del nuevo virrey de Nápoles, Francisco es nombrado caballero de la exclusiva Orden de Santiago y se lanza a más increíbles complots. Como la conjura de Venecia, 1618. Para acabar con la hegemonía de la Serenísima en el Adriático, la exitosa compañía Osuna & Quevedo planea un golpe a realizar en la fiesta de la Ascensión, esto es, durante las ceremonias con las que cada año la república lagunera celebra su propia apoteosis. La idea es tomar al dogo como rehén y llevarlo a Nápoles. Pero los servicios secretos venecianos no habían nacido ayer. Pocos días antes del golpe el plan es descubierto. Quevedo se escabulle de Venecia disfrazado de vagabundo mientras en los canales flotan a decenas los cadáveres de los conspiradores. También elude los controles gracias a su italiano fluido. Por la necesidad ha aprendido incluso el veneciano. Sale de esta, pero el fiasco en la Laguna es el inicio de su ruina. Tanto para él como para su protector Osuna. Asediado por las polémicas, el rey Felipe III se libra de ambos.
Quevedo es encarcelado en el todavía espléndido monasterio de Uclés, en Cuenca, y después se le impone arresto domiciliario en Torre de Juan Abad. Es un pueblecito a caballo entre la Mancha y Andalucía donde ha heredado una modesta propiedad. No obstante, todo cambia en Madrid. En 1621 muere el rey. Le sucede su hijo Felipe IV, que elige como valido al impetuoso conde-duque de Olivares. Quevedo no es que lo aprecie demasiado, pero se recicla. Es readmitido en Madrid. Si bien siempre ha sido un soltero empedernido, un monumental misógino y, por ello, un gran consumidor de sexo mercenario, llega incluso a casarse. Para birlarle la dote, se desposa con una mujer entrada en años, aunque poco después se separan y ella muere sin dejarle un céntimo. Sin blanca, Francisco filosofa, traduce noventa cartas de Séneca, en passant se carga también a Juan Ruiz de Alarcón como había hecho con Góngora. Podría resurgir en las camarillas cortesanas, pero el demonio de la mordacidad lo consume. Es más fuerte que él. Un día, enrollado en su servilleta, el rey encuentra sobre la mesa un memorial en verso que destroza a Olivares. Quevedo es de nuevo arrestado. Lo recluyen en el convento de San Marcos en León, que actualmente es un hotel de lujo. Vive allí durante cuatro años, con un cuerpo que se le marchita. Las pústulas se gangrenan. Estoico, se las cauteriza él mismo, refiere Di Tarsia.
¿Todo ello por un poemita satírico? Los estudiosos cada vez se muestran menos convencidos. Con el tiempo ha ganado consistencia la hipótesis de que Francisco fue castigado más bien por chanchullos de espionaje con el enemigo francés. En cualquier caso, cuando sale de prisión es un fantasma. Y poco importa que mientras tanto también el odiado Olivares hubiera caído en desgracia. Quevedo se retira a Torre de Juan Abad. Dado que allí no hay ni tan siquiera un médico, se traslada a la vecina Villanueva de los Infantes, al convento de Santo Domingo. En su lecho de muerte le preguntan si quiere que en su funeral haya acompañamiento musical. Responde: «La música páguela quien la oyere, que yo no estaré en condiciones de perder el compás». Muere en 1645. Como filósofo a quien la opinión común y horrible «no vence ni somete».
Lector voraz, Quevedo viajaba siempre con una minibiblioteca portátil. Incluso se había hecho construir un atril especial rotatorio para consultar varios libros a la vez. Borges, que lo admiraba con alguna reserva, escribió de él: «Es menos un hombre que una compleja y dilatada literatura». Pero en los escritos de Quevedo aflora continuamente el individuo. Una maravillosa desfachatez dirigida también contra sí mismo. Cuando Francisco de Quevedo fustiga los vicios —envidia, jactancia, venalidad («Poderoso caballero es don Dinero»)—, habla de los suyos. Lo único que no perdona es la estupidez. Mucho antes que Flaubert, cataloga a los imbéciles por tics: aquellos que hablan siempre de sus maravillosos hijos; aquellos que después de haber estornudado escudriñan el moco en el pañuelo buscando dentro no sé sabe muy bien qué… Entre los textos meditativos y los jocosos no hay contradicción. A escribir una vida de san Pablo o un opúsculo sobre el ojo del culo —hendidura a su juicio injustamente calumniada— lo mueve una única vis combativa. Dandi que adora sumergirse entre la plebe, moralista hechizado por la inmoralidad de palacio, bascula entre los bajos fondos y el mundo elegante con la misma excitación cognoscitiva. Pero no es un libertino gozoso como Rabelais, sino más bien una muestra del Barroco más oscuro, un nihilista cristiano obsesionado por la caducidad. En la glacial La cuna y la sepultura, destripa lo del «ser para la muerte» con tres siglos de antelación respecto al aburrido Heidegger.
Tras sus anteojos con lentes ahumadas —aquellos que lleva en el formidable retrato atribuido a Velázquez y que se pusieron de moda con el nombre de quevedos—, su mirada parece poseer rayos x: bajo el rostro ve siempre el cráneo, bajo la civilización la prehistoria, bajo la sociedad la sabana. La realidad es caos, pelea de apetitos, un mundo de lobos, hienas, zorros, tiburones, serpientes. También los tratados políticos de don Francisco tienen un doble fondo. En su superficie ensalzan la monarquía teocrática imperial, pero por debajo muestran despiadadamente su crisis. No solo contingente. Si en la vida todo es «mentira y representación», también el poder lo es. Carece de fundamento y legitimidad. Como mucho, se acepta cínicamente como convención capaz de reducir los perjuicios del desorden terrenal. Reflexiones cercanas al anarquismo, audaces en tiempos de absolutismo. Desengaño, desilusión radical: toda conciliación humanística entre razón y mundo, moral y política, se ha ido al traste. En el más allá:
Díjome la Muerte:
—¿Qué miras?
—Miro —respondí— al Infierno, y me parece que le visto otras veces (Sueño de la muerte, 1621-1626).
Para llegar a Torre de Juan Abad, el «pueblo-ermita» de Quevedo, te pierdes en la Mancha abismal como en una alucinación de tierras rojizas. Parece un vasto campo de tenis salpicado de encinas. Hace años, en la casa museo de Francisco de Quevedo fui recibido por un conserje devoto y entusiasta. Estaba dispuesto a sacar de las vitrinas autógrafos de Quevedo para que pudiera tocarlos. Muy agradecido, decliné su oferta. De la morada originaria —un palacete de notable rural— quedan en pie tan solo los muros exteriores. Albergan reliquias que no esperarías encontrar, incluidos los famosos anteojos. En el silencioso pueblo, en las vacías posadas donde sirven migas, «las horas caminan lentas como bueyes», anotaba un viajero. En Villanueva de los Infantes la atmósfera es más animada. También se puede visitar la celda conventual en la que murió don Francisco. Pero en la villa hay menos rastro de él que de Cervantes, turísticamente más vendible: algunas partes del Quijote están ambientadas aquí. Para volver a encontrar a Quevedo hay que meterse en la gran iglesia de San Andrés. Los restos del escritor se perdieron, pero fueron de nuevo localizados en el 2007. Ahora se encuentran en una cripta, dentro de un sarcófago negro con cruces de Santiago encima. Color rojo sangre y con forma de puñal.