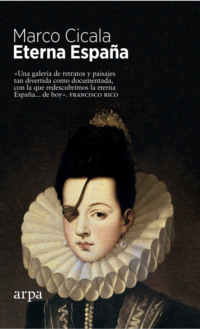Kitabı oku: «Eterna España», sayfa 5
AL-ÁNDALUS: FÁBULAS Y YIHAD
Librerías, quioscos, tiendas de recuerdos: lo ves por todas partes. En Granada el texto más vendido es un best seller de hace ciento ochenta años: Cuentos de la Alhambra. Lo escribió el neoyorquino Washington Irving, actualmente más conocido por La leyenda de Sleepy Hollow, relato «protofantasy» que ha inspirado películas y series televisivas. Siendo todavía de lectura agradable, los Cuentos de la Alhambra (1832) es un simpático amasijo de patrañas exótico-románticas sobre la España musulmana. Mezcla crónica y cuentos repletos de adivinos, elixires prodigiosos, soberanos crueles, encantadoras princesas que siempre se llaman Zayda, Zorayda o Zorahayda.
Irving llegó a Granada en 1829 y quedó hasta tal punto seducido por la Alhambra que se fue a vivir en ella. Suerte reservada a muy pocos. Con todo, en esa época el palacio fortaleza —encargado por la dinastía nazarí seis siglos antes— ofrecía más atractivo que confort. Estaba en proceso de restauración, pero salía de un largo abandono que la había reducido a un laberinto de ruinas más bien peligroso. Pero, al traspasar el umbral de la Alhambra, Irving se embarca en una especie de viaje lisérgico: «Pasar aquella puerta tuvo un efecto mágico. De golpe, fuimos transportados a otra época, a otro reino»; un mundo donde todo tiene la fragancia del higo, del azahar, del mirto, de la rosa; y, en cualquier momento, «se espera divisar a alguna misteriosa princesa que nos hace una seña desde el balcón».
De esta forma también se creaba un tópico de la España árabe que se convertiría en un formidable imán turístico, pero que contaminó profundamente las fuentes de la credibilidad histórica. Sobre los árabes Irving escribió que en tierras españolas habían hecho «todo aquello que podía contribuir a la felicidad humana»; gobernando con «leyes sabias y justas»; «cultivando con amor las ciencias y las artes, favoreciendo la agricultura y el comercio». Era un «pueblo valeroso, inteligente y refinado que conquistó, dominó y desapareció». Y «nunca ha habido una aniquilación tan total como la de los moros de España».
Moros que, al inicio, no eran árabes, exceptuando las élites: las tropas de choque estaban compuestas por bereberes. Desembarcaron desde el norte de África en el 771 y se zamparon casi toda la península a la velocidad de Blitzkrieg, favorecidos por la decadencia del poder hispano-visigodo y, en sus desplazamientos militares, por la red viaria de herencia romana. Debido a una etimología habitual, se tiende erróneamente a identificar el Al-Ándalus con la Andalucía actual, mientras que —en función de las vicisitudes bélicas— los territorios arabizados tuvieron una extensión mayor o menor que la de la región actual. Hacia el final, solo comprendían el pequeño Reino de Granada. El último bastión de la España islámica se rindió a los Reyes Católicos en 1492. Pero la definitiva expulsión de los moriscos —mahometanos cristianizados a la fuerza pero todavía considerados infieles— se produjo más de un siglo más tarde, entre 1609 y 1614. Desde entonces en España no ha habido prácticamente rastro de comunidades islámicas hasta la segunda mitad del siglo XX: afloran de nuevo en minúsculos grupos poco después de la muerte de Franco, para después robustecerse con los nuevos flujos migratorios, cuestión todavía de actualidad.
En España viven en la actualidad cerca de dos millones de musulmanes, concentrados sobre todo en Cataluña. En Granada y alrededores, sobre una población de 235.000 habitantes, son unos 27.000. Un veinte por ciento tienen la nacionalidad española. Quien me proporciona algunas de estas cifras es Malik Abderrahmán Ruiz, responsable de la mezquita del Albaicín, el antiguo barrio musulmán acurrucado sobre un cerro que mira hacia la Alhambra. Aquí, antes de la reconquista católica, los templos islámicos se contaban por decenas. Fueron derribados o reconvertidos en iglesias. Dotada de jardín panorámico, librería y centro de estudios, la Mezquita Mayor es la más importante de Andalucía. Fue inaugurada en el 2003 tras más de veinte años de obras financiadas por Libia, Emiratos Árabes, Marruecos…
Llevar de nuevo una mezquita al corazón de Granada sabe sutilmente a revancha. Por mucho que Ruiz, el guía, nunca lo admitiría. Es un ingeniero español de unos cuarenta y cinco años. Hacia la mitad de su vida decidió convertirse al islam: «Vengo de una familia católica, en las obras escolares interpretaba a san José, pero buscaba otra cosa. Entiéndalo, inquietudes juveniles». Hombre locuaz, lector de Goethe y Pirandello, me recibe en una sala anexa a la mezquita. Sobre la mesa de cristal, una poderosa cimitarra «fabricada en Toledo»; en la pared, una pintura que representa una carga de la caballería mora: «Me había entusiasmado leyendo la biografía de Gengis Kan y le pedí a un amigo pintor una escena de una batalla mongola, pero él la arabizó un poco», responde socarrón. Rechaza las acusaciones de quien describe la mezquita como la enésima criptoembajada del proselitismo wahabita: «Somos occidentales, europeos. Completamente independientes y en diálogo con las instituciones. Los de los servicios secretos vienen regularmente. Se sientan justo donde ahora está sentado usted». ¿Y los grupos yihadistas que llaman a la reconquista del Al-Ándalus? «Delirios propagandísticos», responde de forma directa. Dice que en la comunidad no se han registrado casos de radicalización, pero si tecleas en Google «Granada» y «yihadistas» alguna historia aparece.
Al salir de la mezquita me detengo en el mirador de San Nicolás. Es el más célebre de los miradores granadinos: en frente, la silueta cobriza de la Alhambra; detrás de ella, las cimas de Sierra Nevada, que se mantienen teñidas de blanco incluso en verano. Pasando entre gente que toca la guitarra mientras fuma algo más que tabaco y vendedores ambulantes de generosas rastas, desciendo del Albaicín recorriendo sus bulliciosas entrañas. Casi todos los cármenes, las envidiables casas con huertos y jardines, han sido comprados por alemanes, estadounidenses y japoneses. Hace treinta años este era un barrio degradado. Ahora, con la ayuda del sello Unesco, entre los más caros de España. Los inversores islámicos fueron previsores: «El terreno de la mezquita, un antiguo vertedero, fue adquirido cuando los precios todavía eran muy bajos», me dice Ruiz.
Llego a la parte baja y me meto por la calle Calderería, que parece un trozo del zoco de Túnez o de Marrakech: peleterías, pastelerías con dulces de miel, salas de té donde, hasta la nueva ley antitabaco del 2011, se podía fumar en narguilés. Los comercios están regentados por marroquíes. Viven aquí desde hace dos o tres generaciones. Se han deslomado trabajando y han visto cómo Granada se convertía en El Dorado. Con dos millones y medio de visitas anuales, la Alhambra es el monumento más visitado de España. También por el turismo islámico, que, en crecimiento, todavía sigue siendo un mundo por explorar.
Una vez el célebre medievalista español Claudio Sánchez-Albornoz le dijo a un grupo de alumnos: «Cuando un italiano culto contempla el acueducto de Segovia o el teatro de Mérida se queda pasmado, pero no se le ocurre pensar en reivindicar la soberanía de su nación sobre la España que fue romana. Sin embargo, un árabe culto, ante la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba o la Giralda sevillana siente el vivo deseo de recuperar la soberanía sobre la España musulmana». El eterno revanchismo árabe. Un estereotipo. Pero los entendidos te explican, y sin asomo de prejuicio, cómo en partes del mundo musulmán el mito de la perdida Andalucía ejerce todavía una potente sugestión sentimental: «He viajado mucho por el norte de África y Oriente Medio. Existe una visión idílica de Al-Ándalus. Recuerdo a un amigo tunecino que lloraba de nostalgia por Granada. Pero nunca había estado allí», dice Juan Castilla Brazales en su casa de estilo neomorisco a las puertas de la ciudad. Arabista insigne, ha pasado años copiando y descifrando las misteriosas inscripciones sobre los muros de la Alhambra. Hay cerca de diez mil. En parte él ha resuelto el secreto: «Contrariamente a cuanto sostiene la leyenda, solo una mínima parte son inscripciones poéticas. En su mayor parte son lemas, como “No hay otro vencedor que Alá”, o fórmulas votivas de felicidad, bendición». Las han digitalizado todas. También porque «la Alhambra está construida con materiales pobres. Y esta es una zona de terremotos». Por mucho que se intente pasar de largo, cuando se aborda el capítulo del Al-Ándalus, el principal tema sigue siendo el de la convivencia entre monoteísmos: islam, cristianismo y judaísmo. Historiador prudente, Castilla prefiere hablar de «coexistencia». De acuerdo, ¿pero hasta qué punto pacífica? «No fue un paraíso. Hubo momentos de todo», matiza. «Estamos hablando de un periodo de siete siglos. ¿Se da cuenta de lo que supone siete siglos?». Para comprenderlo: son el arco de tiempo que nos separa de la época de Dante. Como es obvio, en la España musulmana se alternaron fases de cohabitación más o menos incruenta con épocas de represión. Dependía del gobernante. Entre los ilustrados Omeyas, que hicieron de Córdoba una ciudad legendaria, y el profundo puritanismo de las dinastías almorávide o almohade, hay ciertamente diferencia. Sin embargo, olvidad las leyendas sobre un islam inclinado al placer donde se bebía vino, las mujeres se tomaban ciertas libertades y el pensamiento no encontraba prohibiciones: ni Maimónides ni Averroes —por limitarnos a dos grandes sabios— lo tuvieron fácil.
Ciertamente, sobre la base del llamado pacto de la dhimma, judíos y mozárabes —es decir, los cristianos que vivían en territorio musulmán— gozaban de un estatuto especial que en principio les protegía de conversiones forzadas y vejaciones varias. Pero, cuando se no quedaba en papel mojado, el «privilegio» se pagaba mediante impuestos. Y no les iba mejor a los mudéjares, los musulmanes bajo dominio cristiano, explotados como mano de obra a bajo coste. En definitiva, cualquier cosa menos la famosa tolerancia. Que es un concepto moderno, surgido en una Europa exangüe tras las guerras de religión y, por tanto, inaplicable a los tiempos de los que estamos hablando. Tiempos de todos contra todos, de alianzas y traiciones cruzadas entre príncipes moros y cristianos; con el heroico Cid, que, como mercenario, se movía astutamente en medio de los contendientes. Alguno ha llegado a sostener que el único encuentro de civilizaciones tuvo lugar en el enfrentamiento: ¿la ideología militar-religiosa de la Reconquista cristiana no estaba acaso impregnada de yihad?
Al-Ándalus es un entramado complejo. Igualmente complejo es el uso que en España se ha hecho de este, en función del clima político y las modas culturales. Bajo Francisco Franco —que, por otro lado, había vencido la Guerra Civil con la contribución de los feroces soldados marroquíes y tanteado inicialmente una política proárabe—, el medievo hispanomusulmán fue borrado por el nacionalcatolicismo: «En los manuales escolares», recuerda Castilla, «Al-Ándalus ocupaba como mucho una página». Tras la dictadura ocuparía algunas más. En la democracia recuperada el redescubrimiento del Al-Ándalus se convirtió en instrumento de la polémica laicista contra los poderes eclesiásticos y contra la derecha que los alentaba (todavía hoy los patrioteros más extremos celebran cada 2 de enero la caída de Granada). En épocas más recientes, la moda del multiculturalismo y el regionalismo andaluz han promovido la idealización del pasado musulmán, transformándolo probablemente en folklore: ferias, festivales, conciertos, patrocinados por juntas y gobiernecillos de izquierda.
En la modernidad española la arabofilia a menudo ha adquirido entre los intelectuales tintes de rebeldía anticonformista. Hace años, pasé algunos meses en un pueblo almeriense llamado Cuevas del Almanzora, nombre indudablemente árabe. Curioseando por ahí, me enteré de que uno de los personajes de los que el pueblo estaba —y está— más orgulloso era un tal José María Martínez Álvarez de Sotomayor (1880-1947). Fue un poeta no muy conocido, pero sobre todo un tipo de lo más extravagante que en la década de 1910, en polémica con el provincianismo de sus conciudadanos, perdió completamente la cabeza por la mitología árabe. En las afueras del pueblo se hizo construir una villa de estilo oriental y la transformó en un minúsculo reino donde se acuñaba moneda, se imprimían sellos, se concedían condecoraciones y se publicaba además un boletín oficial. Sotomayor se cambió el nombre a Abén Ozan el Jaráx. Autoproclamado califa y sultán, recibía a sus huéspedes en chilaba, con un fez o un turbante en la cabeza y babuchas en los pies. En el periodo en el que trabajó en el registro, eximía de las tasas de inscripción a aquellos que ponían nombres árabes a sus hijos.
En las fotos que lo muestran disfrazado, Sotomayor se parece más a un jeque de pacotilla que a Lawrence de Arabia, si bien en la historia de la arabofilia española existen también casos más dignos. Como el del granadino Lorca, que, en la última entrevista antes de su asesinato, reivindicaba el legado musulmán como elemento de la propia identidad plural de andaluz. O el del filósofo Ángel Ganivet, también granadino, que afirmó que quine no reconociera la influencia árabe sería incapaz de comprender el carácter español. Reflexiones de otro tipo respecto a las fantasías de Washington Irving, que en los Cuentos de la Alhambra narraba: «Cuando los moros fueron expulsados, muchos de ellos escondieron sus pertenencias más valiosas, esperando que se tratara de un exilio temporal y que podrían regresar, un día no muy lejano, para recuperarlas». No vayáis largando esta historia por ahí. A algunos se les podrían ocurrir ideas extrañas. Y ya tenemos bastantes problemas.
EL RELOJERO ITALIANO DE CARLOS V
En 1556 Carlos V abdica y pocos meses después se retira al monasterio de Yuste, entre los castaños, las encinas y los nogales de las montañas de Extremadura. Es la dimisión más famosa de la historia. El exemperador está «triste y final» —morirá poco después—, pero en ningún caso en soledad. Al monasterio de la orden de San Jerónimo se ha traído unos cincuenta allegados. Además de dignatarios y asistentes espirituales —refería el monje Hernando del Corral elaborando la lista—, lo acompañan cirujanos, panaderos, cerveceros, carniceros… y un maestro relojero, un tal Juanelo. ¿Quién era? Un tipo rudo y genial que, procedente del condado de Cremona, llegó bastante lejos como para recibir en las cortes europeas el apodo de nuevo Arquímedes. Ingeniero, artesano y matemático, asombró a sus contemporáneos con ingenios de dimensiones ciclópeas o bien minúsculos; de máxima utilidad o maravillosamente superfluos; travesuras hidráulicas capaces de «llevar el cielo a la tierra y los ríos al cielo», así como perritos mecánicos que unas veces «ladraban, jugaban y se acariciaban, y otras se mordían, y que golpeados con una pequeña vara en la cola se separaban. Animalitos que parecían vivos». En Madrid existe una fundación científica que lleva su nombre. En Italia ha sido prácticamente olvidado, pero en su Cremona natal lo están redescubriendo y le dedican muestras, estudios y conferencias.
Janello Torriani, cuyo nombre fue castellanizado como Juanelo Turriano en la España imperial, nació en torno al año 1500. Su padre es propietario de un par de molinos y consigue que estudie. Por eso, es una leyenda romántica que el chico haya sido un prodigio silvestre naif. Juanelo se formó como artesano y no sabía latín, pero escribía en italiano y mostró una inclinación precoz por las matemáticas, que en aquella época eran un conjunto de conocimientos que comprendía aritmética, geometría y astrología. «Con su saber mixto, teórico y manual, Torriani es un caso ejemplar de artesano vitruviano, o sea, de excelencia práctica con aspiraciones de dignidad intelectual», me explica el estudioso Cristiano Zanetti.
Antes de los treinta años, la vida de Juanelo es mal conocida. En 1529 su nombre aparece por primera vez en una orden de pago relativa a obras de reparación de los relojes del Torrazzo de Cremona. Poco después, Carlos V desciende a Italia para hacerse coronar emperador por el papa Clemente VII en la basílica de San Petronio de Bolonia. Durante mucho tiempo se ha considerado que el primer encuentro entre el soberano y Torriani se produjo en aquella ocasión. A Carlos se le quería regalar el fabuloso Astrarium, el reloj planetario construido en el siglo XIV por Giovanni Dondi. El artilugio se caía a pedazos. Encargado de volver a ponerlo en funcionamiento, Juanelo, sin embargo, habría sorprendido a todos al construir uno ex novo. Investigaciones más recientes explican una historia un poco diversa, situando la proeza entre 1547-1550: es en aquellos años cuando Torriani cautiva al emperador con el Microcosmos, un reloj que no es copia del precedente, sino un artefacto «nunca visto antes que muestra no solo todo aquello que concierne a las horas, las fases del Sol y de la Luna», sino también «de todos los otros planetas, de los signos y del curso de los Movimientos Celestes, las recurrencias, las flexiones, con orden seguro y exacto y lo hace manifiesto al ojo con sumo cuidado y para nuestra máxima satisfacción». A mover toda esta parafernalia, mil quinientas ruedas dentadas creadas en la primera fresadora de la que se tenga noticia. Adivinad quién la inventó.
El Microcosmos supone para Torriani el salto a la fama. Le ha costado tres años de trabajo y veinte de estudio. No le proporcionará solo admiración, sino también una renta anual vitalicia de cien escudos de oro. Ahora Juanelo ha entrado en la órbita de los grandes poderes europeos. De Milán, donde ha abierto un taller completamente suyo, se traslada a Bruselas a petición de Carlos V. Si bien obtorto collo, lo seguirá hasta el monasterio de Yuste. En su último retiro, el «Emperador» lleva una vida muy devota, aunque no exactamente monástica. Entre misas y plegarias, continúa siguiendo desde la distancia los asuntos internacionales y consumiendo las enormes raciones de carne que tanto han contribuido a la gota que lo devora. Carlos está deprimido: guerras de religión e incipientes nacionalismos han hecho añicos su sueño, heroico a la par que anacrónico, de una Europa unida bajo las enseñas católico-imperiales. El emperador se lamenta de su suerte. Crápulas aparte, su única distracción son los trucos de Torriani. Está muy ligado a su relojero. Cada mañana lo recibe incluso antes que a su confesor. Angustiado desde joven por el tempus fugit, por la fragilidad de la fortuna humana, Carlos ha desarrollado una especie de obsesión por los relojes. Con los dedos que le quedan —le han tenido que amputar tres a causa de la gota— se pasa horas desmontando y volviendo a montar mecanismos, casi como si el secreto del tiempo se escondiera en alguna parte dentro de ellos. De humor sombrío, siente que la muerte se cierne sobre él. Hace tapizar de negro sus propias estancias —todavía hoy en Yuste se conservan así— y, para prepararse a la idea de deceso, ordena también que se organice un simulacro de su funeral, al que asiste. A fin de distraerlo de tanta tenebrosidad, Juanelo inventa de todo. Concibe un maravilloso reloj en miniatura que, colocado dentro de un anillo, punza el dedo del soberano al dar las horas; y también pájaros hidráulicos que trinan y mueven las alas, soldaditos mecánicos que traban batalla… Hoy esos artilugios despiertan la curiosidad, pero para Torriani eran bagatelas. «En el siglo XVI», recuerda Zanetti, «los autómatas son juguetes para la diversión de la corte. Solo a partir del siglo siguiente asumirán valor de símbolo filosófico». Hasta el siglo XVIII y la apoteosis del Homme machine, el hombre que, reivindicándose a su vez como máquina, expulsa de sí mismo el alma y, liberándose de lo divino, se cree emancipado de cualquier esclavitud.
Carlos V expira el 21 de septiembre de 1558, murmurando: «Ya es tiempo». Pero la parábola de Torriani no termina con la desaparición de su Dominus. Juanelo se instala en Madrid, en una calle que todavía lleva su nombre: calle de Juanelo. Se halla en pleno centro, con una placa de cerámica que muestra el barbudo ceño del titular. En la España de Felipe II, el «inventor» se saca de la manga nuevos portentos, como la máquina planetaria llamada el Cristalino, que a través de sus paredes de cristal de roca permite observar el espectáculo de las ruedas dentadas en movimiento. Suscitan también gran asombro su autómata de una mujer que «toca y dança», o unos molinos portátiles «tan pequeños que se pueden esconder en una manga» y capaces de moler nueve kilos de grano al día. Sin embargo, su creación más impresionante fue el llamado Artificio de Toledo (1569), un sistema de máquinas hidráulicas que en la antigua capital conducía cuarenta mil litros de agua diarios desde el río Tajo hasta el palacio del Alcázar, situado en un cerro a unos cien metros por encima del río. De Cervantes a Lope de Vega, de Góngora a Quevedo o Baltasar Gracián, no hay genio del Siglo de Oro que no mencione en algún lugar el milagro obrado por Juanelo. Con todo, pese al éxito y los correspondientes beneficios que le fueron concedidos, la vida de Torriani siempre se vio acuciada por los problemas económicos. En Toledo el cremonés estuvo a punto de ahogarse en las deudas porque la municipalidad rechazaba pagarle lo que él había adelantado de su propio dinero para la empresa del Artificio. El ingenio, objetaba el ayuntamiento, abastecía de agua al Palacio Real, no a la ciudadanía. Por eso, Juanelo construyó un segundo, pero también en ese caso fue reembolsado solo en parte. Hombre lacónico e impetuoso, Torriani suplica los pagos por carta y, cuando ya no puede más, reclama el dinero rudamente, sin preocuparse por quien tenga delante, sean emperadores o reyes. Pero su determinación no lo salva de las estrecheces. Nacen así el mito del genio sin blanca y el del Hombre de Palo, autómata de madera que cada día se dirige desde la casa del arruinado Juanelo hasta el palacio del arzobispado mendigando un poco de comida para su dueño.
Torriani es el reflejo de una época que ya no se somete pasivamente a la auctoritas de la antigüedad clásica, sino que se apropia de ella para darle de nuevo vida y reinventarla. Es la época en la que las artes mecánicas se sacuden el estigma medieval de las «artes viles»; la época en la que, según la visión un poco anticuada pero todavía atrayente del historiador Jacob Burckhardt, el hombre europeo se desmarca definitivamente de la comunidad indistinta para hacerse individuo. Juanelo guarda un saber refinado en un cuerpo de artesano: «Si se fija uno en la persona, nada se descubrirá en él menos que el acumen de un talento: tan rudo, deforme y rústico es de cara y figura, y de aspecto tan poco distinguido, que no revela dignidad alguna, carácter alguno, indicio alguno de habilidad». Tras tamaña crítica, Torriani resurge con rasgos de criatura infernal: «Contribuye a aumentar su repulsión el verle siempre con la cara, cabello y barba cubiertos y tiznados de abundante ceniza y hollín repugnante, con sus manos y dedos gruesos y enormes siempre llenos de orín, desaseado, mal y estrafalariamente vestido, de forma que se le creería un Bronte o Esterope o algún otro siervo de Vulcano, que todo lo que hace lo moldea en el yunque con sus propias manos, trabajador de fragua nato».
Torriani murió en Toledo el 13 de junio de 1585, «a la edad, más o menos, de ochenta y cinco años», y fue enterrado en la iglesia del monasterio del Carmen, capilla de Nuestra Señora del Soterraño. Pero «no con el debido acompañamiento que merecía quien fue príncipe muy conocido en todas las cosas a las que dedicó su clarísimo ingenio y manos».