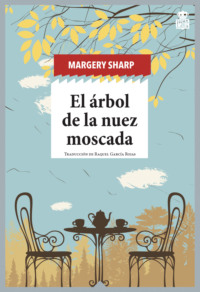Kitabı oku: «El árbol de la nuez moscada», sayfa 2
5
Durante el año siguiente, fue cinco veces. Al otro, volvió para el cumpleaños de su hija, pero no se quedó a dormir. En los siguientes cumpleaños, solo le escribió. Sin embargo, cuando Susan cumplió los nueve, Julia sufrió un repentino arrebato maternal e invitó a la niña a pasar una semana con ella para que conociese la ciudad. La ocasión era propicia, pues el señor Macdermot, cuyo piso ya compartía entonces, había tenido que ir a Menton requerido por su esposa inválida, pero Susan no fue y, en respuesta a su invitación, Julia recibió una contraoferta de suma trascendencia. Los Packett estaban dispuestos, le escribieron, a asumir por completo la tutela de la niña en el presente, y a hacerla su heredera en el futuro, si Julia por su parte renunciaba a cualquier reclamación legal. Si lo hacía, podría ver a Susan cuando quisiera, por supuesto, bien en Barton o allí donde sus abuelos decidiesen, pero no podría llevársela a ningún sitio sin su permiso. Esa última píldora iba dorada por una cordial invitación de la señora Packett para visitarlos y quedarse con ellos durante un mes.
Julia consideró con calma las dos propuestas, aceptó la primera y rechazó la segunda. Se alegraba de que el futuro de su hija estuviera tan bien asegurado, pero no quería ninguna escena de renuncia. Además, estaba muy ocupada, pues se había involucrado, con cierta nobleza de mecenas, en una nueva compañía itinerante que estaba montando por entonces uno de sus amigos del teatro. Iría pronto, les dijo a los Packett, pero no en ese momento.
Dos meses después, volvió a tener noticias suyas. Tras ese decoroso intervalo, la obsequiaron con una única suma de siete mil libras en bonos del Estado para sustituir su asignación. Aquella sorprendente generosidad, Julia la interpretó sin resentimiento como el deseo de deshacerse de ella de una vez por todas, pero solo tenía razón a medias. También era un bálsamo para la conciencia de la señora Packett.
—Con algo de dinero propio —decía esta (que tenía un punto de vista llano y anticuado)—, podrá conseguir marido.
Julia no consiguió marido, pero se embarcó en la gestión teatral. Puso en escena dos obras en seis meses y, cuando la segunda desapareció de la cartelera, de las siete mil libras le quedaban exactamente diecinueve y seis chelines.
6
El fallecimiento del señor Macdermot, unos tres años después, dejó por tanto a Julia en una situación muy precaria. Tenía treinta y un años, demasiado mayor (y también demasiado rolliza) para volver a los coros, había adquirido gustos acomodados, si no lujosos, y no estaba en absoluto capacitada para ningún empleo remunerado respetable. Pero se las arreglaba. Era una persona muy versátil. Seguía haciendo de figurante y en una ocasión (en un espectáculo de un club nocturno) fue «la dama que se cae en la fuente». De vez en cuando, en algún desfile, presentaba los modelos de talla grande. Su alegre sonrisa publicitó una nueva levadura y un tónico para mujeres mayores de cuarenta años. Además, por supuesto, tomaba dinero prestado de algunos caballeros amigos suyos, de los cuales tenía muchos, y esporádicamente aceptaba su hospitalidad. Lo único que Julia jamás se planteó fue volver a Barton con los Packett.
Se había distanciado de ellos para siempre. Con auténtica humildad, se examinó a sí misma y reconoció que no era lo bastante buena. Y desde luego no era lo bastante buena para una hija que (como le informó en su día la señora Packett) iba al colegio en Wycombe Abbey y daba clases de equitación y tenía como mejor amiga a la hija de un lord…
De modo que Julia dio por concluido el asunto y, durante meses y meses (y al estar tan ocupada y siempre sin blanca), casi olvidó su existencia.
Solo entonces, cuando Susan tenía problemas, el instinto maternal de Julia revivió de pronto, pero no sin un propósito. El efecto inmediato, como se ha visto, fue el desconcierto de dos cobradores y la estafa al señor Lewis.
CAPÍTULO 3
1
La dirección desde la que había escrito Susan era «Les Sapins, Muzin, près de Belley, Ain» y, tan pronto como tuvo una vez más el piso a su disposición, Julia revisó toda su ropa para ver qué, si es que había algo, se adecuaba a un destino así. Estaba en el campo, por supuesto, como Barton, y probablemente sería del mismo estilo, solo que más alegre, sin duda, al tratarse de Francia. Extendió sus tres vestidos de fiesta y los miró pensativa: tenía uno de tafetán azul medianoche —con ballenas en el corpiño para prescindir de los tirantes— que un pañuelo o una chaquetilla podrían arreglar, pero al ver los otros dos —uno blanco cuya parte de arriba era en esencia una amapola negra de terciopelo; otro verde con lentejuelas— negó con la cabeza; ni siquiera en Francia los Packett serían tan alegres.
«Tengo que parecer una dama —pensó—. Tengo que ser una dama…».
Aquella idea la inquietó y la reafirmó al mismo tiempo. Sería difícil, pero podía hacerlo. Y en un aspecto, de hecho, Julia tenía más suerte de lo que creía: su concepto de lo que implicaba «ser una dama» era preciso, tan carente de matices ambiguos o pequeñas sutilezas como el boceto de una modista y, al igual que el boceto de una modista, solo tenía en cuenta la apariencia exterior. Las damas por naturaleza no eran damas para Julia. Eran mujeres de buena pasta, que era algo muy distinto. Si le hubieran pedido a bote pronto una definición, probablemente habría dicho: «Las damas nunca beben con la boca llena y jamás coquetean». De preguntarle por qué, habría contestado: «Porque son damas». Si entonces, con descortés insistencia, alguien quisiera saber si había que esperar a ver a una mujer comiendo y bebiendo o a que le hicieran ojitos para distinguirla, Julia habría ampliado la definición. Siempre se podía distinguir a una dama por su ropa. Por muy elegante que fuera, la ropa de una auténtica dama nunca llamaba la atención y, si de pronto quería cambiarse las prendas interiores —esto, por supuesto, tendrían que habérselo sacado antes de que la propia Julia se convirtiera en una dama—, siempre podía hacerlo.
Al final, decidió coger un billete solo de ida y comprarse un vestido nuevo con el dinero que le sobrara. Se compró también un conjunto de lino, un sombrero modelo matrona y tres combinaciones de camisola con calzón. De estas ya tenía de sobra, en realidad, pero todas llevaban policías bordados en las perneras. Y en el andén de Victoria, casi por primera vez en su vida, compró un libro.
Era La saga de los Forsyte y Julia lo eligió en parte porque parecía muy gordo para lo que costaba y en parte porque a menudo había oído hablar de Galsworthy como un buen escritor. Se imaginó que era el tipo de libro que a Susan le gustaría ver leer a su madre y el afecto maternal de Julia era tan fuerte (aunque ciertamente errático) que se leyó tres capítulos enteros entre Londres y Dover.
2
Las damas, cuando viajan solas, jamás hablan con nadie; de modo que Julia solo mostró su agradecimiento con una majestuosa inclinación de cabeza tanto al oficial de marina que la sujetó en la pasarela como al viajante de comercio que le dispuso una silla en cubierta. No fue difícil elegir un sitio aislado, pues los pasajeros eran pocos, y con el abrigo en las rodillas y la Saga abierta sobre el regazo, se acomodó para entregarse de nuevo a la literatura.
Una maestra de escuela envuelta en un impermeable, que buscaba un rincón resguardado, se acercó y se detuvo junto a ella.
—Parece que aquí no dará el aire —conjeturó.
Julia inclinó la cabeza.
—Me temo —continuó la otra, aunque en un tono más formal— que nos espera una travesía con mucho viento.
Julia volvió a inclinar la cabeza. La maestra pasó de largo. Luego (tras un breve intervalo en el que observó cómo embarcaban un Daimler) Julia se leyó tres capítulos de El propietario de una tacada. Si bien se le estaba haciendo un poquito difícil, eso mismo la complacía más que otra cosa, pues confirmaba su opinión de que era un libro muy bueno y, además, nadie podía ser más dama que su heroína. ¡Tener tanto atractivo y no aprovecharlo nunca para divertirse! ¿Qué podía ser más propio de una dama que eso? Así leía y así cavilaba Julia, una dama ella misma para cualquiera que la viese, y apenas levantaba la vista entre párrafo y párrafo.
No pudo evitar fijarse, sin embargo, en cierto grupo formado por una mujer y cinco hombres que estaban de pie junto a la barandilla casi frente a su asiento. Fue la proporción de los sexos lo que le llamó la atención. ¡Una mujer con cinco hombres! Julia volvió a mirarla y no vio nada que mereciese tan buena fortuna. Era bajita, regordeta, cincuentona por lo menos, con el pelo de un dorado tan feroz y los labios de un rojo tan agresivo, y tal montonera de polvos malva claro en la nariz, que ni siquiera el conjunto que llevaba, todo negro, podía disimular su parecido con un guacamayo. Julia no pudo por menos que enarcar las cejas, pero también —antes de volver al libro— echó un vistazo a los cinco tipos. Variaban en estatura desde uno muy alto hasta uno muy bajo, pero eran todos de hombros anchos, espalda recta y caderas estrechas e incluso había una vaga semejanza en sus rasgos, si bien el más alto (al que llamaban Fred) era también, con mucho, el más guapo. Uno de los hombres más guapos que Julia había visto.
«Gente de teatro», pensó, y en ese momento su mirada se cruzó con la de Fred. Tenía los ojos castaños, audaces y atentos, el tipo de mirada que le gustaba. Pero no respondió a ella. «¡Olvídate de eso ahora!», se conminó a sí misma, y empezó con tenacidad el capítulo ocho.
La literatura aún mantenía un precario control sobre su atención cuando el barco, que hasta entonces había avanzado con razonable decoro, empezó a acusar y a transmitir el creciente ajetreo del mar. Las rachas del Canal hacían honor a su nombre y más de un pasajero se fue a toda prisa y dando traspiés para lidiar con ellas abajo. Julia, además de tener muchas otras cualidades útiles, era una excelente marinera y aquello le causaba tan pocas molestias que decidió dar un paseo. Se le habían quedado los pies fríos y las cubiertas vacías le ofrecían espacio suficiente para moverse con energía. Con paso algo inestable (a pesar de su buen equilibrio), recorrió uno de los laterales dos veces en ambas direcciones y luego se dio cuenta de que al otro lado estaría más resguardada y continuó hasta dar la vuelta. Tan lejos de su intención estaba buscar compañía que ver allí a un grupo de cinco hombres la habría hecho retroceder de inmediato, pero su actitud —de desconcierto y consternación— enseguida la atrajo. Se habían arremolinado, por lo que podía distinguir, alrededor de una tumbona y, según se acercaba, una serie de sonoros quejidos femeninos le decían que la víctima, ya fuese de un accidente o del «mal de mar», era la mujer que los acompañaba. Estaba allí tendida, inmóvil, hecha un cuatro, y por un instante Julia pensó que el Daimler se habría soltado y la había atropellado. Solo era mareo, no obstante, como demostró entonces una repentina convulsión, y en cuanto un camarero llegó corriendo hasta ellos, el grupito se deshizo y Fred se apartó un poco. Las adamadas inhibiciones de Julia se derritieron como la nieve.
—Si quiere un poco de brandi —le dijo sin rodeos—, llevo una petaca en el bolso.
Pero Fred negó con la cabeza.
—Ya ha bebido demasiado. Es el cerdo.
—Tiene mala cara —murmuró Julia compasiva. El alivio de abrir la boca, de volver a situarse entre el común de los mortales, fue tan grande que trajo consigo un torrente de auténtico interés y preocupación. En ese momento no solo le habría ofrecido a la enferma su brandi, le habría sostenido la cabeza entre sus manos. Ya había dos hombres sujetándola, sin embargo, y solo se requería compasión.
—Está mal —asintió Fred—. Ma siempre es así: alegre y animada hasta el último momento y, de repente, cree que se va a morir. —Entonces hizo un gesto con la cabeza para señalar a los cuatro plañideros—. Quieren aflojarle el corsé, pero no les deja.
—Y con toda la razón —dijo Julia sin reservas—. El estómago necesita sujeción, no soltarse. Deberían apretárselo más.
—Imposible, no sin matarla. No sé cómo puede respirar llevándolo como lo lleva ya.
Se quedaron escuchando un momento en respetuoso silencio; los quejidos de la doliente señora habían subido de pronto una octava más.
—Buenos pulmones, ¿verdad? —observó Fred con lúgubre orgullo—. Antes podía cantar El acorde perdido desde arriba.
—¿Artistas? —preguntó Julia complacida por su acertada intuición.
Con la destreza de un prestidigitador, el otro sacó su tarjeta. Era bastante más grande de lo normal, pero tenía que serlo a la fuerza. «LOS SEIS GENOCCHIO VOLADORES», anunciaba: «TRAPECIO Y CUERDA FLOJA. Arriesgado, emocionante, increíble. El Koh-i-Noor del espectáculo de acrobacias aéreas». La primera línea estaba impresa en rojo, la segunda en plata y la tercera en azul, de modo que el conjunto era bastante imponente.
Julia apenas había tenido tiempo de admirarla cuando una segunda tarjeta se deslizó sobre la primera. En un cartoncito más pequeño, grabados con recato, leyó el nombre y la dirección del señor Fred Genocchio, Connaught Villas 5, Maida Vale.
—Esta es la personal —dijo Fred—. Quédesela.
Julia se la guardó en el bolso. La mortificaba un poco no tener tarjeta propia para ofrecerle a cambio y, como Fred aguardaba expectante, tuvo que presentarse de palabra.
—Soy la señora Macdermot. Voy a reunirme con mi hija.
—¿En París?
—No, en la Alta Saboya. —Eso le gustó: «Alta Saboya» sonaba muchísimo mejor… Más viajado, más distinguido. En realidad, tendría que haber dicho Ain, por supuesto, pero no sabía cómo pronunciarlo.
—Queda bastante lejos de nuestra ruta —admitió el señor Genocchio—, pero claro, nosotros solo actuamos en las grandes salas. Estrenamos esta noche en el Casino Bleu.
—Hay unos paisajes preciosos —añadió Julia, que creyó que la Alta Saboya no había recibido el crédito que merecía—. Montañas y todo eso. Me encantan los paisajes.
—Igual que a Ma —dijo el señor Genocchio—. Es llevarla a Richmond y ya está como unas pascuas.
Luego miró de nuevo a su espalda, volviendo a los problemas del presente, y enseguida le hicieron señas para que se reuniera con el grupo. Ni siquiera la angustiosa imagen que se le presentó, sin embargo, pudo destruir su sentido de la cortesía.
—Te presento a la señora Macdermot, Ma. Quiere saber…
Pero Julia, para entonces, ya se había dado cuenta de su error.
—Packett —lo corrigió con firmeza.
—La señora Packett, Ma. —Fred aceptó la rectificación sin dar muestra alguna de sorpresa—. Quiere saber si puede ayudar de algún modo.
—Nadie puede ayudarme —gimoteó Ma en medio de su tormento—. Ojalá os fuerais todos. Me estoy muriendo, lo sé, y lo único que quieren es aflojarme el corsé.
Los cinco hombres se miraron primero entre ellos y luego a Julia. «¡Mujeres!», parecía decir esa mirada. «¡Mujeres!».
—Pues no van a hacerlo —le aseguró Julia—. Cuanto más ajustado esté, mejor, y así se lo estaba diciendo al señor Genocchio.
La madre del señor Genocchio —pues tal era aquella mujer— se limitó a gimotear de nuevo. No había forma de reconfortarla, ni siquiera dejarla morir con el corsé puesto.
—¡Marchaos! —sollozó—. ¡Marchaos y dejadme!
Era evidente que nada podían hacer. Durante unos minutos, se quedaron allí de pie, en actitud compasiva pero impotentes, como espectadores alrededor de un caballo caído. Luego Fred cogió a Julia del brazo y la alejó en silencio de allí.
—Tiene razón —le dijo—. No podemos hacer nada. Será mejor que vayamos a tomar una copa.
3
Mientras se acomodaban en el bar, Julia, aún compadecida de tanta aflicción, preguntó si la sexta de los «Genocchio voladores» era la propia Ma.
Fred negó con la cabeza.
—No. Ma no vuela: mi padre era el sexto y aún lo mantenemos así en las tarjetas. Ma cambia las pizarras, ya sabe, en mallas. Y entre usted y yo, ya no está para eso.
—No me parece una prenda lo que se dice favorecedora en ningún caso —repuso Julia con tacto—. Al menos para una mujer. Un hombre con buena figura es otra cosa.
—Debería ver nuestro espectáculo —dijo el señor Genocchio.
Con su hábil gesto de ilusionista, sacó de la nada un abanico de fotografías tamaño postal. Todas, salvo una, mostraban a los «Seis Genocchio voladores» en distintas y asombrosas posturas: lanzándose al vacío, colgados de los dientes… La primera estaba dedicada solo a Fred. Se veía magnífico: en mallas negras, contra un fondo iluminado, parecía un esbelto triángulo equilibrado a la perfección, impecablemente ahusado desde los anchos hombros a los pies estrechos. Julia lo contempló admirada; sobraban las palabras, sus ojos eran lo bastante elocuentes.
—Podría venir esta noche —insistió Fred—. ¿A qué hora sale su tren?
—A las 23:40 h —dijo Julia, pero dudaba.
Ese intervalo de cinco horas en París ya estaba consagrado, en su pensamiento, a la Saga: tenía intención de sentarse en la sala de espera de primera clase, absorta en el mundo de la literatura, mientras los franceses, intrigados e intrigantes, trataban en vano de entablar relaciones con ella. Así era como debía empezar su viaje, pensó, ya que había cambiado el punto de partida a la estación de Lyon. Si iba a un espectáculo de variedades con los Genocchio, ese punto de partida tendría que retrasarse aún más, hasta las mismas 23:40 h, de hecho, lo que significaba tener mucho menos tiempo para ensayar su nuevo papel. Descuidada en todo lo demás —y sobre todo en asuntos del corazón—, Julia se preciaba sin embargo de ser una artista concienzuda, y ahora esas dos caras de su personalidad tiraban otra vez en sentidos opuestos, como el diablo y el panadero de la fábula. Volvió a mirar la postal y ganó el diablo.
—De acuerdo —accedió—. Pero no puedo perder el tren. Mi hija me estará esperando.
La gratitud de Fred se vio interrumpida por la entrada de los otros cuatro Genocchio —tres hermanos y un primo—, que habían seguido el ejemplo de su primera figura, y en compañía de tantos varones Julia volvió a animarse de inmediato. Pasados cinco minutos, ya era el alma de la fiesta. La simpatía, el alborozo, la presión de la rodilla de Fred contra la suya… Todo le resultaba igual de agradable y solo cuando este deslizó también la mano por debajo de la mesa recordó de pronto lo de ser una dama. Fue difícil, pues aquellos dedos musculosos hablaban un idioma familiar y excitante al que su propia carne estaba más que dispuesta a responder, pero triunfó el espíritu y Julia se levantó.
—Voy a ver cómo está Ma —dijo—. Es una vergüenza haberla dejado sola.
Sin embargo, solo consiguió empeorar las cosas. Según subía la escalerilla, un movimiento del barco, que ahora cabeceaba, estuvo a punto de tirarla al suelo. Julia se tambaleó hacia atrás y, de no ser por el fuerte brazo del trapecista, habría perdido el equilibrio. Fred la había seguido y estaba sosteniéndola en un abrazo tan innecesariamente cálido que no dejaba duda alguna sobre sus sentimientos. Se había prendado de ella, por completo, y Julia, siempre sincera consigo misma, sabía que no le habría costado mucho prendarse de él. Pero se contuvo con gran nobleza. Tal vez La saga de los Forsyte, que aún llevaba bajo el brazo y que ahora se le clavaba en las costillas, le dio fuerza moral. En cualquier caso, en vez de estrecharse contra el cuerpo de Fred, se separó un poco.
—Si no se comporta —le advirtió con voz ahogada (en verdad había mucho bullicio en el barco)—, no iré esta noche. Ya se lo he dicho, voy a reunirme con mi hija.
—Está bien —se lamentó él.
Lo entendía. Era un perfecto caballero. Le soltó la cintura y no le dio más apoyo (con una mano bajo el codo) que el que requería estrictamente el balanceo del barco. Y así, muy decorosos, subieron a cubierta para que Ma hiciese de carabina.
Julia estaba triste. Tenía la impresión de que, si las circunstancias hubieran sido distintas, podrían habérselo pasado muy bien.