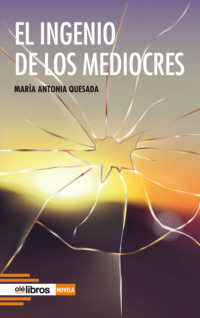Kitabı oku: «El ingenio de los mediocres», sayfa 3
CAPÍTULO 2
Han pasado siete meses desde la boda de Javier y Rosa y casi año y medio de la muerte de mamá; estoy de nuevo en Saldisetxea para recoger la casa, que es lo que se hace cuando alguien fallece, pero no sé bien por dónde empezar. Otra vez, en tan poco tiempo, este ritual de despedida que nos lleva a repasar la vida del difunto y nos descubre facetas olvidadas de esa persona. En cada cajón, en cada armario, en cada estantería nos asaltan los recuerdos. Encuentro cosas de mamá y de los abuelos de las que ya me había olvidado: escritos y antiguos libros de contabilidad de la acería, cuyas páginas repletas de números constituyen por sí solas una historia de ambición, decepciones y fracasos que nunca llegaré a entender. Estoy cansada de duelos y necesito que esta muerte ponga fin por mucho tiempo a la mala racha.
He acordado con Javier que me quedaría con estos papeles. Me extraña que a él no le interese guardar la historia de la familia, quizás es que está muy afectado por el fallecimiento del abuelo y no quiere avivar recuerdos. Yo también lo quería y por eso llaman mi atención los vestigios que hablan de su faceta como empresario, tan denostada por papá. Me intriga comprobar cuánto hay de verdad y cuánto de inquina personal en el juicio tan negativo que tiene del abuelo y hasta qué punto habla movido por la rivalidad que hubo entre ellos. Una disputa soterrada por el liderazgo de la familia que no ha cesado hasta ahora porque ninguno de los dos aceptaba que el otro impusiera su criterio.
En estos viejos libros de contabilidad, a los que hasta ahora no había tenido acceso, puede que encuentre lo que sucedió con la acería, un asunto del que, cuando le preguntaba al abuelo, este solo respondía suspirando: «Hija, la vida está llena de contratiempos». Era muy reservado para sus asuntos; claro que debe de ser cosa de familia porque yo también echo el candado para que nadie se meta en mis cosas. También es cierto que debía de considerar que eran temas que no interesaban a una adolescente. Si preguntaba a mamá, se limitaba a decir que eso eran cosas de hombres y que las mujeres nunca podríamos entender. Llegadas a este punto me daba por vencida, furiosa porque me incluyera en ese papel secundario que ella había asumido con tanta complacencia. Además, la alternativa de seguir hablando solía conducir nuestra conversación hacia una agria polémica que nos causaba a las dos un gran malestar. Ambas teníamos experiencia en mantener duras controversias, que al final desataban su enfado, con el consabido intercambio de reproches, y luego, cuando se convencía de que no iba a razonar como ella quería, echaba mano de un exasperante victimismo. Si papá trataba de mediar en la disputa era peor, porque entonces mamá, en vez de presentar batalla, se encerraba en un mutismo que duraba varios días.
Sé que la decepcioné profundamente y que nunca respondí al prototipo de hija de buena familia que ella deseaba; mi amistad con las amigas del colegio en Burgos y Pamplona, actualmente todas casadas y con hijos, se esfumó en cuanto nos fuimos a Madrid: descubrí otras formas de vivir y forjé amistades con gentes muy distintas de las que hasta entonces había conocido. A pesar de que todo resultara más duro, diría que más áspero, era tan real y tan vívido que durante unos años olvidé mis complejos y me sentí más cercana al vigor con que mi padre absorbía la existencia que a la melancolía con que mi madre dejaba pasar sus días.
Aun así, hay actitudes que ahora veo con más objetividad y entiendo que para ella fuera muy difícil mantenerse equidistante intentando no quemarse entre esos dos fuegos que eran mi padre y mi abuelo, sin que ninguno de los dos fuera capaz de calibrar el daño que le hicieron. Eso explica que hubiera etapas en las que ella se inclinaba hacia el lado paterno, para acercarse a Nino de nuevo después de pasado un tiempo. Me pregunto hasta qué punto eran sinceras esas reconciliaciones de mis padres, seguidas siempre de la abrupta interrupción de la visita mensual a Saldisetxea.
El abuelo echaba mano de cualquier pretexto, un papeleo o una revisión médica, para romper el hielo y recabar la presencia de su hija. A mamá siempre le sobraron los motivos para acudir a la casa de sus padres y, sin embargo, en los meses previos a su enfermedad, a raíz del intento de reconciliación más serio que hubo entre mis padres y del que yo fui testigo, se mostró por primera vez desapegada con el abuelo, que por entonces ya había enviudado y la necesitaba más que nunca. Alguna vez he tratado de abordar esta cuestión con Nino, ahondar en ese cambio de actitud inexplicable de mamá, pero se resiste a hablar de la misma forma en que yo tengo algunos asuntos que reservo para mi estricto ámbito privado y sobre los que me vuelvo escurridiza como una anguila cuando papá intenta abrir esa puerta que yo he cerrado con una llave después de tirarla al fondo de una sima a la que no me quiero ni asomar. ¿Para qué decirle la verdad si no lo entendería? A veces es preferible callar para no hacer sufrir a nadie, más cuando tengo asumido que yo sola debo arrastrar mi carga. Reconozco que no sé cómo abordarlo y trato de ignorarlo para aliviar esta presión que, a la postre, pesa sobre mi estado de ánimo y me descentra de mis ocupaciones. Curiosamente solo me siento segura en el trabajo, la fábrica me produce bienestar, incluso cuando hay problemas gozo de una tranquilidad que no encuentro fuera. Papá dice que soy como él, una adicta al trabajo, pero solamente yo conozco la causa de esta adicción que él ni siquiera imagina.
Dejo los papeles y le pido a Amaia que hagamos el recorrido por las habitaciones para disponer lo que se hace con algunas prendas del abuelo que ya no le servirán a nadie; le digo que se encargue de regalar la ropa y que haga lo mismo con los vestidos de la abuela, que todavía se conservan en los armarios y de los que él no se había atrevido a desprenderse. Se me inunda la pituitaria del olor a cera, lavanda y membrillo que exhalan los cajones, un aroma que me devuelve a la infancia cuando mamá y yo rebuscábamos telas en desuso para disfrazarme y ella abría esas puertas de nogal y se quedaba mirando igual que si se asomara a una ventana desde la que contemplar el paso del tiempo. Enseguida venía la abuela a ver qué le estábamos revolviendo. Era muy celosa de su orden y de sus cosas y no le gustaba que hurgáramos en los armarios. Un recuerdo amable de mi madre que me da otra perspectiva de ella, de un tiempo en que estábamos unidas.
Amaia se conoce todos los recovecos de la casa y es de agradecer lo bien que la cuida desde hace tanto tiempo. Como los Monreal, forma parte de la familia y de Saldisetxea, y así lo sienten todos ellos. A mí me trata como a una hija y con esa confianza me ha preguntado si pensábamos seguir contando con sus servicios. Sin dudarlo le he dicho que sí, ni siquiera le he consultado a Javier, aunque no creo que ponga ningún reparo. No sé qué dirá Rosa al respecto, pero mi hermano también aprecia a Amaia y a su edad, debe de rondar los cincuenta, no le vamos a hacer una faena. Cuando me planteo estas cuestiones cotidianas siento cierta inquietud por el futuro de Saldisetxea y me pregunto si, desde nuestras respectivas responsabilidades, sabremos conservar como se debe este lugar que a los dos nos trae buenos recuerdos.
Me revuelve por dentro el papel de notaria que hoy ejerzo. Este recorrido por la casa certifica el fin de una época, eso espero, marcada por la desaparición de seres queridos. El último ha sido el abuelo, con quien me unía un extraño sentimiento de amor-rechazo que nunca me he podido explicar. Disfrutaba cuando me dejaba acompañarle en sus largos paseos por el bosque, una costumbre que adopté desde bien niña cuando veníamos a pasar aquí el verano. Estoy segura de que le complacía mi compañía porque no interrumpía el silencio que solo él quebrantaba para explicarme los nombres de los árboles y de las plantas, para señalarme algún insecto curioso que no habría visto si no me lo hubiera enseñado, de los pájaros y de los animalitos que salían de sus madrigueras, cuando en total comunión con el paisaje nos deteníamos a observar durante un buen rato las ramas de las hayas columpiarse dulcemente en el cielo. Después proseguíamos y continuaba con sus explicaciones, cuyo término representaba para mí la señal de que ya podía preguntar todo lo que me había ido callando por el camino. En un momento determinado juzgaba que ya era hora de regresar y, de vuelta, me contaba habladurías del pueblo, recuerdos de su vida en Bilbao y de cuando mamá era pequeña.
No puedo evitar la congoja que me produce su ausencia, quizás porque añoro ese tiempo en que lo admiraba tanto. Realmente no lo aprendí todo de mi padre, el abuelo también me hablaba de los buenos tiempos de la acería, de la reverencia con que saludaban a su padre los obreros y el personal de las oficinas, de cuando empezó y mi bisabuelo le obligaba a acompañarle para que reconocieran en él al hijo del patrón que un día se haría cargo de todo aquello y le aconsejaba que evitara las malas prácticas de algunos que, si se veían en aprietos, estropeaban las coladas para venderlas como chatarra porque se las pagaban mejor. Me crie con estas historias, que el abuelo adornaba a su manera para dar ante mí su mejor imagen; era muy jactancioso, pero me ponía sobre la pista de actuaciones que atribuía a otros y que he llegado a sospechar que él también practicaba. Yo entonces era demasiado joven y me limitaba a escuchar, pero alguna vez he sentido que su voz regresaba como un eco y me recordaba que no me había llegado a contar el final del cuento. Siempre presentí, influida por los comentarios ácidos de Nino sobre su persona, que guardaba algo, una parte de su historia que le hubiese gustado relatarme, pero que no se atrevió a hacerlo.
Esta sensación cobra fuerza cuando recuerdo en él actitudes que me incomodaban, como esa superioridad con la que hablaba a quienes no formaban parte de su familia o de sus amistades. Ese rictus soberbio en sus labios, sobre el que no me interrogué hasta que me hice mayor, deshizo la magia que había entre nosotros e hizo que las acusaciones de mi padre cobraran sentido para mí y que yo me fuera alejando del abuelo poco a poco sin saber a ciencia cierta los motivos. Pese a todo, siento cierto remordimiento por haberlo dejado solo este último año en que ha debido de pasarlo tan mal, por no haberme acercado más a él como hizo mi hermano. El abuelo me conocía, leía mi pensamiento como un libro; quizás por eso prefería a Javier, que nunca le cuestionó, pues para mi hermano por encima de todo era su abuelo sin más disquisiciones. Javier siempre se sintió un Arlaiz de los pies a la cabeza. En cambio, a mí el abuelo me decía que tenía un «ramalazo peligroso», una expresión que entonces me resultaba muy ofensiva y hacía que me enfurruñase, mientras él se reía por hacerme rabiar. Boberías que ahora también me hacen sonreír porque reconozco que tengo un ramalazo de González del que, contrariamente a lo que él pensaba, me siento muy orgullosa.
***
Preparo café en la cocina para servirlo cuando los chicos se reúnan con Jon Monreal antes de pasar por la notaría en Pamplona. Entra Carmen y le pregunto si a su cuñada le irá bien tomar un café a media mañana.
—Lo digo por el embarazo —aclaro mientras le explico que mi madre siempre me habló de lo mal que le sentaba el café cuando estaba esperando que naciese.
Carmen ni se lo había planteado y sugiere que tenga preparada agua caliente por si prefiere una infusión. A Rosa ya le queda poco para salir de cuentas, pero, aparte de algunas molestias puntuales del final del embarazo, está disfrutando de una gestación muy tranquila, lo que demuestra su fortaleza. Esta es una cualidad que se aprecia en la familia Arlaiz y de la que siempre gozaron sus mujeres, aunque todas, abuela, madre e hija, ocultaron su verdadera naturaleza bajo una apariencia física frágil. Yo digo que las recubrieron al nacer con acero de la fundición del señor Iluminado, disciplinadas como ellas solas sin dejar que los sentimientos interfirieran en su sentido del deber. Carmen, al igual que su madre, es más de hacer que de hablar. En eso es muy diferente de su cuñada, pues la madrileña aprovecha para charlar con cualquiera de nosotros en cuanto se da la ocasión. A todos nos pregunta por nuestra vida en el caserío, qué hacemos y desde cuándo estamos aquí. Es curiosa y parece que se quiere empapar del funcionamiento de todo con la aquiescencia de su marido, que observa divertido los interrogatorios a que nos somete. Me molesta que haya ido asumiendo el papel de señora de la casa a medida que se multiplicaban las visitas desde antes de que muriera el señor. No me quejo, porque gracias a esa frecuencia con que venían estaban junto a él cuando se puso muy malito y tuvieron que llevarlo a Urgencias de Pamplona. Luego todo fue muy rápido, porque cuando falla el corazón la muerte no se hace esperar y sentí un gran alivio por no haberme encontrado sola en esos momentos. Javier se hizo cargo de todo, tomó las decisiones oportunas después de que su mujer, tras examinar a don Iluminado, como ella le llamaba, le dijera que llamara rápido a una ambulancia porque creía que no le quedaba mucho tiempo.
Todavía siento la necesidad de acercarme a la entrada cuando se acerca la hora de comer, como si el señor fuera a doblar de un momento a otro la última curva del camino de regreso de Irati; incluso me despierto pensando en servirle el desayuno, como he hecho una buena parte de mi vida en esta familia que prácticamente ha sido la única que he tenido. Doña Rosa y su hija me metieron el vicio de la lectura, me animaban a tomar prestados libros de la biblioteca; yo al principio lo consideraba una excentricidad a la que accedía para no disgustarlas, pero me fueron encarrilando, como decía la abuela, y le cogí el gusto. Después se lo agradecí porque, aunque en esta casa sobra el trabajo, los inviernos son muy largos y no soy amiga de televisores, a pesar de que no soy tan mayor no he dispuesto de una tele en el cuarto hasta hace diez años. Me afectan como a cualquiera de ellos tantos adioses como hemos tenido que dar últimamente y siento que envejezco a medida que se han ido apagando las vidas de esas personas a las que, a fuerza de servirlas, tomé cariño, como don Iluminado, a quien al final ya no tenía miedo y hasta aceptaba sus manías con la misma indulgencia con que se trata a un padre anciano que desvaría. Eso no significa que no sepa bien cuál es mi sitio porque, igual que mostraban detalles, tanto doña Rosa como su marido marcaban bien las distancias.
Me preocupa qué va a suceder ahora y que haría si me viera obligada a abandonar el caserío. Si Rosa de los Ángeles no hubiera fallecido de forma tan prematura, todo estaría más claro, las cosas continuarían como siempre, pero los chicos son otra cosa y nadie sabe qué van a decidir. En el pueblo se dice que posiblemente venderán Saldisetxea porque piensan que son gente de Madrid a quienes no les importa esto, y cuando les digo que para Carmen y Javier es la casa de sus abuelos, responden que los sentimientos no mandan en estos asuntos. Javier y su mujer tienen buenos empleos, pero no gozan ni de la posición ni de los ingresos de Carmen en González Fuez, que es una empresa muy sólida, a pesar de que el difunto señor le comentase a Jon Monreal que con esto de la crisis estaban reduciendo plantilla.
—Ese —le oí decir con tono de desprecio en referencia a su yerno— vendería Saldisetxea si pudiera para enjugar sus deudas, pero no lo hará mientras yo pueda impedirlo.
Don Iluminado dijo esas palabras en el despacho donde sus nietos se acaban de reunir con Jon. Me intriga lo que quiere decirles y me demoro sirviendo los cafés, pero nadie habla hasta que me retiro y cierro la puerta tras de mí con la tentación de quedarme pegada escuchando. Nunca lo he hecho y a mis años no me voy a convertir en una fisgona, a pesar de que me retire inquieta a la cocina dando vueltas a qué se cocerá ahí dentro. Mejor olvidar y dejarlos con su parlamento, que será una conversación de amigos porque se conocen desde niños, aunque se hayan distanciado con el tiempo. Me intriga tanto misterio porque Jon no es dado a solemnidades y eso indica que tiene que decirles algo importante. Me da miedo que sean ciertos los rumores que hablan de la venta de la casa y de echarnos a todos. Llego a la conclusión de que es una tontería hacer suposiciones y trato de centrarme en mis quehaceres, pero ya está todo hecho porque me he levantado temprano; ayer me enteré de que el notario les ha dicho que los Monreal y yo los acompañemos a Pamplona para asistir a la lectura del testamento. Eso significa que el señor ha tenido un detalle con nosotros, aunque me extraña, porque don Iluminado no hacía ese tipo de reconocimientos. Era muy suyo para los dineros.
***
En el despacho que ocupó el abuelo, Jon, el más apocado y discreto de los tres hijos de Ignacio Monreal, mira a sus amigos de la infancia con aire circunspecto porque conoce el contenido de la carta que les acaba de entregar.
—Vuestro abuelo me pidió que la leyerais antes de acudir al notario. Es importante —subraya mientras Javier, con la aquiescencia de su hermana, empieza a rasgar el sobre con un abrecartas.
Carmen y Rosa esperan expectantes a que comente el contenido del papel que hay dentro del sobre, pero Javier se ha quedado mudo y relee una y otra vez como si no diera crédito al mensaje escrito con la caligrafía antigua del difunto.
—¿Tú sabías algo de esto? —pregunta Javier a Monreal.
Jon afirma con la cabeza y explica que Iluminado le hizo prometer que guardaría el secreto hasta el día de su muerte. Javier, desconcertado, le pasa la carta a Carmen y Rosa, intrigada, le hace gestos para que desvele su contenido.
—El abuelo tenía casi seis millones de euros depositados en cuentas en Suiza y en Andorra, un dinero procedente de dos sociedades ubicadas en otros paraísos fiscales —aclara—. Esta carta indica la cuantía exacta y las claves para acceder a su titularidad, que podemos reclamar como sus legítimos herederos. Dice que, por razones obvias, no lo incluye en el testamento que nos leerá el notario.
Javier lo ha soltado de una vez con la voz todavía impactada por la noticia. De repente, la atmósfera del despacho se ha hecho densa y Jon, que siempre temió este momento, observa la reacción de las tres personas que tiene enfrente. Aunque no es de la familia, siempre supo más que ellos sobre la existencia de ese dinero desde que Iluminado Arlaiz le nombró su albacea, un asunto que dice que le desagrada y que cumple por la fidelidad de tantos años, pues mancha como el aceite cuando se desparrama y convierte en cómplices a quienes comparten el secreto. Después de haber entregado la carta, Jon se hace a un lado y deja caer sobre los nietos esa carga que, como deja ordenado el difunto, ambos hermanos han de repartir a partes iguales. Incluso Rosa, una mujer que en lo poco que la conoce Monreal no se amedrenta por nada, parece conmocionada. Quizás se había planteado en estos días cómo iba a cambiar su vida y la de su futuro hijo al ser beneficiarios por vía conyugal de una herencia que ya sabía considerable antes de conocer el contenido de la carta. Desde luego esto no se lo esperaba. Ni ella ni su marido ni su cuñada imaginaban que el abuelo pudiera atesorar esa importante cantidad de dinero negro, que les plantea el dilema de qué hacer con él.
Rosa ahora, como Jon, también observa y espera a que hablen Javier o Carmen. Piensa que a su marido se le acaba de derrumbar un mito, porque no esperaba eso de su abuelo; desconoce qué sentirá su cuñada al respecto, aunque sabe que siempre ha tenido los pies más aferrados a la tierra que su hermano. La observa mientras permanece callada, muy quieta en su asiento y con la cabeza gacha de forma que la melena trigueña le oculta parte del rostro e impide captar su mirada y saber que Carmen en este momento se está acordando de las críticas de su padre hacia el abuelo, de las explicaciones que nunca le dieron sobre el cierre de la acería durante la reconversión de los noventa y de aquella aparente bajada a los infiernos de Iluminado que lo llevó a encerrarse con la abuela en Saldisetxea y reducir drásticamente sus estancias en Neguri. Se pregunta por qué Iluminado no echó mano de ese dinero cuando lo necesitó y sobre todo se cuestiona cómo lo consiguió. Finalmente, Carmen sale de su mutismo y presiona a Jon para que les hable sobre el origen de ese capital, pero este responde que ignora su procedencia, al tiempo que les indica que el abuelo sugirió que les aconsejara que actuasen con inteligencia.
—¿A qué te refieres? ¿Tú sabes qué hacer en una situación como esta? —pregunta Javier sobrepasado por las novedades.
Jon, que esperaba esa pregunta, le contesta que el abuelo no quería que ellos tuviesen problemas, sino que buscasen la forma de legalizarlo. Les aconseja que consulten con un asesor fiscal, ya que, si se hacen cargo de la herencia, pueden desvelar la existencia de este dinero y declararlo ante Hacienda sin más consecuencias para ellos que pagar lo que corresponda y los intereses de demora pertinentes. A pesar de que con ello pierdan un buen pellizco, evitarían incurrir en un delito.
—Además, creo que vais a tener suerte si finalmente el Gobierno aprueba la amnistía fiscal de la que tanto se habla —concluye Jon antes de que Amaia, que había estado dudando si interrumpir la reunión, entre en el despacho para advertirles de que ya es hora de ir al notario.
Lo mucho que se han demorado en el despacho ha azuzado más la curiosidad de la mujer, sabedora de que, si es paciente, se enterará de lo que han hablado. Le dan las gracias y se percata de que esperan que se marche de nuevo, pero no se aleja demasiado y permanece en el pasillo hasta que por fin escucha el crujido de la puerta al abrirse. La reunión ha terminado y Jon de lejos le hace seña de que le siga al Renault donde Ignacio Monreal les espera sentado ya en el asiento del copiloto para ir a la notaría de Pamplona. Antes de arrancar, Amaia observa que los Arlaiz se dirigen al Audi de Carmen con rostro impenetrable.
***
En un aparte antes de entrar en el coche, Rosa me pregunta por qué mi abuelo no me había hablado de su dinero negro. Con un encogimiento de hombros la hago partícipe de mi perplejidad al pensar que, después de tanto como hemos conversado él y yo en los últimos tiempos, no me confiase este asunto y, en cambio, se lo dijese a Jon. Mi mujer insiste en que creía que gozábamos de total complicidad y yo reconozco mi desconcierto pues no encuentro explicación a esa forma de actuar. Trato de disculparlo argumentando que quizás temiera que me enfadase con él y le dejase solo porque yo era el único apoyo que le quedaba, aunque debía de saber que nunca lo abandonaría. Rosa me mira escéptica y sonríe, convencida de que me ciega el cariño.
En realidad, no importan las razones por las que calló ni debo mostrarme resentido por ello, lo que cuenta es que guardó ese dinero para nosotros y eso fortalece nuestra posición económica. ¡Cómo podríamos reprocharle nada! A él menos que a nadie. Gracias a su ayuda no tuve que recurrir a mi padre cuando decidí demostrarle que no era un desnortado, como este llegó a decir. Siempre haciéndome sentir que lo defraudaba, simplemente porque no acepté que fijara mi destino sin darme la más mínima posibilidad de decidir. Nunca ha sido consciente del daño que me hacía su incomprensión, del sentimiento de orfandad que me producía, un malestar que yo compensaba con el cariño de mamá, a la que tampoco entendió, y con el refugio protector del abuelo, que comprendía que yo debía seguir mi camino y confiaba en que lo encontraría.
Miro de reojo a mi hermana, que se concentra en la conducción, mientras yo, sentado a su lado, me doy cuenta de que también Rosa me observa acomodada en el asiento trasero cuidando de que el cinturón no le oprima la barriga, que ya está muy crecida. Tengo muchas ganas de ver cómo es ese niño que lleva dentro y al que podré llamar mi hijo, nuestro hijo. Me gusta decirlo y me deleito muchas veces pensando en cómo será y en qué hará cuando vaya creciendo. He de reconocer que la paternidad próxima me abruma por la responsabilidad de no decepcionar a esa criatura, porque yo, desde luego, no seré un padre ausente como el mío, yo estaré al lado de mi hijo, ayudándolo a crecer. Siento que el abuelo no lo vaya a conocer, pero se ha ido sabiendo que ha cumplido su misión en este mundo, estaba muy cansado y me reconoció que era muy duro ser el último en morir y soportar la desaparición de su mujer y de su única hija. Lo peor para él fue lo de mamá, una muerte absurda, insistía siempre, que no se hubiese producido si papá se hubiese ocupado más de ella, si se hubiese molestado en llamarla por teléfono como era su obligación. Rosa, ajena a mis pensamientos, pone su mano sobre mi hombro y yo la atrapo con la mía antes de que la retire para prorrogar esa caricia. Mi mujer me hace sentir bien y da sentido a mi vida. Parece una obviedad, pero ella calma mi ansiedad y me ayudó a replantearme algunas decisiones que tomé en el pasado por rabia, por miedo y por la necesidad de ir contra mi padre. Mis largas conversaciones con Rosa me hicieron ver que no podía mantener la actitud de un adolescente y me sirvieron de entrenamiento para demostrar al abuelo que no se había equivocado conmigo. Sé que me estaba examinando y que se quedó satisfecho. No lo defraudé y ahora no pienso hacerlo tampoco, por eso puedo contemplar con indulgencia los errores que haya podido cometer.
Como juré, no le he dicho nada a Carmen del contenido de mis conversaciones con el abuelo. Debo acercarme y alejarla de la influencia que ejerce papá sobre ella, pero buena es mi hermana para que nadie la proteja; simula que no lo necesita a pesar de que no sea cierto. Esa actitud la aísla y, aunque trata de evitarlo bajo una apariencia amable, es demasiado reservada para ser feliz, para encontrar una pareja y formar una familia, y se está convirtiendo en el prototipo de mujer que a los hombres nos da miedo. Yo tengo una mujer muy válida, tanto o más que mi hermana, pero, a diferencia de Carmen, Rosa no va de cerebrito y de mujer perfecta. Debería relajarse, abrirse a la familia y a los amigos, pero me da la impresión de que mi hermana solo disfruta con el trabajo y es tan competitiva o más que los directivos con los que se relaciona. Claro que es el ambiente donde se encuentra más a gusto, aunque se equivoca de objetivo, y con esa actitud proyecta una imagen de dureza que espanta a quienes no la conocen. Antes se parecía más a mamá, tímida y reservada como ella, pero ha cambiado; ahora me parece distante, casi hermética, y tengo la impresión de que no la conozco. Posiblemente note, como todos, la ausencia de mamá. Pobrecilla, me hubiera gustado ahorrarle disgustos y tengo que reconocer que ninguno se lo pusimos fácil ni supimos valorar lo mucho que valía. Papá, menos que nadie, porque a él solo le preocupan sus negocios y su ambición de crear un emporio empresarial para superar su complejo de pobre. Ese continuo esfuerzo por estar siempre en la brecha lo alejó de las personas que más lo queríamos y tanto lo necesitábamos; no sé si fue consciente de lo infeliz que hacía a mi madre y cómo sufríamos todos por ello. Encima la engañó y eso nunca, nunca se lo perdonaré. Mamá procuró ignorarlo y Carmen parece haberlo borrado de su memoria, pero yo no.
Rosa me pregunta si estoy bien. Me vuelvo, sonrío y acaricio su tripa enorme para tranquilizarla porque debe de haber advertido mi tensión interior. Me gustaría revelarle antes de llegar al notario el contenido del testamento, pero Carmen está delante, así que aguanto mis ganas de contarle los proyectos que estoy barajando y cómo van a mejorar notablemente nuestra vida y la de ese niño que esperamos. El abuelo me desveló sus últimas voluntades el día de la boda, pero me hizo jurar que no hablaría de ello con nadie.
—Cuando digo con nadie, Javier, es con nadie —me advirtió muy serio para dejarme claro que Rosa, que ese día se había convertido en mi esposa, tampoco debía saberlo.
No quise contradecirle porque eran obvias sus razones. Me costó cumplir mi palabra, pero no podía traicionar la confianza que había depositado en mí y, además, él ha sido la única persona a quien no he podido mentir. Rosa, que tarde o temprano me reprochará esta falta de complicidad, entenderá por qué callé para no romper mi promesa.
En cuanto a esos seis millones de euros depositados en Suiza y Andorra, no sé qué haremos. Le diré a Carmen que pregunte a papá por eso que nos dice Jon; tal vez él también tiene montado su chanchullo de sociedades y cuentas en el extranjero. No me extrañaría después de haberle escuchado decir tantas veces que el capital no tiene patria.
***
El notario inicia la lectura del último testamento firmado por Iluminado Arlaiz Celaya en fecha posterior al fallecimiento de su hija, Rosa de los Ángeles Arlaiz Saldise. Como se esperaba, nombra herederos a sus nietos, Javier y Carmen González Arlaiz, hijos de Saturnino González Fuez y Rosa de los Ángeles Arlaiz Haro. En la rutina de su quehacer profesional, el fedatario público coteja los datos de los DNI de los hermanos para cumplir escrupulosamente el trámite obligado, aunque en su caso innecesario porque conoce a estos chicos desde que nacieron. Incluso si no hubiera mantenido una relación amistosa con el abuelo, hay poca gente en Pamplona que no conozca a los miembros de esta familia. Todo ello no le exime de cumplir con su deber y de que siga una a una todas las comprobaciones exigidas por la ley. También lee los nombres del personal de servicio y pide sus documentos a Ignacio y Jon Monreal, a quienes Iluminado ha legado doscientos mil euros a repartir a partes iguales entre el padre y el hijo. A Amaia le deja cincuenta mil euros y aclara que estas cuantías son de agradecimiento por tantos años a su servicio.