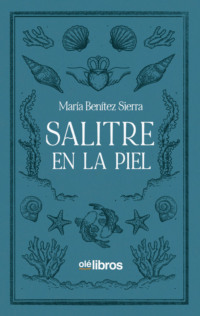Kitabı oku: «Salitre en la piel», sayfa 3
—Vaya, ¿es esto lo que me querías enseñar? —pregunté coqueta, colocándome el pelo detrás de la oreja y subiendo la cabeza.
—Bueno, en parte sí. Pero hay algo más... —confesó, sonriendo y bajando la mirada al mismo tiempo. Parecía nervioso.
—Me lo estoy pasando genial, me encanta ese sitio, la comida es increíble y...
Y Rodrigo me besó. Así, de repente, lo volvió a hacer. Me besó con pasión y yo le respondí. Fue un beso intenso, con sentimiento, largo, suave y sensual. De esos en los que te quedarías toda una vida.
—¿Siempre besas a la gente así, sin preavisar?
—¿Es que acaso hay otra manera?
Sonreí. Touché.
—Eso era lo otro que te quería decir —susurró.
—Mmm, ya. A ver... —Evidentemente estaba nerviosa, no conocía demasiado a Rodrigo y me sentía ruborizada y creía estar flotando en una nube.
—Olivia, me gustas mucho y, aunque no nos conocemos desde hace mucho, siento que me gustaría conocerte más. Lo cierto es que no puedo dejar de pensar en ti.
Sonreí, apartándome el pelo de la cara. Le devolví el beso, pero esta vez mucho más intenso. Y mientras sonaba una versión acústica de «Have You Ever Seen the Rain» de Rod Stewart, le dije que sentía lo mismo. Me dejé llevar por las luces, el vino, la buena música y el ambiente. Quizá la vida en la ciudad no estaba tan mal. Pasamos esa velada estupenda.
Y quizá ese fue el error. El universo tiene a menudo unos planes absurdos que, con el tiempo, empiezas a comprender por qué los hace así.
***
El verano por fin daba sus últimos estertores cuando las primeras hojas secas empezaron a caer, a finales de septiembre. Esa época en la que hace calor por el día y por la noche tienes que sacar el forro polar térmico y prenderte fuego.
El frío y yo nunca nos hemos llevado bien. Duermo con edredón nórdico de plumón de pato hasta en agosto. No digo más. Hay dos tipos de personas en el mundo, las que se duchan con agua templada y las que se bañan en el infierno y quieren ver el mundo arder. Era casi octubre, habían pasado varias semanas desde que Rodrigo y yo nos habíamos visto casi cada día: paseábamos, bebíamos cerveza en las terrazas de Malasaña, nos hacíamos compañía y pasábamos los días juntos, besándonos, cogidos de la mano y sonriendo. Éramos felices, al menos yo lo era.
Llegó el día en el que tuve que hacer las maletas para mudarme a un piso cerca de la universidad. Me iba a vivir con gente totalmente desconocida con la que iba a compartir unos cinco años de mi vida, casi na. Es cierto que vivía en la misma ciudad en la que estudiaba, pero era mucho más cómodo poder levantarme e ir caminando a las clases. Madrid —y cualquier ciudad— hacen que pierdas un total de veinte días al año en desplazarte de un lugar a otro. No sé si veinte días porque me lo acabo de inventar, pero no hace falta hacer muchas cuentas sabiendo que pierdes casi tres horas al día en transporte público. Por eso decidí alquilar un piso con otras estudiantes; creo que la calidad de vida la ganas cuando no tienes que perder más de diez minutos en ir hasta tu destino cada día. Y así lo hice.
Conocí a Vanesa y a Nerea; ambas estaban a punto de licenciarse en Medicina y, por supuesto, eran mayores que yo. Vanesa era pequeña y con curvas pronunciadas, tenía el pelo negro azabache y los ojos a juego con el color de su cabello. Tenía la piel clara y unas manos enormes. Nerea, sin embargo, era lo contrario: rubia, alta y muy delgada. Tenía los ojos azules y el pelo muy rizado. Ambas se conocían desde que empezaron la carrera y, aunque no estaban en el mismo grupo de amigos, se llevaban estupendamente. Las dos me recibieron con dos besos cálidos de bienvenida, me enseñaron mi habitación y me ofrecieron un tapeo en casa para festejar que por fin seríamos tres en el piso.
Como era temprano, me puse a limpiar la habitación de arriba abajo. Era pequeña, pero para mí tenía un encanto especial. El piso estaba situado en una gran avenida, en un edificio alto, por lo que el ruido no era un problema. La estancia era totalmente rectangular: cabían una cama, un escritorio, una estantería y un armario empotrado, thank God. Sin embargo, lo que más me gustaba era la luz que entraba. La habitación recibía la luz del sol hasta las cuatro de la tarde y eso era una maldita maravilla. Tenía mi propio cuarto de baño y un armario enorme, ¿qué más podía pedir a la vida en ese momento? El piso era moderno y tenía todas las paredes blancas, relucientes, casi fluorescentes. Deshice mis maletas, ordené mi ropa por colores y llené las estanterías con libros, flores y una foto con Gonzalo. Sonó el teléfono.
—¿Cómo va la instalación en tu nueva vida? —No le veía la cara, pero supe que estaba sonriendo.
—¡Está todo casi listo! He conocido a mis dos compañeras de piso y son majísimas. Estoy ordenando un poco el interminable armario. ¿Qué haces?
—Estoy abajo, en tu portal.
—Estoy hecha un asco. ¿Quieres subir?
—No sé si es buena idea que el primer día metas a tu novio en el piso.
—Mi... ¿qué? —parpadeé.
—Te espero abajo en unos... ¿quince minutos?
—¡Me sobran diez!
Espera, ¿es que ahora éramos novios? ¿Me lo había pedido y no me había dado cuenta? No recuerdo haber dicho que sí a nada, ni una proposición. ¿Sería Rodrigo una de esas personas modernas que al mes de salir juntos ya podría denominarme como su chica? Me di una ducha rápida, me puse unos vaqueros sencillos y un jersey oversize de color marrón por dentro del vaquero. Me planté unas bailarinas color rosa nude y el bolso a juego. Apliqué máscara de pestañas y dejé el cabello húmedo. ¡Lista! Tenía tanta ropa que podía estar cada día del año —incluso dos años consecutivos— con un modelito diferente.
Cuando salí del ascensor, vi la silueta y el reflejo de Rodrigo a través del cristal de la puerta. Llevaba una camiseta blanca básica y un jersey de pico fino, unos vaqueros y unas deportivas clásicas. Nos dimos un beso eterno y un abrazo, me preguntó cómo había ido la mudanza y empezamos a caminar hacia un bar de estudiantes, de esos que te ponen un cubo de cervezas por cuatro euros.
—Rodrigo, ¿qué acaba de pasar hace un rato?
—¿Cómo?
—¿Es que ahora somos novios?
—¿Es que quieres ser mi novia? —bromeó, orgulloso.
—¿Es que acaso me lo has pedido? —respondí ofendida. Qué cría.
Me besó para quitarme la cara que acababa de poner. Puede sonar cursi, pero tenía casi veinte años y sabía entre poco y nada de la vida. Seguro que te ha pasado.
—Quiero que seas mía, Olivia. Quiero que seas mi novia —me dijo mientras se cruzaba una pierna con la otra a cámara lenta. Ahí, tan tranquilo.
—Pues me lo tendré que pensar entonces porque... —En ese momento me puso la mano en la boca a modo de silencio y después me besó de nuevo.
No fue nada romántico, Rodrigo ya me había demostrado que tenía detalles conmigo, que no hacía falta que fuera mi cumpleaños o una ocasión para hacerlo especial. Ni tampoco pararme a pensar ni un segundo en la gravedad de las palabras Olivia y suya, que no mía. Me dejé llevar. Así que, antes de poner un pie en la universidad, ya tenía un novio. Y quizá... ese también fue el error.
Dicen que el tiempo pasa volando cuando uno empieza a vivir los mejores años de su vida, pero a mí no me lo parecía. Las primeras semanas de clase pasaban lentas, aburridas. Era jueves y yo elegí un modelito preppy para asistir a las clases: un jersey azul marino de cuello alto con coderas cosidas a mano en marrón, unos vaqueros, unas deportivas clásicas relucientes y una bandolera de piel vintage. Esta era de mi madre y tenía más años que un árbol. Era un accesorio peculiar y muy especial para mí. Antigua, clásica y moderna. ¿Cabe todo esto en una frase?
El camino al campus era bastante sencillo, tenía que atravesar una cafetería que olía a pan recién hecho y a bollitos de canela. Recogí un café para llevar y fui tan pizpireta caminando hacia mi nueva vida. El alboroto del teléfono rompió todo el encanto de mi mañana soleada paseando hacia la universidad:
—¿Cómo estás, Oliva?
—¡Hombre! ¿Qué tal, hombre de negocios?
—Siempre ocupado, pero nunca demasiado para hablar con vos, boluda —imitó el acento argentino de pena.
—Zalamero —murmuré—, todo bien, todo en orden. He visto una piscina cerca del campus... Estarás contento, has creado un monstruo.
—¡Así me gusta! Irás cada día, por favor...
—Te lo prometo.
—Vale, pero sin cruzar los dedos, sabes que tengo ojos en todas partes.
—¿Cómo está Mariana?
—Liada con las oposiciones, como siempre. El fin de semana vamos a ir a verte, nos quedamos en la sierra, en casa de sus padres, ¿te parece un buen plan?
—¡Genial!
—Puedes decírselo a Rodrigo si te apetece que venga.
«Hola, me llamo Olivia, no he cumplido los veinte y ya estoy haciendo escapadas con mi novio. Soy viejoven y aún no tengo gatos, pero los tendré». Eso dijo Carlos Salem un día.
—Está bien —me quejé en voz baja—, le preguntaré.
—No te asustes, tonta. Prometo no ser demasiado duro. Haremos fuego y habrá palomitas, ¡te encantará!
Colgamos. Gonzalo siempre tenía un momento para llamarte y preguntarte qué tal, aunque no tuviera nada nuevo que contar. Era ese tipo de personas que, si estás en su vida, hace que de verdad te sientas en ella. Era mi modelo a seguir y el de mis siguientes generaciones. Era respetuoso, amable, divertido, un partidazo —a veces en la espina dorsal— y tenía tanta bondad que en ocasiones pensaba que me estaba tomando el pelo. Ojalá todas las personas que te encuentres a lo largo de tu vida sean así.
Antes de entrar a clase y café en mano, escribí un mensaje a Rodrigo:
«No hagas planes para el fin de semana, ¡nos vamos a la sierra con mi hermano y su novia!».
Me llamó al instante, como hacía siempre, en lugar de contestar.
—¿Qué pasa, guapa?
—El tiempo, amigo. Oye, te tengo que colgar, voy a entrar a clase ahora...
—Me parece un planazo lo del fin de semana, pero tenía otros planes para nosotros. ¿Te parece buena idea?
—Bueno... lo consultaré. ¿Qué planes?
—Ahhh... —suspiró—. No te molesta, ¿verdad?
—Depende de esos planes, a decir verdad.
—Seguro que merece la pena. —Colgó.
Ya llamaría a Gonzalo después de las clases. Me dispuse a entrar en mi primera clase de Principles of Microeconomics, ya que, además de licenciarme en Ciencias Económicas, pues por qué no hacerla en inglés. Que alguien me salve.
Di más vueltas de las que debería hasta encontrar el aula de la asignatura. Era inmensa, parecía un anfiteatro tallado en madera, con tres pizarras expuestas a nuestros conocimientos y sabidurías. En el momento que entré, el lugar tenía un olor especial —a antiguo, a vieja escuela, a madera y a tiza—; en ella cabían unas ciento cincuenta personas, aunque éramos unas ochenta.
Tras siete rugidos de diferentes profesores que amenazaban con suspendernos a casi todos si decidíamos faltar a clase, por fin terminó el día. Iba al supermercado a comprar algunas cosas para mi nuevo hogar cuando Rodrigo me llamó:
—¿Dónde estás?
—¡Hola! Estoy comprando unos tomates, ¿y tú? ¿Necesitas algo del súper?
—Te he escrito como tres mensajes, me estaba asustando. —No le estaba viendo la cara, pero parecía serio.
—¿Ha pasado algo? ¿Estás bien?
—No, Olivia, no ha pasado nada. Es solo que... estaba preocupado.
—¿Por qué ibas a estarlo? —No hacía más de diez minutos que había terminado las clases. Subí el tono de voz, algo en esa conversación no me estaba gustando.
—Nos vemos en una hora en tu portal, ¿vale?
—Bueno... tengo cosas que hacer.
—Por favor...
—Está bien —contesté seca.
Rodrigo vivía a tres calles de mi piso de estudiantes. La verdad es que era mucho más fácil para poder vernos. Él estaba terminando sus estudios y yo tan solo acababa de empezar. Él tenía sus proyectos, amigos, sus grupos de estudio y, en definitiva, más kilómetros que yo en el mundo universitario, y vivir uno cerca del otro se convirtió en una ventaja para poder vernos.
Me dirigí a casa y me di una ducha de agua hirviendo, me puse el bañador y encima una sudadera oversize que Gonzalo me trajo de Oxford y unos vaqueros de talle alto con deportivas clásicas. Me encontré con Rodrigo en mi portal, tal y como habíamos acordado. No parecía feliz, no sabía muy bien qué le estaba pasando. Me saludó con un beso en los labios y un abrazo, preguntándome cómo fue mi día en la universidad, si había hecho amigos, si estaba contenta...
De camino a una cafetería cercana a la piscina, le conté mis primeras impresiones. Todo me parecía raro, la gente iba a su aire, tenían demasiada prisa y no había espacio para cosas nuevas. Me sentía... fuera de lugar. Pero eso no era algo nuevo en mi vida. Él me dijo que era normal, que solo tenía que acostumbrarme y que un mes era todo el tiempo que hacía falta para aclimatarme a una nueva vida. La verdad es que estaba contenta, me hacía mucha ilusión estudiar en el mismo lugar en el que se encontraba Rodrigo, estaba dejando atrás una etapa de mi vida y me estaba independizando. Todo iba sobre ruedas.
Llegamos a la cafetería y nos sentamos en una mesita en la esquina en la que había cuadros antiguos por toda la pared. Tenía lámparas individuales para las mesas y era bastante acogedora. Rodrigo pidió un café de esos que solo unos pocos pueden pronunciar y yo me decidí por uno con leche.
—Verás, Olivia...
—Rodrigo —interrumpí la conversación—, siempre estás con este misterio que me asusta. ¿Me puedes decir qué te pasa y por qué estabas tan preocupado? —Estaba irritada, siempre mantenía ese tono recóndito que luego terminaba siendo cualquier tontería.
Rodrigo levantó las cejas y puso los brazos en jarras. Después resopló y tomó aire de nuevo.
—Estaba preocupado porque tenía que decirte que te quiero. Que te quiero y que si estaba preocupado era por el simple hecho de que no quería que pasara ni un momento más sin que lo supieras.
Me encogí de hombros, no supe qué decir. La verdad es que yo también quería a Rodrigo. Era pronto, quizá demasiado. No habíamos pasado tanto tiempo juntos y sabíamos que pronto él terminaría sus estudios y después no sabríamos lo que vendría. Lo que sí tenía claro es que no quería separarme de su lado. Rodrigo me hacía sentir bien y me trataba mejor. Estaba feliz con mi nueva vida y con él en ella.
—Yo también te quiero, Rodrigo.
Ay, esas primeras veces. Ese cosquilleo en el estómago, ese temblor de cuerpo cuando uno dice te quiero por primera vez, ese je ne sais quoi, la montaña rusa de tu felicidad parece de repente estabilizarse y, por un momento, te sientes en calma, feliz. Las primeras veces deberían ser algo para toda la vida. Algo que pudiéramos guardar y renovar, como el carné de conducir. O de alguna manera, ya que gozamos de una generosa, excelente y cada vez más avanzada tecnología, guardar ese sentimiento para poder volver a utilizarlo de vez en cuando. La excitación que nos produce la primera vez que hacemos o sentimos algo es incomparable a cualquier otro sentimiento. El amor, el odio, el rencor, la alegría o la pena son sentimientos abstractos y, sin embargo, a veces pueden medirse.
Una sabe que siente alegría u odio, lo reconoce por lo que nota, sabe cuando algo solo le molesta un poco o, sin embargo, si está tan enfadada que quiere ver el mundo arder. Sin embargo, las primeras veces se llenan de sentimientos que aún no sabes cómo medir, pero que están ahí. Alguien que se convierte en tu primera vez —de lo que sea— se quedará con algo tuyo y también permanecerá en ti para siempre.
***
—Alioli, ¿dónde estáis? Os estamos esperando abajo, en tu portal.
—¡Joder! Gonzalo, bajo enseguida.
Con mi enajenamiento mental, más conocido como amor, los días posteriores a esa semana los pasé con Rodrigo. Claro, se me olvidó por completo avisar a Gonzalo de que no iríamos el fin de semana con ellos. Mi hermano me llamó unas tres veces mientras Rodrigo y yo nos hacíamos los perezosos entre las sábanas. No nos apetecía salir de la cama ni del apartamento. Aun así, me vestí como pude y bajé a explicarle a mi hermano que no podíamos ir con ellos a la casa de la sierra de Mariana.
—Pareces una cocainómana después de cinco raves seguidas —soltó nada más verme.
—¡Calla y escucha! —Estaba despeinada y casi recién despierta—. Rodrigo y yo ya teníamos planes para el fin de semana... Siento no haberte avisado antes.
Gonzalo levantó una ceja y se cruzó de brazos mientras sonreía con esos dientes relucientes.
—Vaya... Bueno, no pasa nada. Tienes razón. ¿Sabes?, ojalá tuviéramos algún tipo de instrumento, artefacto, cosa, no sé... ¡algo! que pudiéramos utilizar los seres humanos para comunicarnos en largas distancias —bromeó, como siempre. Aunque pareciera serio, Gonzalo siempre sonreía, pues no parecía darle demasiada importancia a las cosas que, en definitiva, no eran importantes. Entonces empezó a darme codazos y a frotar sus nudillos en mi cabeza. Qué pesadilla de hermano mayor, por favor.
—Lo siento, chicos; lo siento, Mariana. —Me encogí de hombros.
—Está bien, Olivia, no pasa nada. La próxima vez, por favor, llámame o mándame un mensaje. Así no tendríamos que habernos desviado, ¿entiendes?
—Síííííí —resoplé.
—Pues que disfrutéis del fin de semana. ¿Rodrigo dónde está?
—Arriba.
—Podría haber bajado... A saludar al menos, ¿no crees?
—Está dormido... —Gonzalo siempre ha sido muy protector y exigente cuando se trata de chicos. Era la primera vez que tenía novio «oficial» y, además, que mi hermano tuviera constancia de su existencia. No me gustaba que lo supiera, pues toda esa simpatía, alegría, caballerosidad, sonrisas... Todo se esfumaba cuando se trataba de chicos.
—Está bien. Nos vamos, hablamos la semana que viene.
Me dio un beso en la frente, subieron al coche y se marcharon a la casita de la sierra de los padres de Mariana. Volví al apartamento de Rodrigo más despeinada si cabe por el sobo de Gonzalo. Fui directamente a la cocina, preparé unos zumos de naranja y unos cafés y me dirigí al cuarto principal para avisar a Rodrigo de que el desayuno estaba listo. Pasamos todo el día viendo películas, besándonos, comiendo palomitas, recordando cómo nos conocimos y aquel bañador blanco... Riéndonos de la vida.
El apartamento de Rodrigo era más bien un estudio. Lo cierto es que, para los pocos metros cuadrados que tenía, lo había aprovechado de maravilla. En la entrada tenía una mesita para dejar las llaves, un espejo y un paragüero. Más adelante había un salón pequeño, con una cristalera por donde entraba la luz todas las mañanas y un sofá de dos plazas, una televisión enfrente y una mesita de té. A la derecha, la cocina era ridículamente pequeña, aunque funcional y bien distribuida. Tenía baldosas blancas, un frigorífico y una mesa plegable para comer o tomar café. Rodrigo siempre tenía el baño bien ordenado, algo que para una persona masculina ya es mucho. Y llegamos a mi lugar favorito: la habitación principal —y única—. Estaba pintada de color beige, tenía la misma cristalera que el salón y un pequeño balcón. Había un armario empotrado y un escritorio en el que me gustaba sentarme a admirar la estantería de enfrente. Estaba repleta de libros antiguos de leyes y una fotografía enmarcada de su equipo de fútbol. Por último, tenía una cama gigante en la que hicimos por primera vez el amor.
El invierno, como siempre, llego sin avisar, por sorpresa. Como esa canción que te encanta, pero que no recordabas, y que de repente suena en la radio. Rodrigo y yo paseábamos de la mano, íbamos a conciertos, salíamos a cenar y nos besábamos. Nos besábamos muchísimo en las calles de Madrid. Iniciamos la buena costumbre de dormir casi todos los días juntos, habíamos creado nuestro pequeño gran universo privado y nuestra burbuja en la que nadie podía entrar. Él se iba a sus clases y yo a las mías y nos veíamos cuando las acabábamos. Visitaba de vez en cuando a mis padres los fines de semana. Las clases me parecían soberanamente aburridas y algunos días decidía no asistir para, en su lugar, ir al centro de compras. Vivía cómodamente y no tenía apenas preocupaciones. Tampoco es que tuviera muchas amigas ni había hecho prácticamente ninguna en la universidad, no al menos como para hacer vida y socializar fuera de ella. Rodrigo y yo hacíamos —casi— todo juntos.
Un viernes de noviembre nos mandaron un mensaje a todos los que formábamos parte de una asignatura troncal para hacer un botellón en una villa cerca de la universidad. Unos cuantos tarados decidieron alquilarla y montar un sarao de esos que acaban en descontrol y posiblemente al amanecer.
«Que cada uno traiga lo que vaya a beber,
la fiesta empieza a partir de las siete. Aquí os
mandamos la ubicación. Prohibido traer más de
dos acompañantes. Mejor si son hembras. Saludos».
Sonaba divertido, así que decidí ir. Decidí también no acudir a la siguiente clase de History of Economics porque lo cierto es que me importaba lo mismo que el campeonato de peonza en Fuentealbilla. Así que me fui al centro de compras a ojear modelitos para la noche de la fiesta.
Volví al apartamento de Rodrigo con unas tres bolsas de ropa en cada mano y preparé una sopa. Fui a la piscina y, cuando volví, me metí en la ducha, era hora de arreglarse. Me probé unos cuantos vestidos y otros tantos más que había comprado, pero me decidí por unos pitillos negros ajustados, una blusa amplia de seda escotada a pico y delicados botones dorados en los puños, un cinturón negro con la hebilla dorada, unas botas altas y un sombrero de ala ancha color negro. Labios Rouge Pur Couture de Yves Sant Laurent, una perfecta y simétrica línea negra en mis párpados y nada más. Me puse el abrigo y ¡lista! Unos diez minutos antes de las siete de la tarde, Rodrigo entró por la puerta. En realidad, hice un poco de tiempo para que me viera con mi nuevo modelito. Hacía tiempo que no me arreglaba de verdad. Entró, dejó unas bolsas de plástico en el suelo y me miró de abajo arriba, con la boca abierta como un bobo.
—¿Quién eres y dónde está mi novia? —exclamó divertido.
—¡Idiota! —chasqueé la lengua y pestañeé.
—Estás guapísima. ¿A dónde vamos?
—¡Dirás dónde voy! Me han invitado a una fiesta de la universidad —le expliqué entusiasmada—, vamos a una villa cerca del campus.
La cara de Rodrigo cambió por completo. No sabía muy bien si su rostro expresaba molestia o confusión. O las dos.
—¿Y vas a ir así vestida? —preguntó asombrado, mientras yo me miraba de arriba abajo. Está mal que yo lo diga, pero estaba cañón.
—No me gusta que te vistas así si no es para estar conmigo.
—¿Qué es lo que no te gusta?
—A ver, Olivia, estás muy guapa..., pero no creo que debas ir por ahí seduciendo a la gente.
—Sedu... Disculpa, ¿seducir? No intento seducir a nadie, solo me he vestido para la ocasión.
Noté cierto tono de hostilidad en las palabras de Rodrigo. Me estaba empezando a preguntar si realmente tenía razón... ¿Iba por ahí provocando a la gente?
—Está bien, no hace falta que te cambies. Ve tranquila y pásatelo bien. Pero, por favor, no vengas tarde a casa.
Cuando alguien decide comenzar una relación cuando se es —demasiado— joven, se mete de lleno en todo un universo de sentimientos nuevos que están aún por florecer. No hemos conocido antes lo que es el amor de verdad, no sabemos lo que realmente es vivir en pareja, el día a día, los momentos románticos ni de qué van las discusiones... Ni por qué habría que discutir. A menudo, cuando alguien no tiene su madurez alcanzada de pleno —no digo que esto pase con trece o treinta y siete años, cada persona es totalmente diferente y evoluciona de manera distinta al resto—, experimenta sensaciones y sentimientos que expresa según sus propias experiencias.
Esa noche me marché a la fiesta sin apenas conocer a gente siquiera de mi clase. Estábamos en mitad de noviembre y no tenía una sola persona con la que podía compartir apuntes, una conversación o, simplemente, tomar una cerveza después de las clases. Es cierto que mis habilidades sociales nunca fueron las mejores ni encajé demasiado con nadie, pero de ahí a lo que estaba viviendo... Era diferente, como si no lo hubiera elegido yo.
La fiesta era, o al menos parecía, divertida. En una casa cerca de la universidad. Esta era blanca y alta, tenía unas cinco habitaciones y un jardín enorme con piscina, un salón en el que cabían cincuenta personas perfectamente, con una chimenea y techos altos. Tenía una cocina en isla en la que asomaban orgullosas las bebidas en fila que los asistentes iban trayendo a la fiesta. Decidí llevar una botella de vino y unas copas de cristal. Nunca me gustó beber cócteles raros —como los que hacía mi santa madre— ni cervezas de esos barriles comerciales, y si había vino, lo ponían en vasos gigantes de plástico. Así que llevé una botella que yo misma descorché y me serví la primera copa de vino en la copa de cristal. Decidí ir al salón, en el que me encontré a dos simpáticos chicos pinchando en una mesa de mezclas. Sonaba música tecno-house o algo parecido.
Los dj’s me saludaron, me dieron la bienvenida y me preguntaron si tenía alguna sugerencia para la noche, a lo que respondí encogiéndome de hombros. Ya había unas dieciocho personas en la fiesta y yo no conocía a ninguna.
Me acerqué a la chimenea y saboreé la copa de vino mientras atendía al ambiente, la gente iba llegando poco a poco mientras yo me dedicaba a mirar a varios grupos de gente riendo y bailando, brindando y chillando a los dj’s alguna petición. Un chico delgado, alto y vestido todo de negro se acercó a la chimenea.
—Lucrecia, ¿verdad?
—Ah... ¿no?
—¿Entonces?
—Olivia, encantada.
—¡Eso es! Soy Raúl. Vamos juntos a clase de Derecho Mercantil, solo que no sabía tu nombre. No se te ve mucho por las clases, ¿sabes?
—Será que no te fijas lo suficiente —mentí. Y él también lo hizo. No había asistido a una sola clase de Derecho Mercantil.
—¿Disfrutas de la fiesta?
—¡Sí! Parece que falta aún gente por venir, ¿no?
—Seguro que en unas horas no se puede estar aquí... Sirvámonos una copa. ¿Quieres algo de beber?
—Sí, he traído vino y una copa extra de cristal. ¿La quieres?
—Chica con clase. ¡Acepto la invitación!
Cuando estábamos en la cocina sirviendo una copa de vino, Rodrigo me escribió:
«No sé qué estás haciendo, pero te he llamado dos veces ya. Haz el favor de contestarme».
Me disculpé con Raúl y salí por la puerta de la cocina que se comunicaba con el jardín para poder llamarle.
—¿Estás bien?
—¿Por qué cojones no me coges el teléfono? Estoy preocupado. —Su tono de voz sonaba más a enfado que a preocupación.
—Cielo, estoy en la fiesta y no tengo el teléfono en la mano. Ya sabías que venía, está todo bien.
—Pues cógeme el puto teléfono, joder.
—¡No estoy pendiente! ¿Quieres que esté toda la puta noche con el teléfono en la mano?
—Quizá deberías.
—Rodrigo, te tengo que colgar. Hablaremos cuando llegue a casa.
Colgué. Estaba furiosa. Me sentía inútil por estar en una fiesta en la que quizá ni siquiera quería estar y al mismo tiempo me sentía culpable porque podría haber evitado esta bronca con Rodrigo, quedándonos en casa acurrucados mientras comentábamos una película y los carrillos se nos llenaban de palomitas. Además, sus comentarios sobre mi vestimenta habían hecho que mi autoestima bajara a niveles desconocidos. Si yo me sentía de maravilla con mi aspecto, ¿por qué tenía que venir a decirme algún defecto o imperfección? No era justo. No era justo que pasáramos tanto tiempo juntos y que cada vez que me separara de él tuviera que tener el puto teléfono en la mano porque se «preocupaba». Así que guardé el teléfono en el bolso y lo silencié, sabiendo que tendría que volver a sacarlo en menos de una hora.
Volví a entrar y Raúl seguía allí, esperándome apoyado en la encimera. Me volví a disculpar y él me abrió paso para avanzar hasta el salón de nuevo. Hablamos de la carrera, de la gente que conocía, de sus intenciones de futuro... Luego se unieron otros más. Empecé a conocer a gente de la universidad que antes no había visto —no me había fijado, más bien—, tuvimos conversaciones interesantes e inteligentes y, de repente, empezamos a bailar un remix malísimo de «Mi gran noche» de Raphael... Aunque fuera un remix y aunque fuera la peor mezcla que había escuchado en mi vida... ¿qué persona en su sano juicio no bailaría «Mi gran noche»? Por favor.
Servimos más vino. Conocí también a Berta, Laura, Sofía y Lucas. Íbamos juntos a muchas de las asignaturas obligatorias y me preguntaron qué es lo que me mantenía tan ocupada para no asistir casi nunca a las clases, solo a los controles y exámenes obligatorios. Lo cierto es que comencé a pensar seriamente que mi relación con Rodrigo había afectado mucho a cómo estaba viviendo mi primer año de universidad. Tenía tantas ganas de empezar una nueva etapa, conocer gente y cambiar de aires... y parecía que no lo había hecho en absoluto.
Más vino. Sin darme cuenta, eran las doce de la noche y la música parecía no tener ganas de parar. Me sentía un poco mareada y con ganas de seguir con tal de no volver a casa, así que seguí bailando con mis nuevos conocidos a los que no conocía en absoluto. Las luces, el ambiente, el humo del tabaco y las risas hicieron que tuviera que salir fuera un momento. Agarré el teléfono:
«No me haces esto más. Vuelve a casa YA.
ESTOY HARTO DE LLAMARTE».
Pero ¿qué le pasaba a Rodrigo? ¿Es que acaso estaba haciendo algo mal? Me sentí fatal, pensé que le estaba ofendiendo. Más vino.
—¿Qué pasa, desaparecida? Yo también necesito un poco de aire fresco. —Raúl se asomó por la cristalera, alzando una mano a modo de saludo.