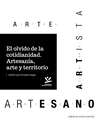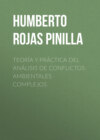Kitabı oku: «Relaciones familiares», sayfa 5
CAPÍTULO I
Códigos sociolingüísticos y prácticas dialógicas entre las crisis y los cambios sociofamiliares
Introducción
Con el fin de ubicar el campo temático y epistemológico del presente libro es importante dejar claro que lo escrito sobre las relaciones familiares, las crisis y los cambios generativos tiene una base conceptual y epistemológica en los códigos sociolingüísticos y las prácticas dialógicas. Estos dos conceptos hacen parte del campo de la psicología sistémica construccionista, cuya riqueza al igual que su complejidad parten de estudios sistemáticos que han articulado la psicoterapia, las investigaciones en terapia familiar sistémica-construccionista y las formas de intervención con la vida cotidiana de personas, familias, comunidades y organizaciones.
El propósito y el marco teleológico de procesos psicoterapéuticos e intervenciones psicosociales psicosociales y clínicas sistémico-construccionistas han estado centrados en buscar y consolidar voces de muchas experiencias profesionales que permitan dar respuestas sobre ¿cómo hacer de la psicoterapia y de las relaciones entre terapeutas y consultantes un contexto liberador, democrático, colaborativo, creativo y generativo, más enfocado en el reconocimiento de lo humano y de las capacidades de las personas para transformar y transformarse? Es decir, la mirada de estos profesionales está puesta en las capacidades humanas de interacción tanto de las acciones e interacciones profesionales como en lo que las personas y las familias hacen, con el fin de crear alternativas o estrategias que permitan construir contextos menos tormentosos y deficitarios, en el que los sufrimientos, las violencias, los miedos y los terrores estén cada vez menos presentes.
En este sentido, contextos sociolingüísticos y prácticas dialógicas son dos conceptos enriquecidos para atender demandas humanas, sociales, culturales y relacionales complejas que en algún recodo de los encuentros entre profesionales que conversan con múltiples y diferentes realidades sociales puedan hacer aparecer hilos conductores para crear nuevos lenguajes en nuevos contextos.
En el presente libro, tanto el concepto de códigos sociolingüísticos26 como el de prácticas dialógicas están soportados en la sociolingüística y en la mirada hacia el lenguaje, pero también en un esfuerzo académico por articularlos tanto desde sus semejanzas como desde sus diferencias, lo cual más que fragmentar su relación los acerca epistemológicamente.
De ahí que en el capítulo se presenten algunos antecedentes sociolingüísticos como contexto base para la comprensión de estos conceptos en el campo de la psicología, la psicoterapia, las múltiples prácticas de atención e intervención, así como también para ubicar las realidades personales y familiares en el contexto de sus significados y sentido. Con los antecedentes hay una aproximación a algunos movimientos de la sociolingüística y a reflexiones acerca de la teoría sistémica, el construccionismo social y la filosofía del lenguaje centrada en autores como Wittgenstein, Bajtín y Ricoeur27.
Paralelo a estos desarrollos epistemológicos, la visión que se presenta en este trabajo sobre familia y relaciones familiares ubica los conceptos en los cambios producidos en la psicología, especialmente a partir de los argumentos de la psicología sistémica y del construccionismo porque desde estos paradigmas emergieron nuevos planteamientos sobre la construcción de cambio en las personas y las familias cuando afrontan una situación problema o una crisis.
A primera vista, desde estas epistemologías hay un reconocimiento y un llamado a ver el contexto, el significado y el sentido en el que las situaciones críticas, su transformación y las acciones-interacciones son co-construidas y desarrolladas por y entre las personas. Por ello, en este capítulo hay planteamientos en el orden de lo generativo que reconocen las capacidades y los recursos de las personas. Una manera de ver las oportunidades para la creación de alternativas, estrategias y posibilidades que permitan lograr la transformación de una forma de vida guiada por la crisis en una forma de vida guiada más por el afrontamiento y el cambio. Finalmente, se presenta una visión sobre el concepto de crisis desde un referente teórico de la psicología que une y relaciona desarrollos sistémicos y construccionistas.
Antecedentes sociolingüísticos
Preámbulo de los códigos sociolingüísticos y las prácticas dialógicas
A mediados del siglo xx, convergen múltiples transformaciones y surgen marcos epistemológicos nuevos en las ciencias sociales. La complejidad de los problemas sociales y humanos exigió la conversación y la integración de disciplinas. Se originaron pensamientos complejos, interdisciplinarios y transdisciplinarios como respuesta a los problemas sociales que exigieron de las disciplinas nuevas teorías y nuevos paradigmas para articular los saberes y abarcar el estudio de los problemas sin perder la complejidad que les es propia. Visiones tradicionales de la psicología que hacían énfasis en conceptos como: funcionalidad, patología, neutralidad, objetividad, verdad, lenguajes privados e innatos, además de no tener presente la perspectiva cultural y de género, entre otras, comenzaron a ser fuertemente cuestionadas por la psicología misma y también por otras disciplinas de las ciencias sociales y humanas, especialmente la filosofía, la antropología y la sociología.
En medio de estos cambios de paradigma, el origen de las investigaciones en psicología y la necesidad de comprender los procesos de comunicación tomaron fuerza en los años 50. Por la misma época, surgieron la terapia familiar sistémica, los estudios sobre familias en las ciencias sociales y una corriente de la sociolingüística que articula el lenguaje con los procesos y los sistemas sociales. Y, en el caso de la psicología, las investigaciones bajo los paradigmas de la teoría general de los sistemas, la cibernética, la teoría de la comunicación, la teoría de los juegos y los tipos lógicos se enfocaron en revisar los procesos comunicativos en la construcción, el mantenimiento y el cambio de patologías o problemas en la perspectiva individual y en la perspectiva de las relaciones familiares.
Hacia mediados de los años 60, como producto de los movimientos sociales feministas, grupos étnicos, organizaciones gay y otros que constituían grupos minoritarios, y de las nuevas preguntas que se hicieron investigadoras-es en el campo de la psicología, los estudios de la comunicación en las familias tuvieron en cuenta los procesos sociales y dejaron de ver los problemas de sus relaciones como “patologías”. De acuerdo con este enfoque dichos estudios empezaron a centrarse en los temas de las conversaciones y los discursos de grupos, la relación del lenguaje con las dinámicas sociales, la co-construcción del contexto en las familias, los diálogos entre sus integrantes, así como los procesos de crisis que llegan a este ámbito social, toman fuerza. De igual manera, los problemas empezaron a articularse con los recursos y a las posibilidades de transformación y generación de cambios relacionales favorables. En este proceso, en el que se pasa de una visión del individuo, mente, psiquis, conducta, a una visión de familia, de las relaciones e interacciones sociofamiliares, a las pautas y coordinaciones sociolingüísticas entre las personas, unido al auge de la aplicación de conceptos en biología, lógica matemática y física a la psicoterapia, varios investigadores en psicología sistémica y construccionista fueron articulando reflexiones filosóficas, antropológicas y sociológicas a las investigaciones sobre las interacciones humanas en diversos contextos de relación.
Lo que escribo a continuación, en pocas líneas sobre cada autor y su obra, es un reconocimiento a los avances investigativos en el marco de la sociolingüística, la filosofía del lenguaje, el estudio de las relaciones familiares desde una perspectiva sistémica construccionista y los procesos de cambio ante situaciones de crisis que viven las personas dentro de su contexto familiar como en la interacción con otros contextos.
Sociolingüística
Los desarrollos de la sociolingüística como disciplina o ciencia autónoma y su relación con la filosofía, la sociología, la antropología y la psicología, tienen sus orígenes a mediados del siglo xx. La sociolingüística surge en respuesta a la necesidad de estudiar la relación entre lenguaje, el sujeto, las sociedades, las lenguas, los contextos sociales, en suma, la construcción de sentidos y significados en los procesos de comunicación humana. Dada la complejidad que conlleva comprender estos asuntos, de la sociolingüística se derivaron algunos énfasis que permitieron concentrar problemas derivados de los planteamientos de la lingüística de Saussure y Pierce, “considerados dos grandes padres y fragmentarios de la semiótica” (Fabbri, 2000, p.11).
Así mismo, los cuestionamientos partieron de las deficiencias tradicionales de los análisis de contenido de los discursos, la lingüística general enmarcada en un contexto teórico y metodológico problemático dentro del “estructuralismo” de la época (Maingueneau, 1976; Benveniste, 1985, García, 1993). Aún, predominaba el pensamiento fragmentado, mecanicista, lineal, analítico, el lenguaje privado, el lenguaje como representación independiente de lo que representa, el desarrollo psicológico, cognitivo, moral y de lenguaje por etapas que se suman unas a otras y las generalidades derivadas de los análisis deductivos. Por ejemplo, desde el estructuralismo, la lingüística y la comunicación se asociaban al engranaje de una estructura directamente relacionada con otra, las cuales respondían a una estructura mayor. O, por el contrario, la estructura mayor era el resultado de la relación y la sumatoria de partes que configuraba el sistema total a medida que evolucionaban y se integraban, tal como fueron los estudios centrados en la sintaxis y semántica.
Después de los años 50, surgen investigaciones empíricas, trabajos básicos que impulsaron el desarrollo de la sociolingüística, cuyo interés estaba centrado en estudiar sistemáticamente el significado del lenguaje (semántica), el lenguaje cotidiano articulado al comportamiento humano, las relaciones sociales, el modo de hablar entre los sujetos, lo lingüístico y extralingüístico; es decir, cómo el contexto influye en el significado de lo que se dice y cómo se dice en los encuentros y conversaciones (pragmática). Sintaxis, semántica y pragmática son conceptos que han predominado en la historia del estudio del lenguaje y la comunicación humana. Hoy en día su articulación es un punto de apoyo para comprender e interpretar el lenguaje en los complejos mundos que surgen en y desde los procesos de co-construcción social.
De acuerdo con Berutto (1979), el florecimiento del estructuralismo clásico se dio entre los años 20 y los años 50, en Europa y Estados Unidos. Esta fue una época de estudio sobre la lengua y el habla en el marco de la lingüística. En ese momento, la temática sociolingüística estaba implícita, y de manera tímida afloraban algunos planteamientos sobre el lenguaje y su relación con lo social. La referencia histórica que hace Berutto permite ubicar la trayectoria que han tenido los estudios sociolingüísticos y los énfasis de las investigaciones tanto en Estados Unidos como en algunos países de Europa en donde esta temática contó con un gran impulso. El florecimiento de estos estudios tuvo lugar a mediados de los años 60. Estados Unidos se destacó por los estudios descriptivos alrededor de los comportamientos sociolingüísticos de pequeños grupos sociales bilingües o plurilingües, los problemas de planificación lingüística, los análisis de la conversación, las lenguas habladas en las grandes ciudades como aquellas habladas por grupos étnicos minoritarios. Los autores destacados fueron Labov, Fishman, Hymes, Chomsky y Gumperz.
Por otra parte, la sociolingüística europea centró sus intereses temáticos en la semiología y en las investigaciones sobre la lengua a nivel léxico o de contenido, de entre ellos se destaca Greimas. En Alemania se profundizó en las investigaciones psicopedagógicas de la sociolingüística bernsteiniana y en la aplicación de criterios sociolingüísticos de naciones de lengua romance. En España se realizaron investigaciones experimentales sobre la sociolingüística urbana y sobre las variedades del español hablado y dialectal. En Italia se destacaron los estudios de Umberto Eco desde la semiología de la cultura, la antropología cultural con Levi-Strauss. Paralelo a ello, vinieron los estudios de la sociolingüística aplicados a los medios masivos de comunicación en el marco de los planteamientos de Eco y Fabbri.
En el ámbito anglosajón apareció Halliday, sucesor de Basil Bernstein. Halliday construyó sus planteamientos alrededor del lenguaje y su relación con las estructuras sociales y sus diversos significados. El estudio de los códigos sociolingüísticos, realizado por Bernstein fue fértil para el campo de las ciencias sociales, la educación y los procesos de socialización en la escuela y la familia. Lo que sigue hace parte de la importancia de reconocer parte de esta teoría y su autor.
Códigos sociolingüísticos. Planteamientos bernsteinianos
Basil Bernstein, sociólogo británico, inició y desarrolló el tema sobre los códigos sociolingüísticos. Su énfasis metodológico estuvo basado en el análisis de contenido (AC) dentro de sus investigaciones cuantitativas y cualitativas. Bernstein recibió influencia de varios autores y sus teorías. Las ideas de Durkheim lo inspiraron para penetrar los órdenes simbólicos, las relaciones sociales y la estructuración de la experiencia; de Marx heredó la visión de cambio de las estructuras simbólicas como la subordinación dentro de las relaciones de poder en un sistema de producción inscrito en una estructura de clase; de G. H. Mead rescató sus planteamientos sobre el interaccionismo simbólico, la construcción social del yo, especialmente en lo que respecta al “otro generalizado”, el rol (polo social), el espíritu (polo subjetivo) y la palabra (polo lingüístico o simbólico); de Boas, Salir y Whorf rescató su teoría de la antropología cultural; de Cassirer tomó, especialmente, los planteamientos sobre el lenguaje sensible, intuitivo y conceptual y su influencia en la construcción de lo humano, la cultura y el mundo simbólico; también bebió de las teorías de Vygotsky y Luria para entender cómo el lenguaje como medio social puede tener un rol en el desarrollo del pensamiento y la cognición, y de Foucault tuvo en cuenta sus planteamientos sobre el dispositivo educativo, los dispositivos de poder y de control pedagógico (Bernstein, 1974, 1ª75a, 1975b 1998; Chauvin y Truc, 2003).
De estas bases, puede decirse que la teoría de los códigos sociolingüísticos marca una convergencia entre disciplinas de las ciencias sociales y humanas, entre las que se destacan la psicología, la sociología, la antropología, la lingüística, la sociolingüística y la filosofía. La investigación de Bernstein, desde mediados de los años 50 y hasta principios de los 60, estuvo especialmente dedicada a “entender la relación entre la economía política, la familia, el lenguaje y la escuela” (Sadovnik, 2001, p. 687), así mismo, a establecer la relación entre el poder, las relaciones sociales, y los principios intrínsecos que constituyen y distinguen las formas especializadas de transmisión y reproducción cultural de estas relaciones, las cuales están dadas en contextos especializados como la familia y la escuela. En medio de las relaciones de poder está la creación y la regulación de significados que son puestos en acción mediante roles asignados y asumidos socialmente. Estos ejes temáticos fueron analizados en el contexto de las relaciones sociales entre la clase media y trabajadora con la clase alta que ostentaba el poder político, social y económico, formas relacionales que el autor ubica entre sus categorías centrales. La unidad social y de análisis primaria para Bernstein fue la relación entre sistemas sociales (Bernstein, 1981, 1998, 2ª01a; Díaz, 1988).
A mediados de los años 60, Basil Bernstein define dos tipologías de familia: “familias cerradas o posicionales orientadas al estatus” y “familias abiertas o personales orientadas al sujeto”. Las primeras tienden a establecer relaciones más conservadoras-autoritarias y las segundas a construir relaciones más liberales y democráticas. Entre 1961 y 1966 cambia los conceptos de ‘uso vulgar (público) de la lengua’ y ‘uso formal de la lengua’ por los de ‘códigos elaborados’ y ‘códigos restringidos’, respectivamente, incluye la exploración del qué y del cómo del aprendizaje social, del qué y del cómo en la interacción social, de la traducción lingüística de los significados de la estructura social, de las relaciones dentro de un contexto así como la forma en que se articulan a contextos más amplios.
Los códigos elaborados se basan en significados universalistas, están menos ligados a una estructura particular y conllevan la posibilidad de un cambio en los principios, lo que conlleva a un habla más liberada de la estructura social y con cierta autonomía. El sujeto está más enterado de su proceso de socialización y reflexiona frente a los mecanismos de transformación social y personal, lo que está asociado a la posibilidad de cuestionar el orden social. Por otro lado, los códigos restringidos orientan y sensibilizan a las personas significados particularistas, están más estrechamente ligados a una estructura social particular y hay menos posibilidad de que el sujeto cambie de principios. Esto lo hace menos conocedor de su proceso de socialización y sus posibilidades de reflexión son más limitadas. Los códigos restringidos reposan sobre la metáfora, mientras que los códigos elaborados reposan sobre la racionalidad (Bernstein, 1985).
Bernstein perfeccionó la definición de código como principio regulativo cultural y social, adquirido de forma tácita, que selecciona e integra tres componentes:
(1) significados relevantes –EL QUÉ SE TRASMITE– que distinguen o diferencian un contexto o grupo relacional de otro. Estos significados están mediados por el reconocimiento otorgado por personas en interacción que se apropian de ellos, de los discursos, de la relación entre contextos o grupos relacionales. Lo que distingue un contexto relacional lo llamó ‘principios de clasificación’ que están dentro de sistemas y relaciones de poder. Existen principios de clasificación fuerte (C+) y débil (C-). Los primeros implican un fuerte aislamiento estructural de categorías –roles, reglas, valores, prácticas, manejo de los espacios, etc.–, lo que permite crear identidades específicas y límites entre las agencias y agentes. Los segundos corresponden a un aislamiento débil de las categorías e incluso en ellos puede presentarse una mezcla entre ellas, aspecto que lleva a generar límites débiles y difusos y estructuras débiles entre categorías.
(2) Formas de realización –EL CÓMO SE TRASMITE– que distinguen o diferencian las relaciones dentro de un contexto, o agencia relacional, específico –familia, escuela, grupo, etc.–. Las relaciones dentro de un contexto se legitiman cuando las personas actúan respondiendo de manera acorde con lo que se espera cultural y socialmente. Son las agencias y los agentes sociales los que dirigen y evalúan las formas de transmisión o producción de textos. Estos procesos de evaluación se conocen como ‘principios de enmarcación’ y constituyen un medio de control social. Los principios de enmarcación pueden ser fuerte (E+) y débil (E-). El primero es el que trasmite y controla la forma como actúan y comunican las agencias, los agentes y las categorías dentro y entre los contextos comunicativos. El segundo es el que recibe lo que se trasmite –el que aprende–, regula la comunicación y tiene la posibilidad de elegir lo que aprende, por ejemplo, cuando los hijos cuestionan las reglas impartidas por los padres.
(3) Contextos evocadores que responden a la organización de las prácticas interactivas en las que confluyen tanto los principios de clasificación como de enmarcación.
Estos tres componentes contienen elementos simbólicos que están ligados con las exigencias culturales y sociales predominantes, con valores hegemónicos de una sociedad, un grupo o una relación (Bernstein, 1981, 2ª01a, 2001b; Halliday, 2001).
Para comprender los códigos sociolingüísticos Bernstein entrega, además de los principios de clasificación y de enmarcación, unos lineamientos y categorías para la lectura de los discursos (Bernstein, 1981, 1983, 1985, 1990, 1998, 1999, 20ª1a, 2001b; Díaz, 1985, 1988; Morais y Neves, 2ª01a, 2001b). En primer lugar se encuentran los códigos restringidos que se caracterizan por estar más ligados a un contexto o a una relación específica; sus alternativas sintácticas son más predecibles porque responden a lo que se espera; se refieren a contextos particulares y ubicados en las prácticas sociales cotidianas y a las experiencias más inmediatas; su estilo de saber es descriptivo relacionado con una sintaxis “rígida”, “predecible” y “concreta”; se prestan más para la expresión subjetiva, idiosincrática y contextualizada y, por ende, tienden a poner el énfasis en lo concreto –experiencias más inmediatas o cotidianas– sobre lo abstracto.
En segundo lugar están los códigos elaborados que se caracterizan por presentar significados más universalistas por cuanto el hablante tiene la posibilidad del distanciamiento y la reflexividad, por ejemplo, una conferencia, expresiones metafóricas, etc.; sus alternativas sintácticas son menos predecibles ya que llevan a pensar lo “impensable”, “lo imposible”, “lo sorpresivo”; van más allá de los espacios, tiempos y contextos locales para ir hacia la conexión de varios contextos, hacia lo trascendental; su estilo de saber es más narrativo, abstracto y menos predecible; los significados encierran un potencial de desorden, incoherencia, un nuevo orden y una nueva congruencia que altera el potencial del significado y da origen a la creación de nuevas realidades, posibilidades y prácticas sociales.
En tercer, lugar se hallan los componentes de la interacción comunicativa, el “cómo se dice” y el “cómo se hace”; “lo que está por decirse” o “está por hacerse”. En este componente se crean los medios para hacer la distinción entre un contexto y otro y, por ende, reconocer la especialidad que los constituye: “lo que se dice y cómo se dice”. Este componente está incluido en el mensaje y en la voz que se encuentran en el texto, cuyo contenido es un mensaje que puede tener varios niveles. La voz puede contener un mensaje implícito o explícito. En ambos, voz y mensaje, se debe hacer distinción entre el componente verbal o lingüístico y los componentes extraverbales o paralingüísticos de la comunicación.
En cuarto lugar, se ubican los contextos relacionales que construyen las interacciones sociales. Estos no se limitan a los lugares donde ocurren los eventos, sino que también tienen en cuenta las formas de relación que se construyen y que forman contextos relacionales. Bernstein señala cuatro.
• El contexto regulativo que ubica al sujeto en el sistema moral (normas, valores), sus antecedentes, identidad y prácticas (formas de relaciones sociales) y los sistemas de apoyo para que estas se desarrollen y reproduzcan (instituciones sociales, las prácticas profesionales, las relaciones entre personas, los grupos o las comunidades), por ejemplo, las relaciones de género en el proceso de socialización de las familias.
• El contexto instruccional referido a las competencias específicas para el manejo de objetos, personas y relaciones. En este contexto se evidencian las habilidades y destrezas de diversos tipos para manejar, enfrentar y solucionar situaciones o problemas tanto en el campo de la educación formal como informal y, por ende, en la vida cotidiana.
• El contexto interpersonal que involucra a otras personas y los estados afectivos mutuos creados dentro de las relaciones sociales formales e informales. Es un punto de reconocimiento, aceptación o rechazo, acercamiento o distancia entre los sujetos.
• El contexto imaginativo, llamado también creativo, en el que el sujeto crea un mundo propio y construye múltiples posibilidades para su evolución y desarrollo. Es innovador por cuanto se alienta a experimentar y recrear el mundo bajo los términos o recursos propios de las personas.
Vale resaltar que los códigos sociolingüísticos no son los que cambian las interacciones sociales, sino que son los cambios en las construcciones sociales entre los sujetos los que cambian los códigos y sus múltiples opciones sintácticas, semánticas y pragmáticas. En palabras de Bernstein (1974) “Diferentes formas de relaciones sociales pueden generar diferentes sistemas de lenguaje o códigos lingüísticos al afectar a los procedimientos de construcción” (p. 124).
Muy cerca de los estudios de Basil Bernstein estuvieron los del Británico Michael Alexander Kirkwood Halliday, quien desde mediados de los años 60 desarrolló la teoría gramática sistémica funcional. Centró sus análisis en el lenguaje tomado como instrumento social. Uno de los temas que lo inspiró para su trabajo fue la idea de Basil Bernstein sobre la relación del lenguaje con la cultura y la sociedad, y el rol de la familia en los procesos de socialización del niño en sistemas familiares posicionales orientadas al estatus y sistemas familiares personales orientadas al sujeto. Las tesis de las que parte Halliday en su teoría sistémico funcional quiebran argumentos del estructuralismo clásico al afirmar que el lenguaje no es el resultado de una estructura social y tampoco es el reflejo de dicha estructura y que, por el contrario, el lenguaje se construye y se transforma en el proceso que viven los seres humanos en las relaciones sociales, debido a sus vínculos con instituciones socializadoras. La variación del lenguaje se da en el sistema social por medio de las interacciones entre sujetos.
Metodológicamente, la obra de Halliday ha girado en torno al desarrollo de la gramática, la semántica y la pragmática. Tres conceptos que están integrados en el lenguaje como semiótica social. Con sus estudios en el modelo de la lingüística sistémica funcional y, a través de sus obras posteriores, Halliday apostó a una teoría base para el estudio del lenguaje en tiempos contemporáneos. La obra que más se destaca, incluso para la actualidad, es El lenguaje como semiótica social. La interpretación social del lenguaje y el significado. En dicha obra plantea que la semiótica social significa “interpretar el lenguaje dentro de un contexto sociocultural, en que la propia cultura se interpreta en términos semióticos… Consiste en el texto o en el discurso: el intercambio de significados en contextos interpersonales de uno u otro tipo” (Halliday, 2001, p. 10).
El autor resaltó dos concepciones del lenguaje: el lenguaje como institución y el lenguaje como sistema. De acuerdo con la primera, el lenguaje tiene dos variaciones (a) el dialecto –variación que hace el usuario– y (b) el registro –variación de acuerdo con el uso–. Respecto a la segunda, el lenguaje se halla (a) dentro de un sistema codificador, estratificado –semántica (contenido), lexicogramática (la forma) y fonología (expresión)– y (b) dentro de un sistema semántico organizado en componentes funcionales: el ideacional que incluye los componentes experiencial, lógico, interpersonal y textual. Bajo esta propuesta metodológica, Halliday ha logrado hacer sus análisis e interpretaciones sobre el sentido y la naturaleza de las estructuras sociales y el rol que juega el intercambio de lenguajes entre los sujetos, las relaciones y las instituciones (Berutto, 1979; Thompson, 2001; Halliday, 2001).