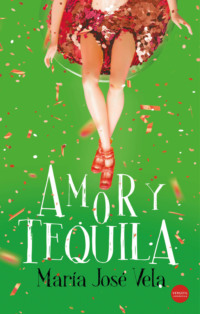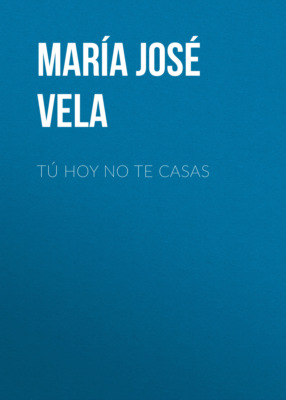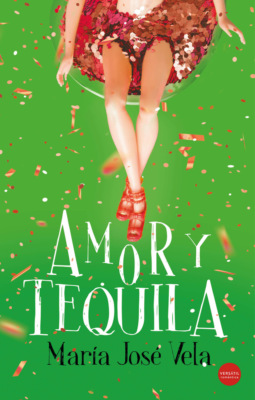Kitabı oku: «Amor y tequila», sayfa 3
CAPÍTULO CINCO
Tras diez horas de vuelo, Sara y Juan llegaron al aeropuerto de Cancún. Había mucha gente, hacía demasiado calor para la ropa que llevaban y las maletas tardaban en salir, pero Sara no pensaba en nada de eso. Plantada frente a la cinta de equipajes, no dejaba de preguntarse qué aspecto tendría Cayetana. Por más que intentaba imaginársela con trece años más, solo venía a su mente el último recuerdo que tenía de ella, diciéndole adiós descalza con su bebé en brazos.
«Seguro que está preciosa», pensó Sara con cierta envidia.
Los pocos días que pasó con su hermana en Cancún tras el parto, fueron suficientes para comprobar que Kin era un bebé tranquilo, de los que duermen durante horas y hay que despertar para darles de comer. Además, los planes de Cayetana consistían en criarlo en casa, rodeado de amor por la naturaleza, libertad y vestidos bordados de flores. Una vida tranquila que, a buen seguro, la habría convertido en una de esas hippies alegres y de rostro sereno que conducen una Volskwagen desvencijada con el símbolo de la paz pintado a brochazos. Claro que… Cayetana no tenía carné de conducir. ¿Sería capaz de ir a buscarlos atravesando la zona hotelera de Cancún en un carro tirado por mulas?
—Sara, ¡la silla! —gritó Juan, de pronto.
Sara dio un respingo. Estaba tan distraída que la silla de Loreto pasó por delante de ella sobre la cinta de equipajes. Trató de alcanzarla, pero le resultó imposible. Había demasiada gente con maletas a su alrededor y no pudo esquivarlas porque llevaba a Loreto en brazos. Se quedó contemplando impotente cómo se alejaba la silla sin darse cuenta de que Juan, cargado con la mochila de los pañales de Loreto y las dos maletas que acababa de recoger, la miraba preocupado. De algún modo, en aquel momento tuvo la certeza de que el reencuentro de Sara con Cayetana, la terminaría apartando de él.
Una vuelta de cinta más tarde, cuando por fin tenían todas sus cosas amontonadas en un carro y a Loreto en su silla, se dirigieron a la salida. Al ver el gentío que esperaba impaciente a los pasajeros, el corazón de Sara se aceleró. La mayoría eran personas mostrando un cartel con nombres en todos los idiomas: miss Fletcher, mademoiselle Dumont, señor Vela… A Sara se le encogió el estómago. Trece años atrás, Álvaro la estaba esperando allí mismo con uno de esos carteles frente a su pecho. Y ahora estaba muerto.
—¿Dónde está tu hermana? —preguntó Juan.
—No lo sé, no la veo —dijo Sara.
Buscó entre el gentío un vestido blanco de flores y una melena rubia, pero no encontró nada parecido, y los pasajeros que iban saliendo tras ellos los obligaban a avanzar, algunos sin ninguna consideración.
—¡Ay! —chilló Sara.
Un hombre que guiaba a un grupo de japoneses le golpeó el tobillo con un carro en el que llevaba equipaje suficiente como para vestir a todo Tokio durante décadas.
—Ay, esquiusmi —dijo el hombre, en un inglés tan musical como rústico.
—No pasa nada —dijo Sara, masajeando su tobillo.
—Híjole, pensé que era usted gringa. Como es tan alta y tan güera…[3]
—¿Perdón? —preguntó Sara, sin comprender ni una palabra.
—Nada, güerita. Con permiso —dijo el asesino de tobillos, casi cantando, y se alejó despreocupado con sus japoneses, que se movieron tras él con la misma coordinación que un banco de sardinas.
Sara levantó la tela de su vaquero para ver su tobillo. Tenía la piel arañada y empezaba a sangrar. Juan se acercó a ella, le puso la mano en la cintura y le preguntó con ternura:
—¿Estás bien?
Puede que fueran los nervios, el cansancio o el calor. La cuestión es que Sara se incorporó y se giró hacia Juan con el firme propósito de abrazarlo y decirle que sí, que estaba bien, y que siempre lo estaría mientras siguieran juntos. Pero no lo hizo. Una imagen insólita, increíble, casi grosera, llamó su atención antes siquiera de que pudiera establecer contacto visual con su marido. Una imagen que provocó que Sara no dudara en soltar la silla de Loreto ni en apartar a Juan de un empujón para dar unos pasos adelante y observarla con suma atención.
A tan solo unos metros, en un rincón apartado, una hermosa mujer trataba de esconder su impaciencia tras unas oscuras gafas de sol. Era una mujer bellísima y sofisticada, de esas que llaman la atención con su sola presencia pero que, además, cargan su outfit de exclusividad. Llevaba su melena rubia recogida en una original trenza de raíz que desvelaba un cuello esbelto y una piel sedosa, ligeramente bronceada. Su vestido, negro y sin mangas, tenía un corte tan exquisito que habría hecho parecer una princesa incluso a Jason Momoa. Se ceñía a su cuerpo con elegancia y llegaba hasta la altura justa para descubrir unas rodillas firmes y unas piernas de escándalo, en parte gracias a unos finísimos zapatos de tacón que hacían juego con un bolsito que la mujer llevaba en el brazo con el estilo de una diosa.
—No puede ser —murmuró Sara, plantada entre la multitud como una fría estatua.
Y, como si hubiera distinguido una voz familiar entre el guirigay que reinaba en el aeropuerto, la mujer elegante se giró hacia ella, deslizó sus gafas hasta la punta de su nariz con un movimiento más que estudiado y, durante un breve instante, sonrió.
Aunque nada tenía que ver con la preciosa hippy jovial y serena que Sara se había imaginado, esa mujer era, sin duda, Cayetana. Su rebelde y transgresora hermana pequeña.
—¡Sarita! —exclamó, corriendo a lanzarse en sus brazos.
—Caye… —dijo Sara con dificultad. Oír su voz llamándola así, Sarita, y sentir su cuerpo aferrándose al suyo, fue como volver a estar en casa después de vivir una pesadilla de trece años.
—No sabes cuánto te he echado de menos, Sarita. Me haces tanta falta… Y después de lo mal que me porté contigo… No lo puedo creer… ¿Podrás perdonarme? —preguntó Cayetana mientras la abrazaba.
Sara no supo qué responder. Eran tantas emociones y estaba tan sorprendida, que solo acertó a decir:
—Siento mucho lo de Álvaro.
Cayetana deshizo su abrazo y, cabizbaja, rozó su nariz con un pañuelito blanco de tela que había sacado de la nada.
—Lo sé, Sarita, gracias. Le caíste tan bien…
Como siempre y a pesar de todo, Sara sintió la imperiosa necesidad de hacer algo para distraer a su hermana y evitar que llorara.
—Mira, Caye, este es mi marido —dijo cuando tomó su brazo para conducirla hasta el lugar donde se encontraban Juan y Loreto.
Cayetana se recompuso y, sin quitarse las gafas, le dio a Juan un corto, frío y pretencioso abrazo.
—Juan, encantada de conocerte.
—Igualmente —contestó él a duras penas, ocupado en disimular su sorpresa.
Su cuñada era, sin duda, la mujer más hermosa que había visto jamás. Pero el motivo de su asombro era el enorme parecido que guardaba con Sara. Tener a Cayetana delante era como estar frente a una versión pro de aquella joven fabulosa que conoció en una fiesta y de la que se enamoró al instante. La mujer a la que había jurado amar siempre y con la que apenas había hecho el amor desde que se convirtió en madre.
—Qué suerte has tenido con Sarita, Juan. Es tan lista… ¡Toda una doctora! ¡Neuróloga ni más ni menos! Tú serás cirujano plástico como poco, ¿no? —dijo Cayetana, como quien resuelve una sencilla ecuación de primer grado.
—No… Yo… Soy economista —aclaró Juan, sin comprender la relación y con un ligero escozor en su ego que decidió ignorar por el bien de su autoestima.
Cayetana lo miró de arriba abajo con suma atención y, por la mueca que se dibujó en sus labios, estaba claro que esperaba algo más.
—Y esta es Loreto —anunció Sara orgullosa, señalando la silla donde la pequeña permanecía tranquila, centrada solo en abrazar al harapiento Po.
—¡Oh! ¡Mi vida! ¡Es preciosa! Pero ¿qué le pasa? ¿Está enferma? —preguntó Cayetana.
—No, ¿por qué?
—Como va así, en pijamita y toda despeinada…
—Sí, bueno, en realidad es su ropa interior. Le hemos quitado lo que llevaba puesto para que no tuviera calor —se excusó Juan, sin entender muy bien por qué.
—Caye, ¿ese de ahí es Kin? —preguntó Sara.
—Sí. Está enorme, ¿verdad?
Cayetana hizo una seña discreta a un muchacho alto y desgarbado que caminó hacia ellos esforzándose por tapar, con un largo flequillo rubio, su incipiente acné. Llevaba bermudas, polo negro y era más que evidente que se sentía incómodo vestido así. Tras él, caminaba un hombre regordete de sonrisa amistosa cuya piel morena hacía destacar una guayabera blanquísima.
—Kin, te presento a nuestra familia.
—Mucho gusto —dijo el muchacho, extendiendo su mano hacia Juan y dándole un tímido beso a Sara.
—Te acompaño en el sentimiento —dijo Juan.
—Gracias —musitó el joven que, acto seguido, pulsó con disimulo los botones laterales de su teléfono hasta que una música estridente salió velada de los auriculares inalámbricos que parecían soldados a sus orejas.
Cayetana lo miró disgustada y, justo cuando parecía que iba a reprenderlo, alguien irrumpió en la conversación con la clara intención de evitarlo:
—Permítanme que me presente. Soy Celso Pérez, el chófer de doña Cayetana. A sus órdenes —dijo el hombre gordito de sonrisa amistosa y guayabera blanquísima.
—Sí, perdón —dijo Cayetana—. Celso, le presento a mi hermana, la doctora Sara Arcaute, y a su esposo, el doctor Juan…
—González —se apresuró a decir él, cuando se hizo evidente que su cuñada no conocía su apellido.
—¿González qué más? —preguntó Cayetana.
—García.
—¿García qué más?
—Solo García, nada más.
Tras unos breves segundos de confusión, Cayetana reaccionó:
—¡Oh! Disculpa, supuse que al ser tan común, al menos sería un apellido compuesto.
—No, lo siento —dijo Juan, tratando de encajar ese nuevo ataque a su ego.
—Bueno, no importa. Permitidme que os aclare que Celso no es solo nuestro chófer, es una persona muy querida y de total confianza que estará a vuestra disposición. ¿Verdad, Celso?
—Sí, doña Cayetana, cómo no —dijo el chófer, y como si quisiera confirmar su buena actitud, se dirigió a Juan—: Permítame, yo me encargo de su equipaje.
—Tranquilo, no es necesario.
—Sí, permítame, por favor.
Juan desistió al darse cuenta de la actitud nerviosa de Celso y lo que le pareció un gesto de disgusto en el rostro de Cayetana cuando propuso:
—¿Nos vamos? Me imagino que querréis cambiaros de ropa.
—Sí, lo cierto es que sí —dijo Sara, al darse cuenta de que la chaqueta que llevaba atada a la cintura, estaba llena de pelotillas.
—Síganme, por favor, el carro esta por acá —dijo Celso.
—¿Cabremos todos en un coche? Si es necesario, podemos coger un taxi —dijo Juan.
Cayetana se puso muy tensa y lo miró con gesto serio, sobre todo cuando vio a Celso darse la vuelta para disimular que le entraba la risa.
—Aquí no se cogen las cosas, Juan. Aquí se toman o se agarran —explicó con severidad y un ligero rubor en sus mejillas.
—Es verdad, lo siento —murmuró avergonzado. Con todo lo que había viajado, ¿cómo había podido olvidar la erótica connotación del verbo coger?
—No se preocupe, doctor, el carro de doña Cayetana tiene ocho asientos, cabemos todos —dijo Celso, el rostro congestionado de tanto aguantarse la risa—. Síganme, por favor.
Cayetana y Kin lo siguieron en silencio. Sara y Juan se miraron, «agarraron», que no «cogieron», la silla de Loreto, y fueron tras ellos.
Caminaron en silencio por el aeropuerto hasta que cruzaron la puerta de salida. Una vez fuera, los recibió una brisa cálida y una larga fila de palmeras que se alzaban despeluchadas hacia un cielo azul increíble.
—¿Qué es ese ruido tan molesto? —preguntó Cayetana, deteniéndose de pronto.
Todos la miraron sin comprender, hasta que Sara se dio cuenta de que se refería al chirrido metálico que hacía la silla de Loreto.
—Es esta rueda de aquí, tenemos que ponerle aceite —explicó.
—¡Oh! Tranquila, Celso se encargará después —dijo Cayetana, y reemprendió la marcha despreocupada.
Sara la miró perpleja, preguntándose de qué material sería el palo que se había implantado en la columna para caminar tan recta con semejantes tacones. ¿Madera? ¿Hierro? ¿Acero blindado como el que rodeaba ese inmenso todoterreno cuyo portón trasero se abrió en cuanto Celso se acercó a él?
—Esto es… Es… ¿Es un Karlmann King? —preguntó Juan.
—Sí, es un Karlmann —dijo Celso.
—Alucino…
—Fue el último capricho de Álvaro —murmuró Cayetana, con su pañuelito en la nariz.
Celso chasqueó la lengua con pesar y, visiblemente apenado, comenzó a meter todo en el maletero.
—Sara, ¿me ayudas a sacar a Loreto de la silla? —dijo Juan, con un tono que dejaba claro que no necesitaba ayuda, pero sí decirle algo.
—¿Qué pasa? —susurró Sara, inclinada sobre la pequeña para soltarla.
—¿A qué se dedicaba Álvaro?
—Lo último que supe es que era el chófer del dueño del hotel en el que trabajaba.
—Imposible —bufó Juan—. ¿Tienes idea de lo que vale este coche?
—¡Shhh! Te van a oír —lo regañó Sara, pero cuando Celso abrió la puerta del Karlmann y vio su interior, comprendió la reacción de su marido.
Ella no entendía mucho de coches, pero estaba claro que aquel era la máxima expresión del lujo. Seis asientos de piel, tan suave que parecía de bebé delfín, aparecían dispuestos unos frente a otros formando una especie de salón al que no le faltaba detalle. Hasta tenía una sillita en la que podrían llevar a Loreto.
—Y yo pensando en carros tirados por mulas… —dijo Sara.
—¿Decías algo, Sarita?
—No, nada. Es que… ¿Y esta silla?
—La mandé comprar esta mañana para tu bebé. Espero que le sirva —dijo Cayetana.
—¿De verdad hiciste eso?
—¡Claro! Quiero que vuestra visita a Cancún sea lo más agradable posible, Sarita. Es lo menos que puedo hacer para daros las gracias por haber venido a acompañarnos, ¿no crees?
Sara no supo qué decir ni qué pensar. No podía creer que, en los escasos diez minutos que llevaban juntas, Cayetana le hubiera pedido perdón y que ahora le diera las gracias. Su corazón clamaba por creerla, pero no era la primera vez que la engañaba y no podía bajar la guardia.
Aún no.
[3]. Güero/ra: persona de piel clara y cabello rubio. (N. de la A.)
CAPÍTULO SEIS
Cuando ya estaban todos acomodados y la pequeña Loreto atada en su sillita nueva, el Karlmann se puso en marcha y salió del aeropuerto para tomar la carretera de Cancún-Chetumal, que los llevaría casi directos al Boulevard Kukulkán, la gran avenida que cruza la zona hotelera de Cancún. Cayetana tocó con cariño la rodilla de Kin y le quitó uno de sus auriculares.
—Kin, basta de música, por favor. Sarita y Juan son tus tíos, habla con ellos —le dijo.
El joven alargó la mano para que le devolviera su auricular, se lo colocó de nuevo y bajó un poco la música, al menos lo suficiente como para que no se escuchara desde la otra punta de Cancún.
Sara esperó en vano que su hermana hiciera caso de sus propias palabras y que dejara de comportarse como una pija estirada para volver a ser ella misma. Pero no lo hizo. Se acomodó en su asiento con la espalda muy recta, cruzó las piernas en una pose sofisticada y se quitó sus oscuras gafas de sol. Fue entonces cuando Juan empezó a sospechar. Los ojos de Cayetana eran verdes, como los de Sara, pero de un tono mucho más intenso, y estaban enmarcados por unas pestañas infinitas y una piel tersa en la que no había ni una imperfección. Costaba creer que esa mujer tuviera solo un año menos que Sara, pero también que acabara de quedarse viuda. Si bien estaba claro que Cayetana no era feliz, su mirada no reflejaba tristeza, sino un misterioso recelo cuyo motivo Juan tendría que descubrir para proteger a Sara.
—¿Qué tal el viaje? —preguntó Cayetana.
—Bien, pero casi perdemos el vuelo. Sara se dejó el pasaporte en casa y tuvimos que ir a la comisaría del aeropuerto para que le hicieran otro. Por suerte, todo quedó en un susto, ¿verdad, cariño? —dijo Juan, enlazando sus dedos con los de su mujer. Mostrarse encantador era lo primero que tenía que hacer para ganarse la confianza de su cuñada.
Sara se giró hacia él con la duda en la cara. No entendió el motivo de esa nueva y edulcorada actitud hasta que vio la enorme sonrisa que Juan le dedicó a su hermana. ¿Quería impresionarla? Bueno, al fin y al cabo, Cayetana estaba tremenda y tenía un coche alucinante, de modo que decidió seguirle la corriente.
—Sí, fue increíble. Gracias a la actitud positiva de Juan, salimos de ese infierno. No sé qué habría hecho sin su apoyo —dijo Sara y, después, apachurró los dedos de Juan entre los suyos hasta que le arrancó un lamento en forma de «¡Ay!».
—Oh, Sarita, ¡lo siento de verdad! Siento tanto que tuvieras que pasar un mal rato por mi culpa… —dijo Cayetana, realmente afligida.
Sara la miró preocupada. Definitivamente su hermana se había convertido en otra persona y semejante giro no podía ser sino el resultado de un gran sufrimiento.
—Caye, ¿cómo estás? —le preguntó, mirándola directamente a los ojos.
Cayetana volvió a esconderse tras sus oscuras gafas de sol y, pañuelito de tela en mano, murmuró:
—Fue todo tan horrible, Sarita… Mr. Thomas organizó una excursión en su yate para ir a la isla de Cozumel. A varios de sus invitados se les antojó bucear, y como Álvaro era un experto buceador, le pidieron que los acompañara. Nadie se explica por qué se separó del grupo ni tampoco qué pudo pasar si el mar estaba tranquilo, pero…
Cayetana interrumpió su discurso, momento que Sara y Juan aprovecharon para, discretamente, admirar la belleza que los rodeaba. Parecía extraño que, en un lugar así, tuviera cabida un desconsuelo tan grande como el que apenas dejaba hablar a Cayetana.
—Lo siento, Caye —dijo Sara, aun sabiendo que sus palabras serían inútiles.
—Tardaron cinco días en encontrar su cuerpo, Sarita —continuó Cayetana— y eso que en el yate de Mr. Thomas iba gente del gobierno que respaldó la búsqueda.
—Caye, ¿quién es Mr. Thomas? —preguntó Sara.
—Percival Thomas, el propietario de los Percival Resorts, la cadena de hoteles de lujo más grande de todo el Caribe y una de las más importantes del mundo. ¿No habéis oído hablar de él? Es una persona muy conocida.
—¿Algo así como un Hilton? —preguntó Juan.
—Sí, pero con mucha más clase.
—¿Has dicho clase? —preguntó Sara, sorprendida por que una expresión así pudiera salir de boca de su hermana.
—Sí, Sarita. Él y su esposa, Linda, tienen una de las mayores fortunas del mundo y, sin embargo, son encantadores. No os imagináis lo bien que se están portando con nosotros, ¿verdad, Kin?
—Sí —balbuceó el muchacho, sin levantar la vista.
—La verdad es que no es de extrañar —continuó Cayetana, que parecía más animada por poder utilizar un cierto deje de pretencioso orgullo—. Álvaro le salvó la vida a Mr. Thomas. Fue hace mucho tiempo, cuando todavía andaba con la camioneta cargando turistas por los resorts. Mr. Thomas se quedó sin chófer de la noche a la mañana y necesitaba ir a supervisar las obras de un hotel que estaba construyendo en Playa del Carmen. Cuando venían de regreso, los asaltaron dos hombres armados. Álvaro se enfrentó a ellos y evitó que secuestraran a Mr. Thomas o algo peor. Como premio, lo nombró su chófer personal, pero Mr. Thomas enseguida se dio cuenta de que Álvaro era muy inteligente y terminó siendo su mano derecha y el director del Grand Percival Cancún Resort, el hotel más importante de todo el Caribe.
—Entonces consiguió su sueño —dijo Sara.
—¿Qué sueño?
—El de conseguir un trabajo mejor para convertirte en una reina.
Kin se revolvió nervioso en su asiento y subió el volumen de sus auriculares al máximo, como si quisiera acallar su conciencia. Al percibirlo, Cayetana se apresuró a buscar por la ventanilla algo que le permitiera correr una cortina de humo sobre su actitud. Y lo encontró:
—Ya llegamos. Bienvenidos a nuestra casa.
A través de los cristales del Karlmann, Sara y Juan vieron cómo se abría ante ellos una descomunal puerta de hierro que bien podría guardar todos los secretos del Área 54. Un gran letrero dorado con letras de trazo elegante anunciaba: Villa Cayetana.
—¡Alucino! —exclamó Juan.
Rodeada de palmeras y plantas tropicales, Villa Cayetana resultó ser una increíble mansión que se alzaba ostentosa y moderna sobre una pequeña loma a orillas del mar, a las afueras de la zona hotelera. Celso dirigió el Karlmann por un camino que parecía recién asfaltado y que llegaba hasta el pie de unas escaleras donde tres mujeres, ataviadas con vestido negro, delantal y cofia blancas, esperaban órdenes con las manos recogidas a la espalda. Junto a ellas, un hombre con pantalón y guayabera blancos no parecía tener intención de separarse de su walkie-talkie.
Una de las mujeres, la que parecía llevar la voz cantante, se apresuró a abrir la puerta de coche:
—Buenas tardes, doña Cayetana —saludó.
—Buenas tardes, Wendoline. ¿Está todo listo?
—Sí, señora, cómo no. Todo listo.
Cayetana se quedó de pie junto al coche hasta que bajaron los demás.
—Queridos —dijo en tono firme, refiriéndose a las tres mujeres y al hombre—. Aunque nos falta Marcial, nuestro vigilante del turno de noche, quiero presentarles a todos a mi hermana, la doctora Sara Arcaute, a su hija Loreto y a su esposo, el doctor Juan González García.
—Y dale con el doctor… —murmuró Juan. México no era uno de esos países en los que te cuelgan el «doctor» de premio en cuanto sales de la universidad. Si su cuñada insistía en llamarlo así era porque, claramente, consideraba que no estaba a la altura de Sara.
—Vienen desde España para acompañarnos en estos días. Confío en que todos ustedes los atenderán como se merecen, ¿verdad? —concluyó la gran dictadora ante su pequeño ejército, marcando al máximo un nuevo y sofisticado acento mexicano.
—Sí, doña Cayetana —contestaron todos al unísono.
—Gracias.
Acto seguido, el ejército rompió filas. El hombre del walkie-talkie y una de las mujeres se apresuraron a ayudar a Celso con el equipaje, mientras la mujer más joven se acercó a la pequeña Loreto:
—Yo me encargo de la niña, doctora. Soy Carmen, la nana —se presentó.
—Gracias, pero no hace fal… ta —balbuceó Sara, al ver que Loreto soltaba su mano para irse con la sonriente Carmen así, sin mirar atrás.
Sara y Juan se quedaron desconcertados, como si les acabaran de quitar el único nexo que los mantenía unidos. Si al menos hubieran tenido algo que hacer podrían haber disimulado su desazón, pero el ejército de Cayetana estaba programado para quitarles de encima hasta la tarea más simple, y todos subían las escaleras cargados con sus bártulos, incluida la mochila de la niña y el inmenso bolso de Sara.
—Wendoline, le dije que no me pusiera más ofrendas en el jardín —dijo Cayetana con severidad, mientras señalaba con el dedo un rincón en el que alguien había escondido, sin mucho éxito, una suerte de cruz sobre la que parecían haber volcado un montón de basura.
—Sí, señora, perdóneme, pero es que… Es por los aluxes… —aseguró Wendoline, frotándose las manos nerviosa.
Cayetana la miró enfadada.
—¿Cuántas veces hemos hablado de este tema, Wendoline?
—Muchas, señora, pero es que… Ahora sí le aseguro que andan por aquí. ¡Puedo sentirlos!
El rostro de Cayetana pasó del enfado a la preocupación. Levantó un momento sus gafas de sol y dejó que su mirada se perdiera unos instantes en el mar. Después, sentenció:
—Está bien, deje su ofrenda, pero me la esconde mejor.
—Gracias, doña Cayetana. Ya verá que los aluxes se lo van a agradecer con su protección.
—¿Qué es eso de los aluxes? —preguntó Sara.
—Son duendes mayas —dijo Cayetana.
—Más bien son seres del inframundo, doctora, y hay que cuidarlos porque son bien traviesos —explicó Wendoline—. Fíjese que uno de los puentes por los que pasaron ahorita viniendo del aeropuerto, el puente de Nizuc, se cayó hasta tres veces cuando lo estaban construyendo. Los ingenieros no entendían por qué se les caía a cada rato, hasta que alguien vio que lo estaban haciendo junto a las ruinas de un poblado maya que podía estar protegido por los aluxes. Tuvieron que hacerles una ceremonia y pedirles permiso para construir el puente y ya no se volvió a caer nunca. Hasta les colocaron una casita como ofrenda.
—Es una leyenda muy bonita, Wendoline —dijo Sara.
—No, si no es leyenda, doctora, es cierto —aseguró Wendoline, con tal desconcierto por la incredulidad de Sara, que Cayetana tuvo que intervenir:
—En Cancún viven muchos descendientes directos de los mayas, como Wendoline. Son muy fieles a sus creencias.
—¿Eso de ahí es un sujetador? —preguntó Juan, que se había agachado junto a la ofrenda.
—Disculpe, doctor, no lo entendí.
—Se refiere al brasier, Wendoline —aclaró Cayetana.
—Ah, sí, es un brasier para las niñas alux, que son muy presumidas. Y a los niños les puse su tabaco y un vasito de tequila —explicó Wendoline.
—¿Tabaco y tequila? Estos aluxes sí que saben montárselo bien —dijo Juan en un tono guasón que no le hizo gracia a nadie, y menos, a su cuñada.
—Vamos, me imagino que tendréis hambre —dijo Cayetana.
Cuando Sara y Juan entraron en la mansión, se quedaron tan impresionados que no supieron qué decir. Una pared de cristal les dio la bienvenida con una maravillosa vista al Caribe, un mar de colores imposibles que hacía juego con cada uno de los objetos que adornaban el inmenso salón de Cayetana, como la alfombra color turquesa, un cuadro abstracto pintado en tonos celestes y una urna azul marino colocada en una especie de pedestal en el centro de la estancia.
Cayetana fue directa hacia allí, se colocó junto a la urna y anunció con voz temblorosa:
—Aquí está Álvaro.
Sara y Juan se miraron sin saber muy bien qué hacer. ¿Deberían saludarlo? ¿Hablarle? ¿Decirle que lo sentían?
Kin, que había ido a cambiarse de ropa y ahora llevaba un bañador y una camiseta desgastada, pasó junto a ellos en ese momento. Se quedó un instante mirando la urna con los puños apretados y fue a sentarse con los brazos cruzados en el sofá de cuero blanco y al menos diez plazas que llenaba el salón. Su madre lo miró apenada, pero también con ese recelo que Juan había detectado y que parecía acompañarla siempre.
—Es una urna preciosa, Caye. Estoy segura de que a Álvaro le habría gustado mucho —dijo Sara.
—Lo sé. Es de lapislázuli, su piedra favorita. Me costó una fortuna —dijo Cayetana, con el pañuelito en la nariz y un elegante giro de cabeza que no trataba sino de esconder lo que sentía.