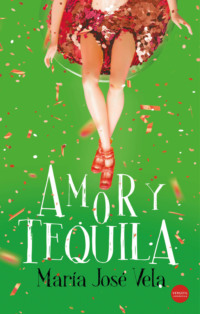Kitabı oku: «Amor y tequila», sayfa 4
A Sara se le arrugó el estómago al verla así. Por eso buscó con desesperación algo que alabar para distraerla, algo como, por ejemplo, esa barrita de oro rematada a ambos lados con dos bolitas de cristal que descansaba al pie de la urna.
—Y este adorno tan bonito, ¿qué es? —preguntó.
Al oír la pregunta, Kin subió el volumen de sus auriculares hasta tal punto, que todos pudieron escuchar a Drake con la misma claridad que si lo tuvieran cantando en directo en el salón. Cayetana lo miró disgustada y Sara decidió distraerla instando a su marido a acercarse a la urna:
—Mira, Juan. Mira qué preciosidad.
Juan se acercó al pedestal. Observó el adorno entornando los ojos y giró la cabeza a un lado y a otro.
—Es muy bonito, sí.
—¿Qué es? —preguntó Sara.
Cayetana cerró los ojos y, tras un largo suspiro, les explicó:
—Es el apadravya de Álvaro. Es una pieza de oro hecha a mano y los botones son diamantes puros.
—Perdona, Caye, ¿qué dices que es? Un apa… ¿qué?
—apadravya.
—¿Es un amuleto maya o algo así? —preguntó Sara.
Juan tomó la pequeña joya entre sus dedos y, con la arrogancia que otorga el desconocimiento más profundo, la esgrimió ante su mujer y dijo:
—Un amuleto… Sara, no seas tonta. Es un pisacorbatas.
Cayetana dejó que Juan contemplara, admirara y acariciara la joya a placer. Después, sin ningún pudor y con toda malicia, lo sacó de su error:
—No es un pisacorbatas, Juan, es el piercing genital de mi difunto esposo.
El rostro de Juan pasó de la arrogancia al repelús en un nanosegundo, el mismo tiempo que tardó en lanzar la joya de nuevo a su sitio y en limpiarse los dedos disimuladamente contra su pantalón.
—¡¿Qué?! —gritó Sara, con los ojos abiertos como platos y cara de haber mordido un limón.
—Sara, por favor, eres doctora. Seguro que no es el primer piercing genital que ves —dijo Cayetana.
—Sí, pero… Caye, ¡por Dios! Todo tan elegante y… Un piercing genital… ¿Cómo…? ¿Por qué…? ¿¿Para qué??
Cayetana observó a su atónita hermana sin inmutarse y, tras otro largo suspiro, explicó con una sensualidad fuera de lo común:
—Sarita… No tienes ni idea de los momentos de placer que he vivido con esta joya dentro de mí.
Un gruñido de rabia llenó el salón. Era Kin, que se puso en pie con violencia y se marchó enfadado. Había tenido la mala suerte de que su madre dijera aquello justo en el momento en que su lista de Spotify saltaba de una canción a otra.
Cayetana observó pensativa la marcha de Kin, ajena al estupor de su hermana y a la mirada que Juan alternaba entre el apadravya y el cuerpo escultural de su cuñada. Era tan evidente lo que se estaba imaginando, que Sara tuvo que darle un golpe en el hombro para que cerrara la maldita boca.
—¿Comemos? —preguntó Cayetana, despreocupada.
CAPÍTULO SIETE
Wendoline y el resto de asistentes de Cayetana tenían dispuesto un sinfín de coloridos manjares en una inmensa terraza con vistas al mar. El verde del guacamole, el rojo pasión del agua de Jamaica [4] o el mostaza de esa salsa que iba con manual de instrucciones: «Doctores, tengan cuidado porque se pueden enchilar»…[5] Todo componía una orgía cromática en una mesa en la que no faltaba detalle, más bien sobraban unas cuantas cosas como, por ejemplo, lujo, ostentación y un cubierto.
—¿Esperamos a alguien más? —preguntó Juan.
Al parecer, también sobraban las palabras. Wendoline apareció en la terraza con la urna de lapislázuli y la colocó con solemnidad en la mesa, frente al sitio vacío. La mala suerte quiso que también, en ese momento, apareciera María con un montón de tortillas de maíz envueltas en una servilleta.
El olor a maíz caliente y un silencio difícil de asimilar se apoderaron de todo. Hasta el mar parecía haber detenido su infinito susurro en señal de respeto.
—Wendoline, ¿puede traerme una agüita especial, de esas que usted me prepara, por favor? —suplicó Cayetana, con la voz temblorosa y sin dejar de mirar la urna.
Kin levantó la vista y observó a su madre nervioso. Algo lo atormentaba y Juan pensó que rescatarlo de sus pensamientos sería una buena táctica para ganarse su confianza y, de paso, la de su madre:
—Kin, ¿cuánto mides? Eres muy alto para tener trece años, ¿no?
—Casi un metro ochenta.
—Está en el equipo de básquet del club —dijo Cayetana, orgullosa.
—Sí, pero no me gusta.
Kin no pronunció ni una palabra más en lo que duró la comida. En parte por culpa de su madre, que se encargó de que la conversación versara sobre temas tan apasionantes como los huracanes (que para combatirlos, Álvaro había mandando instalar en toda la casa unos cristales anticiclón que costaron una fortuna), la educación de los hijos (que para Álvaro era lo mejor en lo que se podía invertir sesenta mil dólares al año) o los barcos (que a Álvaro le gustaban tanto, que se compró uno y le construyó su propio embarcadero).
Hizo tal alarde de poderío económico que Sara temió la reacción de Juan. Su asesoría no terminaba de arrancar y no saber en qué se estaba equivocando lo tenía amargado. Oír hablar de millones como si el dinero cayera del cielo, podía terminar de hundirlo. Sin embargo, Juan no dejó de mostrar un sano asombro durante toda la conversación, hasta que metió la pata:
—Pues tienes suerte de que tu marido fuera tan espléndido, Cayetana. Se gastaría mucho dinero en contratar un seguro de vida para que puedas mantener todo esto, ¿no?
Cayetana se puso pálida y Sara se apresuró a tomar la mano de Juan y a apretarla con fuerza a modo de advertencia.
—Juan… —dijo en tono musical.
—¿Qué pasa, Sara? —preguntó él, sonriendo.
—Que podrías ser un poco más discreto, ¿no te parece, cariño?
—No sé por qué lo dices, cariño.
—Porque no se preguntan esas cosas, Juan.
—Solo mostraba interés por la situación de Cayetana y de Kin, Sara. Creía que estábamos en familia.
—Y lo estamos, pero una cosa es tener confianza y otra hacer preguntas indiscretas, mi amo.
El cruce de reproches almibarados, dolorosos apretones de mano y sonrisas falsas fue in crescendo hasta el punto en que Kin se apartó el flequillo de la cara para contemplar bien a sus tíos y, cuando ya se mascaba la tragedia, Carmen y Wendoline aparecieron en la terraza con la pequeña Loreto.
—Disculpen. Doctora, la niña ya comió y se portó muy bien —dijo la nana. —¿Quiere que la ayude a dormir la siesta?
—¡¡¡No!!! —gritaron Sara y Juan al mismo tiempo.
Todos, hasta Álvaro en su urna, dieron un brinco del susto.
—Lo siento —se disculpó Sara—. Es que si duerme la siesta se pasa la noche en vela. No duerme muy bien. Por cierto, ¿dónde está Po?
—¿No lo tenías tú? —preguntó Juan, nervioso.
—No, yo no lo tengo —dijo Sara.
—¿Lo traía en el coche?
—Sí, pero cuando se bajó lo llevaba en la mano.
—¿Estás segura?
—Creo que sí.
Cuando ya parecía que Sara y Juan estaban a punto de sufrir un ataque de ansiedad conyugal, Carmen sacó el perrito de peluche del bolsillo de su delantal y preguntó:
—¿Este es Po?
Sara y Juan respiraron aliviados.
—Sí, menos mal —bufó Juan.
—Carmen, Po es el muñeco de apego de Loreto. Sin él, es incapaz de dormirse, por eso es tan importante que no lo pierda. Sería una tragedia —explicó Sara.
—Juan… Sarita… Sois tan exagerados… —dijo Cayetana—. Os aseguro que en tres días Loreto dormirá toda la noche de un tirón. Confiad en Carmen, es la mejor nana del mundo.
—Favor que usted me hace, señora, gracias.
—Doña Cayetana —dijo Wendoline—, don Dimitri no deja llamarla al celular. ¿Quiere que le diga algo?
—No, Wendoline. Ya lo llamaré cuando todo haya pasado.
—¿No lo avisaste del funeral? —preguntó Kin, extrañado.
Cayetana negó con la cabeza y, para poner fin a la conversación, se dirigió a Sara y a Juan:
—Bueno, me imagino que estaréis agotados. ¿Por qué no vais a descansar?
—A mí me vendría muy bien —dijo Juan—. Estoy muerto.
—Wendoline, acompañe a los doctores a su cuarto para que descansen y pídale a María que les lleve un agua de pepino —dijo Cayetana.
—Sí, señora, cómo no. ¿Y para usted?
—A mí tráigame otra agüita especial. Tengo que hacer unas llamadas para terminar de organizar el funeral.
—Claro, señora. Doctores, por favor… —Wendoline les indicó con un gesto de la mano hacia cual de los distintos pasillos que salían del salón tenían que dirigirse.
—Ve tú, Juan. Yo me quedo con Loreto acompañando a Cayetana —propuso Sara.
—Sarita, ve con tu esposo. Lo mejor es que durmáis ahora y que después os acostéis temprano. Así, mañana, para el funeral de Álvaro, ya estaréis acostumbrados al cambio de hora. Será una ceremonia sencilla, pero habrá mucha gente importante que quiero que conozcáis —dijo Cayetana.
Sara y Juan se miraron sin saber qué hacer. Estaban cansados y necesitaban hablar a solas pero, sin Loreto de por medio, todo resultaba muy extraño.
—Está bien, pero si pasa cualquier cosa avísame, por favor —suplicó Sara.
—Tranquila, ¡no pasará nada!
Ahora sí, Wendoline los guio por un largo pasillo hasta la que sería su habitación, una estancia enorme donde María, la otra empleada, terminaba de deshacer el equipaje.
—¿Vamos a dormir aquí? —preguntó Juan, asombrado.
La habitación tenía una cama king size, baño y, cómo no, vistas al mar. Y no le faltaba detalle, hasta había una camita preparada para la pequeña Loreto.
—María, tráigales a los doctores un agua de pepino —le pidió Wendoline.
—Ahorita mismo. Permiso.
—Wendoline, esto no es necesario, de verdad —dijo Sara, al ver su ropa, la de la niña y la de Juan perfectamente colocada en el armario.
—Son órdenes de doña Cayetana, doctora.
Sara entornó los ojos. Con un gesto de complicidad, le dio un codazo a Wendoline con picardía y le preguntó:
—Es una jefa insufrible, ¿verdad?
Wendoline negó con la cabeza y trató de sonreír, pero su expresión se tornó triste.
—No, doctora, cómo cree. Doña Cayetana es muy buena con nosotros y la queremos mucho. No más que… —Como si se hubiera dado cuenta de que estaba a punto de hablar demasiado, Wendoline cortó la frase, murmuró un «permiso» casi inaudible y desapareció.
Sara se giró hacia su marido:
—¿Has visto eso?
—Sí, todo es muy raro —dijo Juan.
—Ni te imaginas. Te juro que no reconozco a mi hermana.
—No es solo tu hermana, es todo. Los empleados, la actitud de Kin, no digamos el piercing genital… Además, ¿tú crees que un director de hotel puede mantener este tren de vida?
—Bueno, es un hotel de lujo y ya escuchaste lo que dijo Caye. Álvaro no solo dirigía el hotel, también era la mano derecha de su jefe.
—Que no, Sara, que no es posible. Aquí hay algo raro y no me gusta —insistió Juan, torciendo el gesto.
—¿Qué quieres decir?
—Que tengo la sensación de que tu cuñado no era trigo limpio. Mira…
Juan sacó su móvil del bolsillo, desbloqueó la pantalla y se lo mostró. Al verlo, Sara se lo arrebató y se sentó en la cama con la boca abierta y el ceño fruncido.
—¿Esto es verdad? —preguntó, atónita.
—Sí, Sara. El coche en el que nos han traído del aeropuerto cuesta un millón y medio de euros. Y no tengo ni idea de cómo se cotiza el metro cuadrado en Cancún, pero esta casa tiene que costar un dineral, con cristales anticiclón o sin ellos. Además, tienen a tres mujeres, dos guardias de seguridad y un chófer contratados para atender a una familia de solo tres personas. ¿De verdad crees que todo eso puede salir de un sueldo?
Sara le devolvió el móvil y contestó:
—No. Está claro que no. Tiene que haber algo más.
—Sí, y la clave está en ese Dimitri al que tu hermana no quiere atender por teléfono.
—¿Quién crees que puede ser?
—No se trata de «quién», Sara, sino de «qué» —dijo Juan—. Estoy convencido de que es un mafioso ruso.
[4]. Infusión que se prepara con el cáliz de la flor del hibisco. Se aconseja tomarla muy fría y, a ser posible, rodeado de personas con buena vibra. (N. de la A.)
[5]. Cuando una persona toma algo tan picante que le arde la boca y le lloran los ojos, se «enchila». Pero el mérito de enchilar no es exclusivo de los chiles, también existen personas con la innata capacidad de enchilar a cualquiera. (N. de la A.)
CAPÍTULO OCHO
Dos horas más tarde, Sara despertó con la sensación de haber dormido tanto, que no sabía si mirar el reloj o el calendario maya.
—¿Juan? —llamó angustiada.
Nadie contestó.
Se levantó de inmediato, se puso un vestido playero, recuperó sus deportivas y salió de la habitación impulsada por ese eterno sentimiento de culpa que sentía desde que había sido mamá. Salió de su cuarto y fue dando trompicones de un lado del pasillo al otro, hasta llegar a un jardín interior que no le sonaba haber visto antes.
—Doctora, la sala está por allá —dijo una voz musical detrás de ella. Era María, la joven que había ordenado su ropa.
—Ah, lo siento. Gracias. Esta casa es tan grande…
En el inmenso salón, encontró a Cayetana recostada en un sillón Chesterfield chaise longue que parecía hecho a medida para hacerla parecer una diosa, a pesar de la bolsa de hielos que sujetaba con elegancia sobre su cabeza.
—Caye, ¿te encuentras bien?
—Sí, Sarita, no te preocupes. Últimamente tengo jaquecas pero ya me tomé una pastilla —le explicó—. ¿Qué tal tu siesta?
—Bien. ¿Dónde están Loreto y Juan?
—Ven, Sarita, siéntate aquí a mi lado —dijo su hermana, incorporándose para dar unas palmadas en el sillón.
—Caye, dame solo un segundo. Voy a ver a Loreto y estoy contigo, de verdad.
Cayetana se puso en pie y enredó su brazo con el de su hermana. Se apoyó en ella muy fuerte, como si temiera caerse, y la llevó hasta una ventana desde la que pudo ver una piscina infinity en la que Juan se estaba bañando con Loreto. La sujetaba con delicadeza y la sumergía a poquitos en el agua mientras ella se reía sin parar. Carmen, la nana, los observaba sonriente desde el bordillo con Po en una mano y una toalla en la otra.
—¿Lo ves? Están en la alberca pasándola padre, como dicen aquí. Deja de preocuparte y siéntate conmigo. Quiero preguntarte algo —dijo Cayetana.
Aunque se moría de ganas por ir con Juan y Loreto, Sara se dejó arrastrar por su hermana hasta el sofá de diez plazas.
—Señora, ¿a qué hora quiere que sirvamos la cena? —preguntó Wendoline desde una esquina del salón.
—A la de siempre, Wendoline, aunque puede que lleguemos tarde. La doctora Sara y yo nos vamos de shopping —anunció Cayetana.
—¿Nos vamos de shopping? —preguntó Sara.
—¡Sí! —exclamó Cayetana, con fingido entusiasmo—. ¿Hace cuánto que no nos vamos de compras juntas?
—Caye, tú y yo nunca…
—Wendoline, por favor, dígale a Celso que esté preparado —la interrumpió su hermana con firmeza.
—Sí, señora. Con permiso.
—Pase —contestó Cayetana.
—¡Pase! Así que hay que decir eso cuando te dicen «con permiso» —dijo Sara.
Aunque Cayetana asintió sonriendo, se dio cuenta de que tenía que explicarles varios aspectos de la etiqueta mexicana a su hermana y a su vulgar marido antes de presentarlos en sociedad. Pero antes debía tratar un asunto muy importante con ella:
—Sarita, estoy preocupada por ti.
—¿Por qué?
—Siempre has sido una niña preciosa y te veo muy desmejorada. ¿Va todo bien?
—Sí, claro. Al menos todo lo bien que puede ir cuando eres madre, trabajas en un hospital con guardias interminables y tu bebé no duerme nada.
—¿Entonces? ¿Qué le pasa a la niña?
—Nada. Está perfectamente, pero no conseguimos que duerma y eso nos está pasando factura.
—¿Y no tienes nana?
—No.
—¿Y por qué no contratas una? ¿O dos? Yo llegué a tener tres para cuidar a Kin cuando estaba malito. Una por la mañana, una por la tarde y otra por la noche —dijo Cayetana, como si su proposición estuviera al alcance de cualquiera.
—Caye, ¿tienes idea de lo que puede costar eso en España?
—Sarita, estoy segura de que te lo puedes permitir. Eres una doctora muy importante, ¡se te tiene que notar! Y si no, pídeselo a Juan. ¿A qué se dedica?
—Tiene una asesoría fiscal. Está empezando y le está costando mucho sacarla adelante —dijo Sara.
—Pues que se esfuerce más o que haga otra cosa para que no tengas que trabajar tanto. Si no le van bien sus negocios puedo presentarle a mucha gente influyente aquí. Podrían darle trabajo.
Juan apareció en el salón con la pequeña Loreto envuelta en una toalla. Por suerte para su malherido ego, no llegó a escuchar la conversación. Sara se levantó del sofá y fue hacia ellos con una gran sonrisa.
—¡Hola! Os he visto por la ventana. ¿Quién se ha bañado en la piscina por primera vez? —preguntó a la pequeña, que sonrió y balbuceó cosas ininteligibles, como si quisiera explicarle a su madre lo que acababa de vivir.
—Has dormido bien, ¿verdad? —preguntó Juan, recordando la placidez del rostro de Sara cuando cayó rendida nada más poner la cabeza en la almohada.
—Sí, lo siento. ¿Por qué? ¿Ha pasado algo?
Juan sonrió.
—No, no ha pasado nada, es que se nota que has descansado. Estás muy guapa.
El rostro de Sara se iluminó. Él sí que estaba guapo cuando se quitaba esa pátina de preocupación que siempre llevaba consigo. Se acercó a él para darle un beso muy breve, de esos que saben tan bien porque resumen todo el amor que uno siente; pero tal como explota una burbuja cuando la intentas atrapar, el momento se rompió.
—Precisamente estábamos hablando de eso, Juan —dijo Cayetana desde el sofá—. Tienes que contratar a una nana para Sarita. O dos.
La pátina de preocupación volvió a enturbiar el rostro de Juan.
—Voy a cambiar a la niña —murmuró, tratando de simular que no había oído nada.
—Yo me encargo, doctor, no se preocupe —dijo Carmen.
—Sí, Juan, vuelve a la piscina o sal a la playa y relájate un poco. Sarita y yo volvemos en un par de horas—dijo Cayetana.
—¿Adónde vais?
—Caye quiere ir de compras —dijo Sara—. ¿Quieres venir?
—No, no importa. Ve tú e intenta averiguar algo sobre Dimitri —le susurró Juan al oído cuando, por fin, le dio un beso.
Dos horas más tarde, lo único que Sara había descubierto era el verdadero propósito de la tarde de shopping: que ella y Juan fueran correctamente vestidos durante su estancia en Cancún, en especial al funeral de Álvaro.
Fielmente acompañadas por Celso, que caminaba tras ellas cargado de bolsas, como si fuera la versión con guayabera de Pretty Woman, Cayetana y Sara se recorrieron todo el Luxury Avenue, uno de los centros comerciales más exclusivos de Cancún.
—Caye, esto tiene que ser carísimo —dijo Sara en cada tienda en la que su hermana le compró algo.
—Hace trece años que no te veo, Sarita, deja que te mime.
Con este argumento, Cayetana le compró a Sara un vestido en Gucci y unos zapatos en Jimmy Choo con bolso a juego, además de un traje para Juan en Versace y un sinfín de cosas más. Todas exclusivísimas, elegantísimas y… de color negro. Bastaba con que Sara se acercara a algo para que Cayetana sacara su tarjeta y pagara, hasta que…
—Disculpe, doña Cayetana, qué pena, pero su tarjeta salió rechazada —susurró con discreción la dependienta de Baby Dior, la tienda en la que entraron porque Cayetana vio en el escaparate un vestidito negro con lunares blancos que era perfecto para que la pequeña Loreto fuera de luto también.
—¡Oh! Se me habrá estropeado, la uso tanto… —dijo Cayetana, mientras buscaba otra tarjeta en su cartera.
—No, Caye, esto lo pago yo —dijo Sara.
—De ninguna manera —se opuso Cayetana, pero su hermana fue más rápida y la dependienta ya había pasado la tarjeta de Sara por el datáfono—. Sarita, qué desobediente eres. En cuanto lleguemos a casa te lo pago.
—No te preocupes.
En ese momento, el teléfono de Cayetana comenzó a sonar. Lo sacó de su bolso y Sara alcanzó a ver un nombre nuevo: Fabio.
—Discúlpame, Sarita, tengo que contestar. Te espero fuera con Celso —dijo Cayetana.
—Sí, tranquila.
La dependienta tardó una eternidad en terminar de cobrarle a Sara. El datáfono se había quedado sin papel y tuvo que abrirlo para cambiar el rollo. Cuando por fin le dieron su bolsa y el ticket de trescientos dólares que haría que Juan pusiera el grito en el cielo, Sara enfiló el pasillo de la tienda hasta la salida. Cayetana y Celso estaban frente a la puerta y ella seguía hablando por teléfono, por eso no se fijó en las tres mujeres que entraron en la tienda mirándola de soslayo.
—¿Ya vieron quién era? —preguntó una, justo cuando se cruzaban con Sara.
—Sí. Pinche engreída… ¡Y todavía no fue el funeral de Álvaro! No puedo creer que esté aquí —contestó otra.
—Como quien dice todavía lo están cafeteando[6] y Cayetana ya hace su vida como si nada.
—Con razón Álvaro decía que ya no era feliz.
—El pobrecito a lo mejor hasta se suicidó por no aguantarla, ¿se imaginan?
Las tres mujeres estallaron en carcajadas, una reacción tan cruel que hizo que Sara acelerara el paso. No tenía ni idea de qué relación podían tener esas tres mujeres con su hermana, pero lo mejor era que no las viera.
—¿Nos vamos? —le dijo a Celso.
—Sí, doctora, en cuanto doña Cayetana cuelgue.
Sara miró hacia la tienda. Una de las mujeres parecía estar preguntando algo a una dependienta. Cuando esta negó con la cabeza, la mujer sonrió y se dispuso a salir con sus amigas.
—Hasta mañana, Fabio. Y gracias por todo —dijo Cayetana, con un ligero temblor en su voz.
Sara la tomó del brazo antes de que pudiera guardar su móvil en el bolso y tiró de ella con prisa:
—Caye, ¿nos vamos? Estoy cansada —dijo, pero ya no había escapatoria. Las tres mujeres malvadas se toparon de frente con ellas.
—¡Cayetana, querida! —dijo una, dándole un abrazo.
—Mi vida, ¿cómo estás? —dijo otra.
—Te acompaño en el sentimiento —murmuró la tercera después de darle un beso.
—Gracias —dijo Cayetana, con la espalda más recta que nunca y el pañuelito en la nariz—. Les presento a mi hermana, la doctora Sara Arcaute. Sarita, son unas amigas muy queridas.
Las tres mujeres sonrieron, pero su sonrisa se congeló cuando Sara les dijo:
—Ya las conozco, Caye, y son encantadoras. Lo sé porque acabo de cruzarme con ellas en la tienda y justo estaban hablando de Álvaro y de ti. Se nota que te tienen aprecio.
Aprovechando que el teléfono de Cayetana volvió a sonar, y aunque esta vez no contestó porque se trataba del misterioso Dimitri, las mujeres malvadas se despidieron prometiendo no faltar al funeral de Álvaro.
Cuando llegaron a casa, Cayetana le pidió a Sara que la acompañara a su habitación. Una vez allí, la llevó hasta un rincón en el que colgaba un cuadro horrible que representaba a un hombre desnudo con algo brillante adornando su orgullo masculino.
—¿Ese es… Álvaro? —preguntó Sara, sin saber si mirar o no.
Cayetana no contestó. Se quedó observando el cuadro en silencio y, después, lo descolgó. Una pequeña caja fuerte quedó al descubierto. Cayetana marcó la combinación con habilidad y sacó de ella un montón de billetes de cien dólares.
—Toma, Sarita, lo que te debo del vestidito de Loreto.
—Caye, no hace falta y además, no deberías abrir tu caja fuerte delante de nadie.
—Sarita, no seas boba. Eres mi hermana. Si no confío en ti, ¿en quién? Vamos, nos estarán esperando para cenar. Wendoline ha hecho ceviche acapulqueño[7] y tienes que probarlo. Es lo máximo.
La cena estaba servida en un comedor en el que, de nuevo, sobraba un cubierto. Wendoline esperó a que todos estuvieran sentados para ir en busca de la urna de Álvaro y colocarla en el sitio vacío.
—Gracias, Wendoline. ¿Me trae una pastilla para la jaqueca y otra agüita especial, por favor?
—Caye, ¿has ido al médico por lo de tus jaquecas? —le preguntó Sara preocupada.
—Sí, tranquila. Son los nervios por todo lo que estamos viviendo estos días, pero se me pasa con la pastilla.
—Y con el agüita —murmuró Kin.
Su madre lo miró enfadada.
—¿Qué tal vuestra tarde de compras? —preguntó Juan.
—Cayetana nos ha comprado un montón de cosas y no me ha dejado comprarle nada a Kin —dijo Sara.
El joven levantó la vista y sonrió a su tía con timidez.
—Disculpe, señora, la llama don Fabio desde la plantación —interrumpió Wendoline.
—¿Don Fabio? ¿A estas horas? —se extrañó Cayetana.
—Sí, señora. Dice que es urgente.
—Está bien. Con permiso —murmuró Cayetana, levantándose de la mesa con un brillo en los ojos que Sara no le había visto hasta entonces.
Sara y Juan se miraron en silencio. A la tarea de averiguar si ese misterioso Dimitri era un miembro de la mafia rusa, se le sumaba la de averiguar quién era Fabio y qué era eso de la plantación.
—Kin, ¿qué quieres ser de mayor? —preguntó Juan.
—No sé.
—¿Qué te gusta hacer?
—Me gustan los coches.
—Pues tienes uno muy bonito.
—Sí, es el que nos quedó cuando mi papá vendió el negocio de alquiler de coches de lujo para comprar la plantación.
Juan levantó las cejas complacido. Quedó demostrado que un director de hotel no podía llevar semejante nivel de vida y el tema del coche de más de un millón y medio de euros estaba resuelto.
—¿Y de qué es la plantación? —se interesó Sara.
—De agave.
—¿De qué?
—Agave. Es como un cactus.
—¿Un cactus? ¿Y qué se saca de ahí?
Kin miró de reojo el vaso que Wendoline traía en ese momento con el agüita especial que siempre le pedía Cayetana y contestó a media voz:
—Tequila.
[6]. Cafetear: velar a un muerto. (N. de la A.)
[7]. Ceviche de pescado marinado en limón y sal, tomate, cebolla, aceitunas y kétchup, Según la receta se le puede añadir camarones (gambas), cilantro, chile de árbol, aguacate… No hay nada mejor para superar la resaca. (N. de la A.)
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.