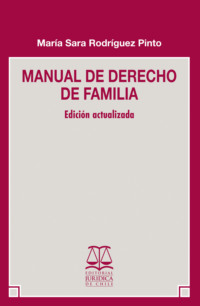Kitabı oku: «Manual de Derecho de Familia», sayfa 2

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor.
© MARÍA SARA RODRÍGUEZ PINTO
© EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE
Ahumada 131, 4º piso, Santiago
Registro de Propiedad Intelectual
Inscripción Nº 284.668, año 2017
Santiago - Chile
Se terminó esta edición digital actualizada en el mes de noviembre de 2020
ISBN edición impresa: 978-956-10-2457-1
ISBN edición digital: 978-956-402-507-0
Diagramación digital: ebooks Patagonia
www.ebookspatagonia.com info@ebookspatagonia.com

INTRODUCCIÓN
La parte especial del Derecho Civil se divide en Derecho Civil Patrimonial y Derecho de Familia. El Derecho Civil Patrimonial comprende el estudio de los bienes, su posesión, dominio, uso y goce (Libro II del Código Civil), el estudio de las obligaciones, de los contratos, de la responsabilidad civil extracontractual (Libro IV del Código Civil), y de la sucesión por causa de muerte y donaciones entre vivos (Libro III del Código Civil). El Derecho de Familia incluye el derecho matrimonial, el tratado de la filiación y el de los regímenes matrimoniales. Estas materias están reguladas en los Libros I y IV del Código Civil en numerosas leyes especiales. Todo esto es lo que constituye el objeto de este libro. En Chile, además, cada uno de estos ámbitos del Derecho de Familia ha sufrido cambios legales sectoriales, lo que justifica el tratamiento sistemático que se hace de ellos.
Esta obra se propone explicar el Derecho de Familia enfatizando su pertenencia al Derecho Civil en una determinada jurisdicción: Chile. Como tradición jurídica, el Derecho Civil es extraterritorial y universal, pertenece a la familia del derecho continental y se enlaza con todos sus antecedentes históricos con el Derecho Romano y con el Derecho Canónico, con el fenómeno de la codificación y con sus fuentes. Más recientemente, con la descodificación, la constitucionalización y la internacionalización. Nos interesa la recepción y desarrollo de estas influencias en Chile, no las tendencias en sí mismas o su recepción en otros ordenamientos, tradiciones o sistemas. Esta es una de las razones por las que no invocamos bibliografía ni legislación extranjera como fuente ni como autoridad.
Otro propósito de este estudio es poner al día el tratamiento que hacen del Derecho de Familia los manuales de más amplia aceptación y uso en Chile. El referente de este libro es el Derecho de Familia de don Manuel Somarriva Undurraga, puesto al día por el mismo autor con la asistencia de don René Abeliuk, en una segunda edición de dos volúmenes publicada en 1983 (Santiago, Chile, Ediar Editores, 743 páginas).
La organización sistemática de este libro es, sin embargo, distinta. Se ha procurado seguir una división clásica del Derecho de Familia agrupando todo lo relativo al derecho matrimonial, a la filiación y a los regímenes matrimoniales en conjuntos de capítulos. En una parte introductoria se abordan los rasgos más generales de la disciplina; incluido el tratamiento de las relaciones de familia y el estado civil de las personas como presupuesto de la obligación y el derecho de alimentos y de las tutelas y curadurías, instituciones que son consecuencia de las relaciones de familia. En el sistema romano, la adopción es una institución tutelar, pero en este libro hemos optado por estudiarla en el tratado de la filiación, pues en nuestro sistema la adopción inserta al adoptado como hijo en una familia constituida por padre y madre.
Este Manual de Derecho de Familia se divide en cuatro secciones. La parte general agrupa cinco capítulos que nos introducen en el objeto de la disciplina: la familia (Capítulo 1); en el desarrollo histórico y rasgos más característicos de las fuentes formales del Derecho de Familia (Capítulo 2); en las relaciones de familia y el estado civil de las personas (Capítulo 3); en la obligación y el derecho de alimentos (Capítulo 4), y en las tutelas y curadurías (Capítulo 5), como consecuencias civiles de las relaciones de familia.
La segunda parte del libro es el tratamiento del derecho matrimonial. Se trata de una materia remecida por los profundos cambios de la Ley Nº 19.947, de 2004, nueva Ley de Matrimonio Civil (en adelante, también LMC), que derogó la Ley de Matrimonio Civil de 1884, sustituyendo entero el sistema matrimonial chileno por uno nuevo. El impacto de esta ley tiene envergadura. El estudio se inicia con una aproximación al matrimonio en sí mismo antes y fuera de toda ley, al sistema matrimonial instaurado por la nueva ley, y a sus consecuencias civiles más importantes (Capítulo 6).
A continuación se analizan los requisitos que la ley chilena establece para la válida formación del matrimonio y para su reconocimiento civil, y los principales efectos que el Derecho Civil reconoce al matrimonio, los que constituyen el núcleo de la vida matrimonial que se desarrolla mientras vive el marido y la mujer (Capítulo 7). Las rupturas matrimoniales se enfrentan desde el punto de vista de sus causas, como hace la Ley Nº 19.947, de 2004, que distingue entre condiciones o circunstancias que han afectado la validez del matrimonio, y problemas sobrevinientes. Conforme a este criterio se examinan las posibles formas de resolver una crisis matrimonial y las varias instituciones comunes a todas ellas (Capítulo 8); se incluye un estudio particularizado de la separación conyugal (Capítulo 9); de la inexistencia y nulidad del matrimonio (Capítulo 10), y del divorcio (Capítulo 11).
El Tratado de la Filiación constituye la tercera parte. Este conjunto temático experimenta reformas por la Ley Nº 19.585, de 1998, que modifica el Código Civil justamente en materia de filiación. También se consideran, por supuesto, la Ley Nº 19.620, de 1999, sobre adopción de menores, la Ley Nº 20.680, de 2013, sobre cuidado personal compartido, y la Ley Nº 20.830, de 2015, en cuanto a sus efectos sobre la filiación. Se estudia el fenómeno de la filiación y su recepción por el derecho (Capítulo 12); se presentan las formas extrajudiciales de determinación de la filiación por presunciones fundadas en el hecho del matrimonio de los padres (Capítulo 13) o por reconocimiento voluntario (Capítulo 14); las acciones de filiación (Capítulo 15); la filiación como producto de técnicas de reproducción humana asistida (Capítulo 16), y se estudia la adopción, en cuanto mecanismo destinado a insertar menores como hijos en un hogar establemente constituido (Capítulo 17).
Los dos capítulos que cierran el Tratado de la Filiación están destinados al tratamiento de los efectos de la filiación que el Código Civil divide en efectos personales (Título IX del Libro I, artículos 222 al 242) y patrimoniales (Título X del Libro I, artículos 243 al 273). Se estudian los efectos personales de la filiación en cuanto a deberes y derechos entre padres e hijos, las reglas sobre atribución del cuidado personal (o tuición) de los hijos, la relación directa y regular con los hijos (antes denominada derecho de visitas), la salida de menores al extranjero (Capítulo 18), y los efectos patrimoniales de la filiación, en cuanto a deberes y derechos de los padres sobre los bienes de los hijos o patria potestad (Capítulo 19).
La última parte del libro está destinada a los regímenes matrimoniales. Se incorporan las reformas introducidas en esta parte del Derecho Civil por la Ley Nº 18.802, de 1989; por la Ley Nº 19.335, de 1994 y por la Ley Nº 20.830, de 2015, sobre acuerdo de unión civil. Se ofrece una visión panorámica del significado y función de los regímenes matrimoniales (Capítulo 20); varios capítulos analizan el tratamiento del régimen supletorio legal de sociedad conyugal: su naturaleza (Capítulo 21); su activo y pasivo (Capítulo 22); la cuestión de su administración (Capítulo 23); los sistemas complementarios del patrimonio reservado y de los patrimonios especiales (Capítulo 24); la separación total de bienes (Capítulo 25), y la disolución y liquidación del régimen de sociedad conyugal (Capítulo 26). Se explica el régimen alternativo de participación en los gananciales (Capítulo 27); el régimen legal de los matrimonios contraídos en el extranjero (Capítulo 28) y la institución de los bienes familiares (Capítulo 29).
Hasta aquí se estudian los efectos patrimoniales del matrimonio. Queda la cuestión de los efectos civiles, principalmente patrimoniales, de las uniones no matrimoniales. A partir de la Ley Nº 20.830, de 2015, las uniones no matrimoniales pueden constituirse a efectos civiles, o formalizarse, si de hecho ya existen, mediante el acuerdo de unión civil. Se realiza un tratamiento orgánico y sistemático de las modificaciones introducidas por esta ley al régimen de familia y al estado civil (Capítulo 30). Se ha optado por dejar este análisis en esta parte del libro porque su estudio exige conocer todo el Derecho de Familia tratado en los capítulos anteriores. El acuerdo de unión civil tiene repercusiones civiles en numerosas instituciones del Derecho de Familia. Por otro lado, el legislador chileno configura esta institución como la formalización de una unión no matrimonial, dejando abierta la opción del matrimonio para los que puedan casarse.
El último capítulo del libro (Capítulo 31) ofrece un panorama de los posibles efectos que la jurisprudencia puede atribuir a las uniones no matrimoniales no formalizadas como acuerdo de unión civil, es decir, a las simples uniones de hecho, que son muy variadas. La jurisprudencia chilena ha exigido que la vida en común verdaderamente haya incluido la recíproca colaboración en la formación de un patrimonio común. Los juicios declarativos relativos a estas situaciones son posteriores a la vida en común, y responden, además, a una razón de equidad natural fundamentada en las relaciones de justicia establecidas entre los que han compartido la vida. Los que están unidos de hecho pueden casarse, o establecer entre ellos un acuerdo de unión civil. El deseo de permanecer al margen de la formalidad de las leyes podría ser indicativo de la negativa a tener en común no solo la vida, sino también los bienes; desprecio cuya equidad respecto del sobreviviente o vulnerado por la ruptura sólo puede ponderar la judicatura caso a caso.
El Derecho Civil Patrimonial y el Derecho de Familia son, en cierta medida, estáticos y dinámicos a la vez. Su dinamismo obedece a cambios en la forma en que se tienen, administran y circulan los bienes, aunque se mantengan inalteradas ciertas instituciones, que se consideran estáticas en algún sentido. Las personas somos dinámicas. Hombres y mujeres tenemos razón y libertad; estamos continuamente creando cultura. Podemos imprimir una dirección a nuestras vidas. Nuestra forma de vivir no se reduce al instinto, como un panal de abejas o una colonia de hormigas. Esto produce dinamismo en el Derecho de Familia. Pero también hay cosas perennes, inmodificables, frente a las cuales el derecho solo puede plegarse. Este libro no ignora la realidad extralegal, lo que las leyes reciben como algo dado, lo que es justo y bueno en sí mismo. Para el Derecho de Familia esto consiste en la estructura personal y relacional de hombres y mujeres, en lo que podemos conocer por la razón del pleno desarrollo de sus inclinaciones y potencialidades, y en lo que la experiencia evidencia como productor de las mejores repercusiones personales y sociales de la conducta humana, es decir, del uso de la libertad. Todo esto en parte se refleja en las leyes, pero también permite el enjuiciamiento crítico de algunas piezas de legislación. En esta parte nos inspiramos en conceptos del personalismo filosófico y de las nuevas teorías de la ley natural.
La bibliografía sobre Derecho de Familia en Chile es abundante, sobre todo a partir de las reformas de la Ley Nº 18.802, de 1989, Ley Nº 19.335, de 1995; Ley Nº 19.585, de 1998; Ley Nº 19.947, de 2004, y más recientes cambios normativos. Se ha optado por no hacer referencias bibliográficas específicas al pie de página ni al final de los capítulos, sino solo en el texto en contadas excepciones. Al final de cada capítulo procura ofrecer una bibliografía complementaria, donde se podrán encontrar las fuentes que se han usado, o puntos de vista contrarios a los expuestos.
Las referencias a fuentes formales se hacen en el texto. Las leyes más usadas se citan en general con una abreviatura, elegida de la lista de abreviaturas más usadas que se incluye al comienzo de la obra. Las sentencias judiciales aparecen en el texto. Las referencias se hacen al tribunal que las pronuncia, a la fecha de la decisión y al número correlativo que el mismo tribunal da a la causa. Estas sentencias están disponibles en la base de datos del Poder Judicial de Chile y en bases comerciales. Hago presente que el estudio se apoya fundamentalmente en las fuentes formales del derecho chileno. Se emplean también argumentos de razón y lógica racional sobre los que se construyen razonamientos deductivos a partir de dichas fuentes.
El estilo obedece a la finalidad didáctica del trabajo. Para estudiar una disciplina hay que partir de una enseñanza pacífica o, por lo menos, lo mejor fundamentada que se pueda ofrecer. Las cuestiones controvertidas confunden al que no tiene un punto de partida. Todo lo que se enseña en este libro se podría enseñar de otra manera, y por esto es que existen en Chile otros tratamientos a los cuales todos podemos acudir. Se ha optado por renovar la sistemática tradicional chilena donde ha parecido conveniente, o respetarla en lo que no nos parecía necesario innovar.
El libro no aborda la sociología de la familia en Chile, ni los estudios estadísticos de los que se sirve. A nuestro juicio, siguen vigentes los resultados que se presentan en las siguientes obras: MARÍA ELENA ARZOLA G. et al. (2007), Familia y felicidad: un círculo virtuoso, Santiago, Chile, Ediciones Libertad y Desarrollo, 259 pp., y especialmente, J. SAMUEL VALENZUELA; EUGENIO TIRONI; TIMOTHY R. SCULLY (eds.) (2006), El eslabón perdido. Familia, modernización y bienestar en Chile, Santiago, Chile, Aguilar Chilena de Ediciones, 456 pp.; EUGENIO TIRONI (2005), El sueño chileno: comunidad, familia y nación en el Bicentenario, Santiago, Chile, Aguilar Editores, 333 pp.
Este libro está destinado a todos los estudiantes de Derecho de programas de pre y posgrado en Chile, cualquiera sea la institución pública o privada a la que pertenezcan, de la capital o de regiones. Pero especialmente para los que estudian lejos de las buenas bibliotecas y de los puntos neurálgicos donde se produce el intercambio de ideas en nuestro país y que puedan verse beneficiados. Ojalá sea útil también a las profesiones de apoyo a la estabilidad de la familia y a los que se capacitan para desempeñar estas tareas, que considero un servicio a Chile y a todos los chilenos.
También puede servir a los jueces de la judicatura especial de la familia, a los ministros de los tribunales de apelación y de la Corte Suprema de Chile, a quienes ofrezco este texto con profundo respeto. A los abogados que nos vemos enfrentados a problemas del ámbito del Derecho de Familia, sea o no esta nuestra especialidad, ojalá que este libro nos sirva en la tarea de prevenir litigios, ayudando a las familias a buscar las causas de los conflictos y removerlas, mientras se pueda, mediante soluciones colaborativas, transacciones y acuerdos.
Este libro es fruto de la enseñanza del Derecho de Familia en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes (Chile). Entre todos los que hemos ido construyendo estas enseñanzas, ocupa el primer lugar el profesor Hernán Corral, que ha dirigido el Departamento de Derecho Civil y la Facultad de Derecho en distintas épocas y que ha dedicado incontables esfuerzos al desarrollo de los estudios del Derecho de Familia en Chile. Agradezco también a todos los que han sido mis alumnos. Los apuntes de Joaquín Verdugo (alumni 2007) fueron, en parte, el punto de partida de este libro. Mis ayudantes de Derecho Civil han aportado en forma que me resulta muy difícil especificar, especialmente, Catalina Brito y Daniela Sarrás. Estoy muy agradecida de los que han leído las sucesivas versiones del manuscrito de esta obra, entre éstos los profesores Hernán Corral, Alejandro Romero, Gian Franco Rosso y Jimena Valenzuela. Agradezco en particular al actual Decano el tiempo que me permitió dedicar a la preparación de este libro durante el año 2015, sacrificando horas de docencia. También agradezco a los integrantes del Seminario de Filosofía Práctica del Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes (Chile), María Elton, Joaquín García-Huidobro, Daniel Mansuy y Gonzalo Letelier por sus observaciones. Incluyo entre éstos a Gabriela Caviedes, Licenciada en Filosofía y candidata al doctorado, por su interés en revisar algunos capítulos del libro.
Santiago, Chile, octubre de 2017
PARTE GENERAL
1. Familia y sociedad
2. El Derecho de familia en Chile
3. El parentesco y estado civil de las personas
4. La obligación y el derecho de alimentos
5. Las tutelas y curadurías
CAPÍTULO PRIMERO
FAMILIA Y SOCIEDAD
El objeto del Derecho de familia es el bien de la familia; pues el fracaso de la familia y su terapéutica son solo indirectamente un objeto del Derecho de familia. Esta proposición exige una toma de posición honesta sobre lo que entendemos por familia desde el principio: qué es la familia, cómo puede definirse o describirse de una forma lo más completa posible, y cuál es la fisonomía legal de la familia en Chile.
I. FISONOMÍA SOCIAL DE LA FAMILIA
Podemos proponer que la familia es el nombre que recibe una comunidad de vida unida o entretejida por relaciones personales, que son relaciones conyugales, relaciones de paternidad y maternidad, es decir, de filiación, y otras. En cuanto nombre o sustantivo común se atribuye a todas las familias. Sin embargo, cada familia es única, tiene nombre propio; las relaciones personales entre cónyuges, entre padres e hijos, entre parientes son únicas e insustituibles. La familia tiene una identidad propia. Tiene una entidad inalienable que es la de sus relaciones. La familia es un nombre que también se conjuga. Tiene historia: pasado, presente, futuro. La familia es, pero también se hace, se trabaja, se construye, se conquista.
Su resistencia a ser retratada de manera estática parece más evidente si consideramos que la familia es objeto de diversas ciencias sociales. La sociología la estudia en cuanto forma de organización social, posible de medir, describir y predecir. Para la sociología, la familia es un fenómeno como cualquier otro. La economía considera la familia en cuanto agente económico cuyo comportamiento repercute en variables de la macroeconomía y de la microeconomía. La estadística aborda la familia en cuanto objeto de mediciones de población, de comportamiento, de movilidad, de estructura de los hogares, de ingresos, etcétera. La psicología la aborda en cuanto fenómeno relacional o grupo de personas que comparte un proyecto existencial. La seguridad social la aborda desde el punto de vista de la protección de la salud de la población y de la creación de variables actuariales para el funcionamiento de los seguros. Incluso las leyes laborales inciden en la familia, especialmente cuando protegen la maternidad y la recíproca cooperación de ambos padres en la crianza de los hijos. Casi todas las ciencias indican que la familia es una comunidad de vida que comprende a los cónyuges, a los padres, a los hijos y a otros parientes, y que la familia se asocia a un hogar. La familia aparece como un entramado de relaciones estables, como son las del matrimonio y las de parentesco.
Las proposiciones anteriores se apoyan en la antropología y en la ecología de las relaciones; como asimismo en la sociología de las relaciones.
1. LA FAMILIA EN UNA ANTROPOLOGÍA INTEGRAL
Desde el punto de vista de una antropología integral, familia es la comunidad de vida que se establece sobre la relación comprometida e interpersonal entre el marido y la mujer, que son o pueden ser padre y madre de unos mismos hijos; comunidad relacional de vida en la que florecen y se ayudan, y en la que reciben y educan a los hijos, acompañándolos a lo largo de su vida hasta la muerte.
Llamamos matrimonio al acto (o pacto) y al estado de vida por el que un hombre y una mujer se dan y reciben, exclusiva e incondicionalmente, como marido y mujer. El mayor bien de la familia, es decir, la familia misma, se funda en el matrimonio. Por su parte, para el marido y la mujer el matrimonio es un bien en sí mismo. El matrimonio de los padres es también un bien para los hijos.
Si los individuos de la especie humana son persona y si las personas existen como varón y mujer, solo el matrimonio satisface el bien humano que un hombre y una mujer buscan cuando se casan. Este bien es doble, y consiste en el bien de la recíproca y entera donación conyugal (donal, sexuada, relacional y total) del marido y la mujer, y el bien de la trascendencia de este don en los hijos. La unión conyugal hace posible que el marido y mujer sean también padre y madre, aunque no necesariamente lleguen a serlo en todos los actos ni en todos los casos.
La persona humana existe como varón y mujer; existe para vivir en comunidad; para interactuar, relacionarse, dar y darse. Las relaciones familiares comienzan con la vida y terminan con la muerte, pues la condición humana exige cuidados y auxilios que solo pueden dar y recibir el padre y la madre con respecto a sus hijos, y el marido y la mujer entre sí. Las relaciones familiares son personales. Este carácter personal tiene por consecuencia que no puedan cederse, que no puedan transferirse (a título gratuito ni oneroso); que nadie pueda subrogarse en ellas. La familia misma es una realidad interrelacional de personas, en la que cada uno es insustituible. Marido y mujer son insustituibles entre sí. Solo subsidiaria y paliativamente pueden suplir al padre o la madre otras personas, parientes o no. De forma menos eficaz, también puede hacerlo el resto de la sociedad civil y el Estado. Todas estas coordenadas son las que definen el bien de la familia y, por tanto, lo que la familia es en sí misma. Pero también lo que la familia está llamada a ser como realidad relacional que se elige y se conquista en el día a día de la vida.
2. ECOLOGÍA DE LAS RELACIONES FAMILIARES
Observemos el fenómeno desde el punto de vista de la ecología. Ecología es la ciencia que estudia las interrelaciones de los diferentes seres vivos entre sí y con su entorno, y las condiciones necesarias para su sostenibilidad. Es por esto que podemos entender que hay también una ecología humana, familiar y social. El genoma de la naturaleza es uno e indivisible, e incluye el medio ambiente, la vida, la sexualidad, la familia, las relaciones sociales. Es decir, no hay ecología (armonía y sostenibilidad del entorno ambiental) sin una adecuada antropología (armonía y sostenibilidad del entorno relacional personal).
En este sentido, la sostenibilidad de la vida humana sobre la tierra, su ecología, como también la de sus relaciones (interpersonales, familiares, sociales), se apoya en tres hechos imborrables, inderogables e inmodificables, previos y anteriores a cualquier consideración que se haga de ellos. Estos hechos son:
1º: La evidencia antropológica de que la persona humana existe como varón o mujer, y que el varón y la mujer son distintos y complementarios entre sí. Esto está demostrado a nivel cromosómico, biológico (gonadal), fenotípico, psicológico, cerebral e, incluso, espiritual. La ciencia tiene demostradas las profundas diferencias entre el varón y la mujer, como asimismo su común pertenencia a la especie humana. La dimensión espiritual de la identidad sexual es consecuencia de la profunda unión entre el cuerpo y el espíritu, en la persona humana.
2º: La evidencia biológica de que la perpetuación humana del hombre sobre la tierra depende de la unión conyugal. Hablamos de perpetuación humana pues entendemos las tecnologías de la reproducción como paliativos de la infertilidad, y algunas de ellas incompatibles con una ecología integral de las relaciones personales. La unión conyugal, por otra parte, es la mejor forma de cooperar para transmitir la vida humana a nuevos seres porque corresponde a su dignidad de personas, hijos del amor de su padre y de su madre.
3º: La evidencia social de que los nuevos seres tienen dignidad personal y merecen, e incluso exigen, un padre y una madre que sean, a la vez, marido y mujer entre sí. La evidencia de las múltiples carencias afectivas, cognitivas, sociales y de todo tipo que padecen los niños que se han visto privados de los cuidados de sus padres lo demuestra palmariamente.
Estos tres factores constituyen los fundamentos de una realidad denominada familia, que es al igual que el matrimonio un bien personal y social. Por tanto, la familia responde a la identidad personal del ser humano, que existe como varón o mujer, inclinada a elegirse como marido y mujer, y a ser en común padre y madre. La familia es el hábitat del amor personal de elección y exclusividad entre marido y mujer; de la procreación y educación de los hijos por su padre y su madre, y de la solidaridad humana más esencial. Estos datos pre o extralegales son los fundamentos del Derecho de familia.
El hombre y la mujer son persona. No son individuos autovalentes. La autosuficiencia en todos los aspectos de la vida los autodestruye y frustra todo anhelo de desarrollo y plenitud. La experiencia enseña que sin familia, sin hogar, el varón y la mujer no alcanzan a realizar una vida buena, plena y feliz. El marido necesita a la mujer; la mujer necesita al marido. Marido y mujer están constitutivamente hechos el uno para el otro, según una complementariedad que los implica en todos los aspectos de la vida, porque se han dado el uno al otro por entero y para toda la vida. El lugar donde se realiza esta vocación natural, relacional y donal es el matrimonio, institución en la que se origina una familia. Para el Derecho esto es algo dado.
Los hijos también son persona. La procreación y educación humana de los hijos necesita de la familia, y de la estabilidad al menos tendencial de una familia matrimonial. Los hijos necesitan de esa estabilidad para la ayuda más primaria desde que nacen. Necesitan de la madre y del padre en todo momento: en la crianza y en la infancia. Necesitan la ayuda de sus padres para el desarrollo de todas sus potencialidades: crecer, formar hábitos, consolidar una personalidad madura, establecerse en la vida, asumir compromisos, tener y educar responsable y generosamente a sus propios hijos. Para el Derecho de familia esto es un desafío.
La carencia de familia, de padre, de madre, de hogar, tiene consecuencias negativas para el desarrollo de la personalidad humana. Estas carencias repercuten en la sociedad que, por su parte, está llamada a suplir y socorrer al individuo por un motivo de solidaridad y humanidad. La multiplicación de patologías familiares y carencias personales atenta contra el bien social, es decir, es algo indeseable y negativo. El Derecho de familia está también llamado a conferir estabilidad y dar eficacia legal a los vínculos personales asumidos por las personas.
3. LA FAMILIA COMO BIEN RELACIONAL PERSONAL Y SOCIAL
Por todo lo anterior es que proponemos que la familia es un bien humano básico relacional y social, un bien para toda la sociedad. Un bien humano básico es algo que se anhela y desea como imprescindible, no superfluo, para el desarrollo y el florecimiento personal. Por tanto, en cuanto bien, es prescriptivo para todos, aunque elegible para cada uno. Por otra parte, en cuanto bien, la comunidad familiar no anula en su seno a las personas que la componen; al contrario, estas se realizan y florecen en las relaciones interpersonales que ahí se establecen. El entramado de relaciones que comienza en la familia pone los fundamentos y asegura la realización y perpetuación de la sociedad civil y política. Por esto, como hemos dicho, la familia es también un bien social. Se habla de ella como el núcleo, la célula, la más pequeña comunidad social, “el elemento más fundamental de la sociedad” (Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 16, 3.).
La familia es bien relacional y social, núcleo o fundamento de la sociedad. Como entramado de relaciones interpersonales, la familia no es una construcción social o cultural, hecha desde fuera. No es una forma de vida en común artificiosa, impuesta por una religión, o una ideología; por un determinado conjunto de leyes, arbitrarias y cambiantes. Como fundamento de la sociedad, la familia no tiene adjetivo. La familia no es patriarcal, ni burguesa; no está constituida por vínculos formales o legales. Sin embargo, como cualquier proyecto humano, la familia interactúa con la religión, la cultura y las leyes; puede prosperar y consolidarse bajo ellas o puede fracasar, por causas personales y también por causas sociales y legales. La persona humana y todos sus emprendimientos personales necesitan la ayuda de otras personas, de la sociedad y del Estado.
El Derecho de familia está llamado a apoyar el bien de la familia, a reconocer y validar los compromisos matrimoniales, asegurar la estabilidad del hogar, ayudar a las personas como marido y mujer, como padre y madre, como hijo. Todo esto forma parte de un bien social de mayor extensión, del bien de todos, del bien de las futuras generaciones que vendrán después de nosotros a habitar la tierra que es herencia de todos.