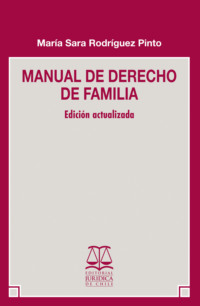Kitabı oku: «Manual de Derecho de Familia», sayfa 6
El juez debe resolver previa audiencia del Director del Registro Civil (artículo 18, inciso 3º LRC; artículo 2º, Ley Nº 17.344); gestión que puede omitirse en ciertos casos dejando constancia de ello en la sentencia.
La sentencia que ordene practicar una rectificación deberá subinscribirse al margen de la respectiva partida, y deberá fecharse y firmarse por el oficial civil en ambos registros, si éstos estuvieren en su poder. Si el registro estuviere cerrado, podrá requerirse la subinscripción al oficial a cargo del registro o al Conservador del Registro Civil, y comunicarse al funcionario que tuviere a su cargo el otro ejemplar del registro, para que también se subinscriba la sentencia en él (artículo 19 LRC).
Al mismo tiempo, debe practicarse una nueva inscripción, en conformidad al artículo 104 del Reglamento Orgánico del Registro Civil:
“Artículo 104. Cuando hubiere de rectificarse una inscripción de acuerdo con lo dispuesto en resolución judicial ejecutoriada, se extenderá nueva inscripción con las rectificaciones del caso y se practicará al margen de la antigua, la subinscripción a que se refiere el Nº 9 del artículo 204. [Inciso 2º:] En la nueva inscripción se pondrá una nota en el casillero de las subinscripciones que diga: “Inscripción judicial que rectifica la inscripción Nº ___ del año ____ según orden archivada bajo el Nº ____ del legajo de documentos del presente año” (blancos en origen). [Inciso 3º:] El Oficial Civil hará las inscripciones y anotaciones marginales a que se refiere este artículo, en ambos ejemplares del Registro, si ellos estuvieren en su poder. Si el ejemplar B no estuviere en su poder, procederá a dar el aviso prescrito por el artículo 210.”
La sentencia que manda rectificar una partida produce efectos absolutos, es decir, erga omnes. Pero las partidas rectificadas no deberían hacer plena fe sino en contra de quienes han sido parte en el juicio o fueren citados en el procedimiento a que dio lugar la rectificación, para que les sea oponible la sentencia (cf. artículos 3º y 1700). Lo contrario sería autorizar a los interesados a servirse de pruebas constituidas ad hoc en su favor (Somarriva, 1983, n. 637).
c) Rectificación por cambio de sexo y nombre registral por razón de identidad de género
La ley N° 21.120, de 2018, autorizó una nueva causa de rectificación de partidas: “sexo y nombre registral” incongruente con una “identidad de género” sobrevenida al individuo. Por esta causa pueden requerir rectificación de la partida de nacimiento y nuevos documentos de identidad las siguientes personas, chilenas o extranjeras: 1º, los mayores de edad no casados, hasta por dos veces, mediante un procedimiento administrativo ante el director nacional del Registro Civil (artículos 9 a 11, ley N° 21.120; artículo 2º, D.S. N° 355, de Justicia, de 13 de agosto de 2019); 2º, los mayores de 14 y menores de 18 años, mediante un procedimiento judicial ante un tribunal de familia de su domicilio (artículos 12 a 17); y 3º, las personas con vínculo matrimonial vigente, mayores o menores de edad, mediante demanda notificada al cónyuge y procedimiento ordinario seguido ante el tribunal de familia de cualquiera de los cónyuges (artículos 18 a 22).
En este último caso, el “sexo y nombre registral” incongruente con la “identidad de género” es causal de divorcio; aunque se trate de una causa no imputable al cónyuge demandado (artículo 54 LMC), obedezca a cese de la convivencia (artículo 55 LMC). La sentencia del tribunal debe pronunciarse sobre la solicitud de rectificación de “sexo y nombre registral por razón de identidad de género” y sobre “la terminación del matrimonio” por esta misma causa (artículo 42, 5º LMC; artículo 19, ley N° 21.120). En el mismo procedimiento, los cónyuges “tendrán derecho a demandar compensación económica” (artículo 19, inciso 3º, ley N° 21.120) y a discutir toda otra materia que corresponda a un procedimiento asimilado al de divorcio, como alimentos debidos a los hijos, cuidado personal, relación directa y regular con los hijos, y terminación del régimen de bienes que haya existido entre los cónyuges (artículo 19, inciso 4º, ley N° 21.120). Como resultado de esta sentencia, se afirma que “los comparecientes se entenderán para todos los efectos legales como divorciados” (artículo 19, inciso 5º, ley N° 21.120).
La rectificación de partida por esta causa no afectará derechos patrimoniales, previsionales, ni los derechos y obligaciones del solicitante “provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados, las que mantendrán inmodificables” (artículo 22, ley N° 21.120). En consecuencia, la rectificación de partida del solicitante por esta causa cambia su propia identidad registral y sus documentos de identidad. Pero no cambia la partida de nacimiento ni los documentos de identidad de sus hijos, que tienen derecho a su propia identidad independientemente de los cambios que experimente el “sexo y nombre registral” de su padre o de su madre “por razón de identidad de género”.
La misma ley agrega que “todas las personas que a la fecha de su entrada en vigencia hayan obtenido su cambio de nombre por razón de identidad de género, en conformidad a las disposiciones de las leyes N° 17.344 y N° 4.808, sin haber obtenido la rectificación de su sexo registral, podrán recurrir al órgano competente de conformidad a la presente ley para obtener la referida rectificación de su sexo registral” (artículo primero transitorio).
5. OTRAS FUNCIONES DE LOS OFICIALES DEL REGISTRO CIVIL
a) Con relación a la constitución de las familias
El Título V de la LRC (artículos 51 a 53) manda a los oficiales del Registro Civil visitar sus respectivas comunas o secciones para procurar “la celebración del matrimonio del hombre y la mujer que, haciendo vida marital, tengan hijos en común”, y hacer las inscripciones de nacimiento que procedan. Se dispone también que se faciliten estas visitas en lugares rurales y aislados, y que se nombre un oficial adjunto para sustituir al propietario mientras estas duran.
Por su parte, el artículo 3º de la Ley Nº 19.477 de 1996, ley orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación, dispone:
El Servicio velará por la constitución legal de la familia y tendrá por objeto principal registrar los actos y hechos vitales que determinen el estado civil de las personas y la identificación de las mismas.
En concordancia con estas normas, el DFL 2.128 de 1930, Reglamento Orgánico del Registro Civil, dispone:
Artículo 329. Los Oficiales de Registro Civil visitarán su respectiva circunscripción, a fin de procurar la celebración del matrimonio del hombre y de la mujer que, haciendo vida marital, tengan hijos comunes. Durante su visita, harán las inscripciones de nacimiento que procedan, denunciarán aquéllos que no se hubieren inscrito en época oportuna y cuidarán de que esas inscripciones se verifiquen.
Esto concuerda con el mandato legal de asistir a la celebración del matrimonio civil o de recibir la ratificación del matrimonio religioso (artículos 19 y 20 LMC). De este modo, el legislador reconoce expresamente el valor del matrimonio como “base principal de la familia” (artículo 1º LMC).
b) Con relación a la fe pública
En circunscripciones donde no exista notario público, los oficiales están facultados para intervenir como ministros de fe en la autorización de firmas en documentos privados que se otorguen ante ellos (cf. artículos 35 y 36, Ley Nº 19.477). Son competentes para efectuar la oferta en el pago por consignación (artículo 1600, Nº 5º) y tienen las demás funciones que leyes especiales les encomiendan.
VI. PRUEBA DEL ESTADO CIVIL
1. MARCO LEGAL
La prueba del estado civil fue regulada especialmente por el legislador en el Título XVII del Libro I (artículos 304 a 320), con preferencia a la prueba de las obligaciones (Título XXI del Libro IV), y prevalece respecto de esta última. Se trata de probar los hechos que configuran el estado civil de las personas: nacimiento, matrimonio, muerte.
El Código Civil establece para esta prueba un orden de prelación. El medio de prueba por excelencia es la respectiva partida de nacimiento, matrimonio o defunción (artículo 304), tal cual consta en los libros del Registro Civil. Es decir, una copia de la inscripción que tiene el valor de instrumento público sirve para probar el estado civil.
A falta de partida, se puede acudir supletoriamente a otros medios de prueba, según el siguiente orden: 1º: Otros instrumentos (“otros documentos auténticos”, artículo 309), 2º: Testigos presenciales de los hechos constitutivos del estado civil (artículo 309), y 3º: Posesión notoria del estado civil (artículos 310 a 313), que es una prueba de presunciones.
A continuación se examina cada uno de estos medios de prueba, empezando por las partidas, que son la forma ordinaria de probar el estado civil de las presonas.
2. LAS PARTIDAS COMO FORMA ORDINARIA DE PRUEBA
a) Las partidas, asientos o inscripciones
Las partidas o asientos del Registro Civil son el medio ordinario para acreditar frente a terceros y probar el estado civil de casado (separado judicialmente, divorciado) o viudo; de padre, madre o hijo (artículo 305).
El estado civil de casado, separado judicialmente o divorciado se acredita y prueba con la partida de matrimonio, con todas sus subinscripciones (por ejemplo, sentencia de separación judicial, sentencia de divorcio). El estado civil de viudo se acredita y prueba con la partida de matrimonio y la partida de defunción del cónyuge.
En cuanto a la prueba del estado civil de hijo es preciso distinguir entre el primer y segundo inciso del artículo 305. En el inciso primero, las partidas cumplen una doble función: acreditar y probar el estado civil de hijo. De este modo, sirven no solo de prueba de filiación en juicio, sino también como medio de acreditar una filiación determinada ante cualquier requerimiento judicial. Por su parte, el inciso segundo habla de la inscripción o subinscripción del acto de reconocimiento o del fallo judicial que determina la filiación, que también sirven para acreditar o probar el estado civil.
Según lo anterior, el estado civil de hijo matrimonial se acredita y prueba con la respectiva partida de nacimiento (artículo 305, inciso 1º). El estado civil de hijo no matrimonial se acredita o prueba también “por la correspondiente inscripción o subinscripción del acto de reconocimiento o del fallo judicial que determina la filiación” (artículo 305, inciso 2º).
Las copias autorizadas o certificados de inscripciones también permiten probar otros tipos de parentesco a partir de la combinación de distintas partidas. Por ejemplo, el parentesco entre hermanos se prueba con la partida de matrimonio de los padres y la de nacimiento de los hijos.
“La edad y la muerte podrán acreditarse o probarse por las respectivas partidas de nacimiento o bautismo, y de muerte” (artículo 305).
El estado de conviviente civil (Ley Nº 20.830, de 2015) no está comprendido entre los que se prueban mediante la respectiva partida (cf. artículo 305). El artículo 23 del D.S. Nº 510 (Justicia) de 2015 (Regl. LAUC) dispone que el Registro Civil entregue certificados de la información que conste en el Registro especial de acuerdos de unión civil a petición de cualquier interesado. En el Registro especial consta la identidad de los convivientes civiles, la vigencia o expiración del acuerdo de unión civil, y los pactos o subpactos legalmente autorizados que existan o hayan existido entre ellos. De conformidad al artículo 24 LRC, estos certificados tienen el carácter de instrumento público.
b) Valor probatorio de las partidas
Las partidas son instrumento público (artículo 1699). El mismo valor se confiere a los certificados o copias de inscripciones o subinscripciones que expida el Conservador o los oficiales del Registro Civil (artículo 24 LRC).
Se presume la autenticidad y pureza de estos instrumentos “estando en la forma debida” (artículo 306). Esta presunción desplaza la carga de la prueba al que pretende desvirtuar su valor probatorio. Esto se hace por medio de la impugnación judicial de los respectivos instrumentos. La impugnación puede hacerse por falta de autenticidad, por nulidad, por falsedad en las declaraciones, o por falta de identidad (cf. artículos 307 y 308).
c) Impugnación judicial de las partidas
La impugnación por falta de autenticidad debe hacerse probando no haber sido otorgada por las personas y del modo que en el instrumento se expresa; o porque no es copia fiel del original, ha sido adulterada o falsificada.
La impugnación por nulidad no se encuentra regulada expresamente en la ley. La omisión de cualquier requisito que la ley exija para la calidad de instrumento público del respectivo instrumento acarrea su nulidad.
La impugnación por falsedad en las declaraciones se encuentra regulada en el artículo 308. Las partidas dan fe de “la declaración hecha por los contrayentes de matrimonio, por los padres, padrinos u otras personas en los respectivos casos, pero no garantizan la veracidad de esta declaración en ninguna de sus partes”. Es decir, del hecho de haberse hecho las declaraciones y su fecha, pero no de la veracidad de estas. “Podrán, pues, impugnarse haciendo constar que fue falsa la declaración en el punto de que se trata” (artículo 308, inciso 2º).
Las partidas también pueden ser impugnadas por falta de identidad personal probando “el hecho de no ser una misma la persona a que el documento se refiere y la persona a quien se pretenda aplicar” (artículo 307).
3. PRUEBA SUPLETORIA DEL ESTADO CIVIL
A falta de partidas, la ley dispone en determinados casos que pueda acudirse a otros instrumentos y a testigos. El artículo 309 señala el orden de prelación para la prueba del estado civil de casado. Dicha norma permite suplir la falta de partida de matrimonio, en primer lugar, con “otros documentos auténticos”. Por ejemplo, mediante copia de inscripciones o certificados.
Solo a falta de estos documentos puede acudirse a la declaración de testigos presenciales. Para suplir la falta de una partida de matrimonio se puede acudir a “la declaración de testigos que hayan presenciado la celebración del matrimonio” (artículo 309 inciso 1º).
La declaración de testigos no sirve para suplir la falta de documentos auténticos mediante los cuales “se haya determinado legalmente” una filiación (artículo 309, inciso 2º). Estos documentos consisten principalmente en aquellos mediante los cuales se ha determinado legalmente el estado civil cuya falta de partida se quiere suplir (cf. art. 309, inciso 2º). Por ejemplo, la falta de partida de nacimiento de un hijo no matrimonial puede suplirse con el acta de reconocimiento, el testamento o la escritura pública en que consta la declaración hecha por el padre (cf. artículo 187).
A falta de partida o subinscripción, y a falta de los instrumentos auténticos mediante los cuales se haya determinado legalmente, la filiación deberá probarse en el correspondiente juicio de filiación en la forma y con los medios previstos en el Título VIII del Libro I (artículo 309, inciso 2º). Para servir de prueba del estado civil de hijo, la sentencia judicial que declara verdadera o falsa una paternidad debe reunir los requisitos que se señalan en los artículos 315 a 319.
El acuerdo de unión civil no se celebra ante testigos; sino solo ante un oficial del Registro Civil (artículo 5º, Ley Nº 20.830, de 2015). Por tanto, en el caso eventual de no poder emitirse un certificado de su celebración, la prueba del estado de conviviente civil no puede suplirse con la de testigos. Tampoco puede suplirse por posesión notoria.
4. PRUEBA DEL ESTADO CIVIL POR POSESIÓN NOTORIA
La posesión notoria se constituye por tres elementos: el nombre, el trato y la fama. Pero es necesario distinguir entre la posesión notoria del estado civil de casado y la posesión notoria del estado de hijo.
a) Posesión notoria del estado civil de casados
Los requisitos para que proceda la posesión notoria del estado civil de casados son:
1º. Que sea público, es decir, que ambos cónyuges se hayan tratado como marido y mujer en sus relaciones domésticas y sociales, y en haber sido la mujer recibida en ese carácter por los deudos y amigos de su marido y por el vecindario de su domicilio (artículo 310);
2º. Que sea continuo y haya durado a lo menos 10 años (artículo 312), y
3º. Que se pruebe en juicio.
En relación al último requisito, el artículo 313 señala que el estado civil de casados deberá probarse por un conjunto de testimonios fidedignos, es decir, mediante testigos, que establezcan la posesión del estado civil de un modo irrefragable, “particularmente en el caso de no explicarse y probarse satisfactoriamente la falta de la respectiva partida, o la pérdida o extravío del libro o registro, en que debiera encontrarse”.
b) Posesión notoria del estado de hijo
La posesión notoria del estado de hijo es una prueba de presunciones que podría tener valor en un juicio de filiación, cuando falla o falta la prueba pericial biológica. Las acciones de filiación están destinadas a establecer (acción de reclamación) o negar (acción de impugnación) una paternidad según la verdad biológica subyacente. Es por esto que la posesión notoria del estado de hijo se encuentra regulada en el Título VIII del Libro I del Código Civil (De las acciones de filiación) y no en el Título XVII del Libro I sobre pruebas del estado civil (artículos 304 a 320).
En este caso el tiempo de posesión se reduce a cinco años, requiriendo además, que el “padre, madre o ambos le haya tratado como hijo, proveyendo a su educación y establecimiento de un modo competente, y presentándolo en ese carácter a sus deudos y amigos, y que éstos y el vecindario de su domicilio, en general, le hayan reputado y reconocido como tal” (artículo 200, inciso 2º).
En cuanto a su carácter probatorio, el artículo 201 señala que la posesión notoria del estado civil de hijo preferirá a las pruebas de carácter biológico. “Sin embargo, si hubiere graves razones que demuestren la inconveniencia para el hijo de aplicar la regla anterior, prevalecerán las pruebas de carácter biológico” (artículo 201, inciso 2º) (énfasis agregado).
CAPÍTULO CUARTO
LA OBLIGACIÓN Y EL DERECHO DE ALIMENTOS
Las relaciones de familia crean vínculos jurídicos y morales. Entre estos se encuentran, hemos dicho, los alimentos. El legislador no ha definido lo que debe entenderse estrictamente por alimentos. El artículo 323 expresa que “los alimentos deben habilitar al alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social”. Por otra parte, el artículo 328 agrega que los alimentos “comprenden la obligación de proporcionar al alimentario menor de veintiún años la enseñanza básica y media, y la de alguna profesión u oficio”. En el concepto de subsistencia la jurisprudencia de los tribunales ha entendido comprendida no solo la obligación de alimentar, sino también la de proporcionar habitación, financiar las prestaciones de salud, el vestido y la educación del alimentario, según su edad y condición social. La cuantía de los alimentos debe ser suficiente para la modesta subsistencia según la posición social del alimentario, es decir, los alimentos no se dan para satisfacer caprichos o lujos.
Por tanto, puede afirmarse que el derecho de alimentos es el que la ley otorga a una persona para pedir lo que necesite para subsistir de un modo correspondiente a su posición social, a otra persona, que cuenta con medios para proporcionárselos y está por ley obligada a hacerlo. Los alimentos deben satisfacer a lo menos sustento, habitación, vestido, salud y, según la edad, la enseñanza básica y media, y el aprendizaje de alguna profesión u oficio.
El que pide los alimentos se llama alimentario, y el que los debe se llama alimentante.
I. MARCO REGULATORIO LEGAL
Esta materia está regulada en el Título XVIII del Libro I (artículos 321 a 337). Las normas del Código Civil deben complementarse con las de la Ley Nº 14.908, de 1962, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias (según su texto refundido, coordinado y sistematizado contenido en el artículo 7º del DFL Nº 1 de Justicia, de 2000).
Chile también es parte de la Convención sobre la obtención de alimentos en el extranjero (1956) (D.S. Nº 23, de RR.EE., de 23 de enero de 1961).
II. CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS
Los alimentos admiten diversas clasificaciones según su fuente, según la oportunidad en que se otorgan, según si están devengados o son futuros. Antes de la Ley Nº 19.585, de 1997, los alimentos también admitían la división entre congruos y necesarios.
1. SEGÚN SI LA OBLIGACIÓN ES VOLUNTARIA O LEGAL
a) Alimentos legales o forzosos
Alimentos legales o forzosos son los que están autorizados en el Título XVIII del Libro I, y esto se ratifica por el artículo 337, que dice que las disposiciones de este título no rigen respecto de las asignaciones alimenticias hechas voluntariamente, en testamento o por donación entre vivos.
b) Alimentos voluntarios
Los alimentos voluntarios no son debidos por ley, y son los que se dan por testamento o por donación entre vivos, sin que exista obligación legal de darlos (artículo 337). Los alimentos legales que se pagan voluntariamente siguen siendo forzosos o legales.
2. SEGÚN SI SE OTORGAN O NO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO
a) Alimentos provisorios
Alimentos provisorios son los que se solicitan en la demanda y se dan mientras se ventila su determinación en juicio (artículos 327 y 331). Deben restituirse si la persona contra quien se decretan es absuelta en la sentencia. Cesa el derecho a pedir la restitución contra el que de buena fe y con algún fundamento plausible intentó la demanda (artículo 327).
b) Alimentos definitivos
Alimentos definitivos son los alimentos que se deben por mensualidades, pensiones o mesadas anticipadas (artículo 331), por condena en sentencia definitiva.
3. SEGÚN SU DETERMINACIÓN Y PAGO
a) Alimentos o pensiones futuras
Alimentos futuros son los que todavía no se determinan, y también los que están decretados por resolución judicial pero todavía no se devengan.
b) Pensiones devengadas
Pensiones o mensualidades devengadas son las que se han fijado y devengado. Pueden encontrarse pagadas o no. Si no están pagadas reciben también el nombre de pensiones atrasadas.
4. SEGÚN SU CUANTÍA EN FUNCIÓN DE LA CONDUCTA DEL ALIMENTARIO
Antes de la Ley Nº 19.585 eran congruos los alimentos que permitían al alimentario subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social, y necesarios eran los que bastaban para sustentar la vida. La Ley Nº 19.585 eliminó los alimentos necesarios y hoy solo existen alimentos congruos, que la ley llama simplemente “alimentos”. Sin embargo, la ley reservó facultades a los jueces para fijar alimentos en lo necesario para la sustentación en dos casos: 1º: al moderar la sanción de privación de alimentos en que incurre el alimentario por injuria atroz (artículo 324), y 2º: al reducir los alimentos del cónyuge que por su culpa ha dado lugar a la separación judicial (artículo 175).
Bajo el sistema anterior a la Ley Nº 19.585, de 1997, el que no tenía filiación determinada (antes denominado hijo ilegítimo) podía demandar alimentos necesarios contra quien presuntivamente podía ser su padre. Hoy este hijo solo puede pedir que se establezca la paternidad. Deduciendo una acción de reclamación puede también pedir alimentos en la misma demanda (artículo 209). El juez está obligado a decretarlos con el mérito de documentos y antecedentes que se presenten (artículo 327). Si el demandante es hijo menor de edad, se presume la facultad del demandado padre o madre para darlos (artículo 3º, Ley Nº 14.908).
La Ley Nº 19.585 estableció un control de admisibilidad de la demanda de reclamación de paternidad para evitar el abuso de esta prerrogativa. Posteriormente este control se derogó (Ley Nº 20.030, de 2005). En consecuencia, el que no tiene una filiación determinada puede demandar alimentos contra el que presuntivamente es su padre pidiéndolos en forma accesoria a una acción de reclamación de paternidad, y obtenerlos provisoriamente hasta que se falle el juicio absolviendo o condenando al demandado.
III. REQUISITOS DEL DERECHO A PEDIR ALIMENTOS
Para exigir judicialmente alimentos contra una persona que está obligada a darlos es necesario que concurran los siguientes requisitos: 1º, necesidad en el alimentario; 2º, facultad en el alimentante, y 3º, fuente legal o título. A continuación se explican estos tres presupuestos del derecho y de la obligación de alimentos.
1. NECESIDAD EN EL ALIMENTARIO. PRUEBA
El alimentario debe necesitar los alimentos. Es decir, debe tratarse de una persona que no cuenta con los medios necesarios para subsistir modestamente según su condición social. El artículo 330 dice que los alimentos no se deben sino en la parte en que “los medios de subsistencia del alimentario no le alcancen para subsistir de un modo correspondiente a su posición social”.
Conforme al artículo 1698 incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega la existencia de aquellas o ésta. Por tanto, el demandante debe acreditar que existe la obligación de dar alimentos, mediante la prueba de los presupuestos de hecho de la acción. El primero de ellos es el estado de necesidad; el demandante debe demostrar que no tiene medios propios para una subsistencia modesta de acuerdo a su posición social (artículo 323). Además, los alimentos “no se deben sino en la parte en que los medios del alimentario no le alcancen para subsistir de un modo correspondiente a su posición social”. Esto significa que el demandante debe probar también la cuantía de su necesidad y, en su caso, los ingresos con los que cuenta, para demostrar que no son suficientes según los gastos que exige su posición social.
La necesidad del alimentario es un hecho negativo; por lo que algunas sentencias mantienen que se invierte la carga de la prueba. Correspondería al demandado (alimentante) probar que el demandante (alimentario) tiene medios suficientes para subsistir. Pero esta doctrina está equivocada porque la regla es la del artículo 1698 y no hay motivo para invertirla. En este sentido, Somarriva (n. 650) y Ramos Pazos (n. 717). En contra, Fueyo (n. 1044).
2. FACULTAD EN EL ALIMENTANTE. PRUEBA: REGLA Y EXCEPCIÓN
“En la tasación de los alimentos se deberán tomar siempre en consideración las facultades del deudor y sus circunstancias domésticas” (artículo 329). Incumple la prueba de que el alimentante tiene capacidad económica para dar alimentos al demandante. Esta es la regla general.
Por excepción, la Ley Nº 14.908 establece que se presume que el padre o madre alimentante tiene los medios para otorgarlos a sus hijos menores de edad (artículo 3º). Según la misma ley, el monto mínimo de una pensión alimenticia no puede ser inferior al 40% del ingreso mínimo para fines remuneracionales que corresponda al demandado según su edad. Si los alimentarios fueren dos o más, dicho monto no podrá ser inferior al 30% para cada uno de ellos. El juez no puede fijar como pensión una suma o porcentaje que exceda del 50% de las rentas del alimentante (artículo 7º, Ley Nº 14.908). Puede rebajar prudencialmente la pensión si el demandado justifica que carece de medios para pagar el monto mínimo (artículo 3º).
La Ley Nº 20.763, de 2014, estableció que a contar del 1 de julio de 2015 el ingreso mínimo mensual es de $ 241.000 para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta de 65 años de edad, y que a contar del 1 de enero de 2016 el ingreso mínimo mensual tendrá un valor de $ 250.000, para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta de 65 años de edad. La misma ley determina que a partir del 1 de julio de 2015 el monto del ingreso mínimo mensual para los mayores de 65 años de edad y para los trabajadores menores de 18 años de edad ha sido fijado en $ 179.912, y que a contar del 1 de enero de 2016 su monto será de $ 186.631.
Por tanto, si aplicamos los baremos mínimos establecidos en la Ley Nº 14.908 a contar del 1 de julio de 2015 la pensión mínima es de $ 96.400 por hijo, 40% del ingreso mínimo mensual. Si se paga alimentos por más de un hijo, el monto se reduce a $ 72.300 por cada uno, 30% del ingreso mínimo. La pensión nunca puede ser superior al 50% de los ingresos del alimentante. Por tanto, en virtud de la presunción del artículo 3º de la Ley Nº 14.908 el alimentante no podría ser condenado a pagar más de $ 120.500. Estos montos son los vigentes en el momento en que se escribe este libro. Se actualizan periódicamente por ley, y se desactualizan rápidamente por el transcurso del tiempo y los cambios en el costo de la vida.
Fuera de la presunción que se aplica para alimentos que deben el padre o madre a sus hijos menores de edad, y especialmente si el demandado tiene facultades por más de lo mínimo que presume la ley, el demandante debe probar la cuantía de los ingresos del demandado.
En los juicios de alimentos que se rigen por la Ley Nº 14.908, el tribunal tiene facultades para investigar de oficio los ingresos reales del demandado, y para sancionar el ocultamiento de ingresos o bienes (artículo 5º). El incumplimiento de los requerimientos judiciales o el ocultamiento de bienes están sancionados como delito (artículo 5º, incisos 2º a 6º). La Ley Nº 20.152 de 2007 introdujo además una acción revocatoria de todos los actos celebrados por el alimentante con terceros de mala fe para reducir u ocultar bienes en perjuicio de sus alimentarios (Ley Nº 14.908, artículo 5º, inciso final).
3. FUENTE LEGAL O TÍTULO PARA PEDIR ALIMENTOS
Los alimentos forzosos o legales solamente se deben si la ley confiere un título al que los pide y la obligación correlativa en el que debe darlos. Por lo tanto tiene que haber una norma legal que autorice el cobro de alimentos (texto expreso de ley). Estas normas son el artículo 321, la Ley Nº 14.908 respecto de alimentos al que está por nacer, la Ley Nº 20.720, de 2014, respecto de alimentos al deudor en procedimiento concursal de reorganización (antigua quiebra), la Ley Nº 7.613, de 1943, sobre adopción en cuanto otorga el derecho de alimentos entre adoptante y adoptado según las normas de dicha ley. El Código Penal también manda dar alimentos a las víctimas de ciertos delitos.