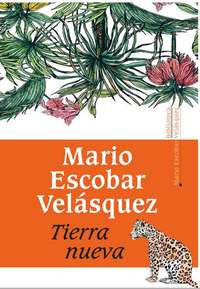Kitabı oku: «Tierra nueva», sayfa 2
—Tráigame el costal. En quince días se lo lleno, bien apretado. Yo lo había traído, en mi última venida. Lo saqué arrastrado, porque pesaba, y se lo entregué a un amigo de El Pichón, diciéndole a Merlinda del contenido. La cara se le puso a radiar sonrisas, tal que yo le hubiera regalado una ternera. Supo decir:
—Con lo que hay ahí alcanza hasta para Fela. Partiré con ella. Ahora los retales están escasos.
Se fueron. Muy al rato sentí de nuevo que la perra avisaba, y el hocico puntudo señalaba el camino de venida de Chigorodó. Pero no asomé mis narices: sabía que era El Judío-Mercachifle. No quería verlo. Llegaba solo: ni los otros lo querían, ni él quería a nadie. Desde arriba lo execré y lo insulté mentalmente.
Aún me agencié y llevé a la región otros dos costalados de retales. Fela, a los pocos días del parto de oropéndola de su amiga, parió normalmente, y los retazos se requerían en cantidad acá y allá. Las dos se admiraron de que en los costales llegaran pedazos “tan grandes”. Eso, según sus modos del ahorro. A esos “tan grandes” no los utilizaron como pañales, sino que, industriosas, fabricaron camisillas y pantaloncitos para sus pedazos de carne parida. En más de una vez, cada una, por separado, se refirió ante mí de esos “retales tan grandes”. La admiración por el despilfarro de otras se les atragantaba y no les pasaba. Y agradecían, iterando, enviándome platos de los que estimaban mejores de los de su repertorio alimenticio, pero que, salvo el pescado frito, yo desechaba luego sin que el mayordomo o su mujer lo percibieran, porque eran ajenos a mi gusto. Pero al pescado que yo mismo me agenciaba no conseguía nunca darle el tueste exquisito que ellas sí.
Pelos y el otro se reincorporaron a su labor de desgranar el maíz, pero yo me fui al piso superior y me enfrasqué en la tarea aburridora de las cuentas de la finca. De ella, era lo único que no me gustaba. Entre sumas y multiplicaciones estuve oyéndoles por un rato la cháchara sobre las incidencias de la tarde, pero luego callaron y solo oía de vez en cuando el puño de maíz que caía en el costal. Era como unas milésimas de sonido, muy igual a un susurro que apenas se capta.
Casi a las seis de la tarde sentí que, cautelosos, unos pies descalzos subían la escalera. Como la perra no daba señales de inquietud miré sin cautelas la entrada de Pelos. Me dijo, baja la voz:
—Venga a ver a la abuela de todas las mapanás del mundo: está entrando por entre dos tablas desunidas, y casi no cabe.
Por ahí mismo habían entrado otras tres, antes. Cada uno de los de la casa, cuando tenía que entrar al depósito, lo hacía con el máximo de precauciones, porque se podía topar con la jeta pavorosa de la culebra mortal. Los ratones venían desde el monte en procura del maíz que yo almacenaba, y tras de su rastro venían las culebras. Era casi increíble la capacidad de la lengua bífida de la culebra para captar husmos de ratón en la senda que seguían ellos. La caminaba igual, y entraba al depósito por donde ellos. Cuando la culebra entraba se enrollaba en algún rincón propicio, y, en la noche, cuando ya todo dormía, uno oía de pronto el chillido del ratón capturado, y el alboroto pequeño que la serpiente alzaba cuando se enroscaba sobre su presa para depositarle muchas babas que le facilitaran el paso del cadáver por su garganta. Uno entonces maldecía quedamente, se ponía el pantalón, y las botas altas, gruesas, y le echaba mano a la carabina y a la poderosa linterna de cinco tacos, y bajaba las escalas, quejumbrosas ellas de desajustes y quejumbroso uno de esas tareas inopinadas.
Había intentado cazar a las ratas, con una carabina del .22. No solamente porque me hacían daños considerables en el maíz, y lo empuercaban, sino porque afinaban la rapidez y la precisión del disparo. Pero en esa inextricable trabazón de mazorcas era imposible verlas. Para el desespero, uno apenas oía los crujidos de su paso contra los capachos, o a los dientes durísimos contra el grano. A más, juraría que se habían adaptado con el pelaje a la color gris con lampos blancuzcos de los capachos, capaces ellas y su inteligencia de esas mimetizaciones. Si se inmovilizaban, el ojo perdía su eficacia.
Abajo me esperaba el mayordomo, que también sabía oír, y él recibía la linterna, y juntos entrábamos al depósito, el potente dedo de luz esculcando cada espacio. Cuando daba con la culebra brillaban los dos ojos rojizos, opacados como brasas parvas entre rescoldos. A veces los de la rata muerta brillaban más. Entre esos dos rojos opacos uno ponía la mira, y disparaba, y luego veía cómo tan lentamente se desenroscaba la soga de la serpiente, que había estado íntegra anudada en torno de la rata.
El mayordomo la maldecía, y uno también, y él la tomaba por detrás de la garganta, no fuera que le quedaran alientos y se diera vuelta. Era, claro, una precaución aparentemente inútil, pero nada hay inútil contra una serpiente venenosa. Se la sacaba al patio y se la colgaba de uno de los alambres del cercado, porque al día siguiente yo me haría con sus colmillos. De ellos colecté como medio centenar.
A las seis de la mañana empezaban las gallinetas y las gallinas su alboroto, cuando descubrían a la culebra colgada: cada una de las aves sabía de su enemiga. Cacareos y silbos se oían, y arriba yo me reía porque esos anuncios me gustaban.
Bajé, carabina en mano, despacio para evitar vibraciones muy fuertes que la madera le transmitiría a la culebra, y asomé al depósito. Ciertamente, la culebra era enorme. Tenía poco más de la cabeza adentro. Su cuerpo grueso copaba la rendija, y la lengua entraba y salía repetida de la jeta horrible, preguntándole al aire cosas que él le contaba: que allí olía a personas sudadas, a maíz reseco, a costales nuevos y a trasegar de ratas y ratones. Se cuidaba, la cabezona. Trataba de ver con sus ojos miopes, queriendo captar algún movimiento, alguna sombra desplazada. Pero el jayán quedado, inmóvil en su asiento, con la rula en la mano. El hombre parecía una estatua de sí mismo recién inaugurada.
Yo creo que lo que detenía a la sierpe en su avance hacia adentro era la mirada de ese muchachón. Yo creo que la sentía, como yo soy capaz de sentir la de alguna persona, cuando se me fija.
Miré al jayán desde la puerta, sin entrar: finas gotas de sudor le marcaban el labio superior. No eran de miedo, no: eran de alerta. Él sabía, como yo, la potencialidad maligna que estaba encima de la lengua que seguía entrando y saliendo.
Muy despacio alcé la carabina y puse en línea las miras: las puse justo en la garganta, porque no quería dañar la cabeza y con ella los colmillos. Sabía desde ya que serían los más grandes que nunca tendría, y los apreciaba a priori. Sentí, unido a la detonación, el golpe de la bala contra la reseca y dura madera del tablón, de una pulgada de grueso, cuando atravesó la garganta. La gran culebra dejó caer la cabeza, con la lengua afuera. De pronto la recogió, a la lengua, y ella misma empezó a deslizarse hacia adentro. Yo sabía que era arrastrada de su peso, pero el jayán dio hacia la puerta un salto admirable, sin que el corpachón hubiera acabado de caer. Después se burlaba de sí mismo, y de su miedosa agilidad. Laxo, el cuerpo grueso tenía algunas sacudidas, que cesaron pronto.
Le abrí el ojo a una soga y lo pasé hasta el cuello, roto, y halé hacia el corredor. El animal pesaba. Afuera, a la luz ya difusa le abrí la jeta y con el cuchillo saqué desde atrás los colmillos y los presioné hacia arriba. Soltaron un chorro largo de un líquido ambarino. Letal, cada gota. Me dio un escalofrío: la culebra almacenaba más de una docena de muertes de cuerpos grandes, hombres o vacas, o perros. Cuando la bolsa de arriba estuvo vacía, seguí empujando los colmillos, uno a la vez, para desprenderlos. Cuando estuvieron afuera examiné la fosa que dejaron, y sí, allá, contra el paladar, marfileaba otro par de colmillos del mismo tamaño que los anteriores. A esos dio más trabajo extraerlos.
Mañe, el mayordomo, dijo:
—¿Qué está trayendo a esas asquerosas? Antes no llegaban hasta acá.
—Las ratas, y los ratones —le dije—. Y a estos, el maíz. La culebra les sigue el rastro, como un perro de caza el de un venado.
—Dios Santo: si es eso, el peligro ha estado por todas partes. Cagarrutas de esos animales se ven doquiera. En la cocina, sobre los anaqueles, debajo de estos bancos.
—Acá no hay un solo metro cuadrado de tierra sin peligro. No digo solamente de la casa.
Yo señalaba hacia toda extensión del más allá de las pajas del techo. Le añadí:
—Dios le dio ojos: úselos. Y en las horas oscuras, redoble el cuidado. Eso debe saberlo usted tan bien como yo.
—Así es. Pero voy a respirar muy tranquilo cuando embarquen todo ese maíz.
Extendida, la culebra parecía un madero, grueso, esperando el hacha que lo haría leña. Bajé el metro, y la medí: tenía un metro con noventa y ocho centímetros. Yo sabía que eran capaces, con los años, de llegar a los dos metros y medio, pero nunca vi a ninguna de esa talla tatarabuela. Que en antes no es que escasearan, pero que las habían acabado. Que demoraban mucho en crecer hasta ese tamaño de cable grueso. Suaves, las escamas eran una delicia al pasar las manos por ellas, tersas como el anca de una novilla nueva y bien tenida. Le di orden a Mañe de que la desnudara de la piel, y de que la estacara. Cumplió la orden con rapidez y facilidad. Desnuda, la carne parecía un poco vagamente a la de pescado. Pelos me dijo:
—¿Se come?
—Sí. Yo también voy a freírme unos trozos.
Era una carne dura, magra totalmente, y recordaba en vaguedad a la carne de la cola de las babillas, a pescado del que no es muy gustoso.
Eso bastó para que todos se animaran, y sin muchos ascos la destriparon y tasajearon. Carne no era lo que sobraba por allá. Como se carecía de energía eléctrica, la poca que se traía debía ser salada y acababa siendo ella misma casi salmuera. De todos modos no duraba más de dos días. En el resto de la semana se completaba con huevos, o con pescado, si lo había. Pero esto era solo en el verano ya recio, cuando las aguas del río habían bajado casi totalmente hasta el cauce apenas pedregoso, y entonces se las oía canturreando contra las guijas, en sus frotes. Entonces el agua era blanquecina más que transparente, no sé por qué. Cuando el río iba pleno no se daba la pesca.
Antes de irse Pelos buscaba su rula, con la cual había cortado rodajas del cuerpo cilíndrico y extendido de la criatura que se arrastraba. Al parecer alguno la había tomado, y ahora no la hallaba. Estaba impaciente con el mayordomo, su hermano: debió ser él quien la cogió y puso mal. Le dije que se fuera sin ella, que qué más daba. Que no imaginaba para qué la cargaba: yo nunca le había visto dar un golpe con ella, tan afilada. Y antes de que él me respondiera, una imagen mental me retrató vívido lo que sería la representación fiel de un chilapo: uno que a toda hora va con una rula desnuda en la mano derecha. Sería imposible imaginar a uno sin ella.
Me respondió:
—La dejaré, pero cuando el tigre deje las uñas, y los colmillos. Por acá todavía ronda el tigre, y no sería raro encontrarse con él. Si anda de mal genio, y a veces anda así, es mejor tener la rula. Y cuando también la mapaná deje las puyas de la boca, las que tiene para poner el veneno que le deja mal la vida a uno. Acabamos de matar una, y nos la vamos a comer. Pero yo no tengo un aparato como ese suyo, el que usó hace nada. Y para la mapaná me vale la rula, muy efectivamente: un voleo y le aviento la cabezota. Y la dejaré cuando también el bejuco ese lleno de espinas que no larga a ninguno cuando lo ha engarzado, el llamado mercader, las deje. Cuando me agarra me basta un rulazo para zafarme. Si no me las vería mal. Y cuando en el monte no haya ramas que me atajen. Y cuando en la casa haya a toda hora leña cortada. Y cuando a un racimo de plátanos no haya que bajarlo de un machetazo. Todas esas cosas que le dije son cosas potentes. La rula es mi potencia. Usted tampoco deja el revólver, ni para orinar: esa es la potencia suya. Entonces no me pida que deje lo que es la prolongación de mi brazo.
Se sentó a esperar la prolongación de su brazo…
Pero yo me fui hacia la orilla del río, y me recliné en uno de los troncos acostados que se estrenaban en la pudrición, para camuflarme, a esperar el paso, que no tardaría ya, de las garcitas bueyeras. Las describiré diciendo que es como si hubieran tomado a una garza normal, de las que por albas Andrés Eloy Blanco apellidó novias del río, y que en las márgenes de caños y esteros parecen mirarse a sí mismas narcisamente, pero que están es pescando, y la hubieran reducido a un tercio, y la hubieran alejado de las aguas. El nombre de garzas también se redujo al tercio, y quedaron en garcitas. Dicen que su país de origen está en África, y que no hay otra especie, salvo la humana, que se haya difundido tanto y tan rápido por el orbe, copando a todos los climas, desde el húmedo y caliente de Urabá, hasta el frío de Manizales. A mí me parecía una suerte para mis ojos y mis dichas el que estén en Urabá-Darién. Allá el verde abunda tanto en todos los tonos, que la blancura de esas aves destaca y descansa los ojos. Son blancas, sí, de toda blancura, salvo el amarillo claro de las patas y de los picos. Caen de sus pernoctaderos a los pastizales, y van detrás o a un lado de la res que come. La res, esa mole que avanza a mordiscos, mueve de sus encames a grillos y a lagartijas, a arañas, a otras sabandijas de las hierbas, y entonces la garcilla que acaparó el movimiento dispara el pico que no falla y engulle y embucha. Su estómago disuelve corazas, quitinas, pieles duras, huesos, uñas, dientes. Las parvadas de garcillas se reparten los rebaños: no más de una de ellas por res. Si uno retira los rebaños de un potrero, lo extrañan. Esperan por él, impacientes, sobre los postes del alambrado o sobre los árboles que haya. Cuando se convencen del traslado alzan un vuelo de inspección, hasta hallarlo: al que buscan, al rebaño “suyo”. Los otros están ya utilizados. Como a cada rebaño le caen las justas, cada una tiene asegurada la pitanza que requiere. Uno creyera que hay acuerdos logrados y respetados. Uno cree que no pueden vivir sin el ganado, porque no se les ve sino junto a él. Las garcillas son un pueblo sociable en grado sumo, y lo demuestran: si se reparten en grupitos por lo de los afanes estomacales, viajan leguas en las tardes para compartir el dormidero. Pasando embellecen, largos flecos blancos que cubren kilómetros, como un hilo de nube y viajero. Y cuando pululan en un árbol lo embellecen. A unos pocos árboles caen todas las miles de una región. Los árboles a que llegan se ven a lo lejos como florecidos del más puro algodón cardado, casi irreales en su maravilla, como si fueran un paraíso albo para los puros de alma. Las tardes de Urabá son más hermosas si uno tiene tierras sobre las cuales las garcillas desfilan hacia sus dormideros. Pasan por centenas, pero no es que formen nubes, sino cadenas inmensas que son casi un riachuelo de leche por el aire. Como las garzas mayores, son mudas. O muditas, como gustéis. Eso, o que usan poquísimo la voz. Su pasar en las tardes dura tal vez una media hora, la última con luz, y ese alborear cintilante la hace la más bella del día, guirnaldeando.
Capítulo segundo
Cuando Rufo, el gato, dejó de estar por la primera vez, me inquieté mucho por su suerte. Como le temía a la acción de las serpientes, que abundaban, estuve por dos días escudriñando el cielo por si había descensos de la gallinazada, que le caía hasta a un sapo al que hinchara la muerte.
Pero como no hubo nada de esos revoloteos negros, creí en la acción de un predador mayor, como la zorra roja. O en su muerte en plena selva, cuyo ramaje no es capaz de transparentar ni la vista excelente de los zamuros.
Cuando, tres días después, lo vi lengüeteando la leche, en ese su primer regreso, algo me hinchó el pecho, entre alegre y doloroso. Querer está siempre untado de aflicciones. Me fui hasta él para decírselo, mientras que con la aspereza de mis manotas le alborotaba la pelambre. Él me decía cosas calladas de mucho cariño entre varones.
A poco vi en el patio los ochenta centímetros de una mapaná adulta. Todos ellos se tostaban a la resolana brava que empezaba desde las diez, y tenían mínimas crepitaciones al calentarse y al encogerse por la deshidratación.
—La trajo el gato —me dijo el mayordomo cuando fui a examinarla, muy receloso yo. Esa cuerda cuadriculada empacaba en dos colmillos de una pulgada a la muerte cierta. A nada le temía yo por allá, pero a la serpiente sí, y muchísimo.
Cuando estuve cierto de que no alentaba, la alcé para examinarla: un mordisco decisivo en la parte delgada con que el cuerpo se unía a la cabeza era lo culpable del desaliento.
—No puede ser —dije—. ¿Por qué iría el gato a enfrentarse a una mapaná? ¿Cómo iría a poder con ella?
—Pueden —contestó el mayordomo—. Los gatos pueden. Los gatos son como las brujas. Tienen poderes. Suelte a uno en un monte cerrado, y se las vale. Suelte al perro mejor, y si no da con una salida hacia su casa, y la sigue, se muere de hambre. A mí los gatos siempre me dan miedos. En los ojos se les ve que todavía son fieras.
—¿Cómo supo que la trajo él?
—Lo vi venir con ella: la traía bien aferrada, del pescuezo. Le colgaba, arrastrando. Para no pisarla y enredarse caminaba un poco sesgado, ese demonio.
Yo me fui a la silla de la pensadera. El mayordomo la llamaba así porque en ella me estaba, el magín trajinando problemas e interrogantes. Horas, a veces, pareciendo mirar para los potreros, pero en realidad mirándome cosas adentradas. Mirándome cosas pasadas. Yendo del brazo con gentes muertas, con ellas por días muertos, amándolas como en antes las había amado. O buscándome maneras de hacer más provechoso el porvenir: yo quería escribir novelas.
Pensaba en la improbabilidad de lo que me dijera el mayordomo: cuando la dispara, la jeta de la culebra va casi invisible, veloz como un dardo. Bastaba con una sola punción de esos colmillos huecos para que hasta la mejor máquina de vida se desbarajustara y empezara a ir mal. Capaz una arrastrada criatura de ese tamaño, y de uno aun menor, de matar a un buey. Ágil como un látigo, no iría a dejar así como así que el gato le pusiera el filo de los colmillos en el apretón mortal. Porque, además, cuando llevan esa talla, son la agresividad misma. Debe ser cosa de edades no muy maduras, porque las mapanás viejas, esas talludas de dos metros y más, son calmas: casi hay que provocarlas para que ataquen.
No pude entenderlo.
Rufo había subido hasta el balcón en donde yo tenía la silla, y después de hacerme muchos amorosos roces con el cuerpo, arqueándose, roces que la cola prolongaba delgados, me asperjó con sus marcas de orines antes de tirarse a la lasitud del sueño, en unas sombras.
Esporádicamente aparecieron luego otras culebras en el patio, con el mordisco bravo en el cuello.
—Primero las ahoga, metiéndoles el rabo por la boca. Es en después que las muerde —me decía el mayordomo—. ¡Ese gato es un demonio!
Pero ya sabía bien sabido que sus palabras eran sopladas por el folclor, y nunca por la realidad. Si el gato las mataba, era que sabía hacerlo, pero era imposible que la cola le fuera el instrumento. Por saberle los cómos a esos encuentros yo hubiera pagado un precio muy alto.
En la silla de la pensadera yo recordé la secuencia que me hizo dueño de gata y gato: yo había sostenido con mucho convencimiento que los ratones tenían tanto derecho a sus vidas pequeñas como yo a la mía. Y por eso les toleraba que se entraran a la casa desde sus caminos de hierba y que corretearan por ella sus grisuras tibias. Me parecían bellos. Me gustaba verlos cómo, adosados a las paredes, se deslizaban como sombras del país de Liliput.
Eran dos, al inicio. Ese bergante del macho estaba enamorado de ella. Le arrimaba a ponerle encima las zarpas delanteras, y a meterle el hocico en el cuello atrapándole sabrosuras de olores. Pero ella se cansaba a veces de tanta obsecuencia y se lo sacudía de un amago de puñetazo de la garra.
Pronto fueron cuatro. Los dos pequeños como bolitas de felpa inexperta. Iban en fila india, y parecían una flexible culebra derretida, fluyendo. Y pronto los orines de los cuatro empezaron a sentirse, agudos como agujas fétidas. A más, empecé a ver por todas partes sus cagarrutas. A centenas. Parecían granos de arroz, por la forma, apenas si abultados un poco, y totalmente sin olor que yo percibiera. Y eso me pareció la gran virtud.
Entonces llamé a la señora que limpiaba, una gran negra de dientes profusos y blancos que yo le envidiaba, y le ordené que removiera todo para librarlo de cagarrutas y de olores agudos y fétidos.
A poco la casa olía fuertemente a hospital, tan generosamente había trajinado la negra con una untura olorosa a pinares abiertos. Cuando le dije de lo mucho que eso me alegraba me contestó:
—No es para tanto. Si no los destierra, a esos que usted llama “bolitas de felpa gris, rodando”, en dos o tres días se volverá a las mismas. Ahora me voy al pueblo: cuando venga le traigo una gata, joven. En cuanto la huelan se irán a vivir afuera, como antes. Y no volverán. Ellos saben qué les conviene, y qué no.
En la tardecita llamaron desde la puerta abierta. Era la negra de los envidiados dientes profusos. Traía acunada a la gata en los brazos. La puso en el suelo que olía todavía a pinares desparramados, y dijo:
—Con ella tiene para librarse de esos cagones. A la noche no quedará ni uno solo.
Puse en un platillo unas onzas de leche, y piqué unas tiras de carne, que le puse debajo del lavaplatos. Comió sin afanes, con una exquisita pulcritud, como si en toda su vida, y no ahora apenas, hubiera comido del mejor de los jamones. Después se puso, prolija, a asearse las garras, lamiéndolas. Y puesto que era de muy rápidas entendederas, y supiera que ya era mía, o yo suyo —esto quizá lo más seguro— se fue al cojín que yo tenía debajo del escritorio y se enroscó para dormirse de una. En ese cojín yo, que me descalzaba cuando escribía, ponía los pies.
La gata no era de clase. En el árbol de su ancestro deberían conjuntarse muchas razas. Era fruto de cruces a la bartola, porque cuando, en el apremio del celo, una gata llama por compañero, no está poniendo condiciones: se aparea, urgida de su entraña, con el primero que llegue por el camino que sus llamadas abren. Era una zanquilarga, de cuerpo más que alargado. Me parecía uno de esos gatos salvajes que raramente son vistos, que parecen ir en zancos, y que por eso son tan rápidos en sus carreras. Era, en cambio, todo un carácter. Malgeniada y arisca, muy parca en manifestar su amor, aunque le gustaba infinitamente que la acariciaran. Sabía recibir, no dar. Pero cuando, en una de sus raras efusiones se me frotaba, era retelindo: como ver florecer a las orquídeas, que a veces se tardan años, pero que por esperadas son de maravilla.
—Una sola condición le pongo —siguió la negra—. Consígale un macho en cuanto se encele. Por acá no hay ninguno: a estas gentes no les gustan los gatos. Entonces no va a tener a quien llamar. Y eso es lo malo: la vida sola no es vida.
—¿Lo dice por usted misma? —le riposté siendo un poco sádico. El negro suyo había salido un domingo de hacía ya más de tres meses, dizque por el mercado, y no había vuelto.
—Por mí misma lo digo: esa cama mía para mi sola me parece más ancha que toda la extensión del monte, más fría que la piedra. Por eso me voy a ir a donde pueda encontrar un compañero. Tampoco yo lo encuentro por acá. Ya le tengo rotos a la almohada, de morderla. Eso no es bueno.
A poco de haberse ido la negra, la gata se enceló. Con seguridad que en esa región cimarrona en que estábamos no habría en tres leguas a la redonda otro gato, macho o hembra. Habitada por chilapos, es decir campesinos venidos del departamento de Córdoba, que no suelen amar a sus animales. A los perros los toleran, y mal, porque guardan la casa anunciando la llegada de gentes, cosa muy útil en esas soledades. Al perro lo saben fiel. Lo saben que ama, porque lo manifiesta con ojos y cola. Pero al gato, tan independiente, no suelen tenerlo y lo tildan de “desagradecido”. No lo es. Independiente sí es. Sabe bien valerse por sí mismo, sin esperar a que nadie le tenga que dar la comida, como al perro. Y si no está bien atendido, se manda a mudar, a veces cimarroneándose, y acabando si es del caso con las polladas y las gallinas de quien no supo atenderlo.
En esa vez de su primer celo la gata supo conmoverme con sus llamadas por un macho que le fecundara los huevecillos internos. Se ubicó a quince o veinte metros de la casa, y llamaba imperiosa. Uno podía entender que estaba ordenando al macho que la oyera a que viniera de inmediato.
Pero en parte ninguna de kilómetros alrededor había otro oído gatuno que recogiera mandatos.
Viéndola, y oyéndola. En esas estuve todo el día. Yo no podía esclarecer si esa entraña enardecida que la hacía ir y venir impaciente ordenando venidas con maullidos gritados sentía amor o furia. Los ojos de un oro colérico fungían como para una batalla, y la cola tocaba los flancos enjutos como un lento látigo que pudiera agilizarse para castigar. Parecía un jaguar bravo, pero mínimo y enharinado.
A la noche fue peor, la urgencia mordiéndole los órganos. Llamaba y llamaba a todos los espacios vacíos de gatos, y su voz enronquecía.
Ya en la mañana, y para otro día, lo que tenía era ruegos. La voz había perdido la arrogancia de la orden y había encontrado en las ausencias la queja. Se quejaba rogando. Rogaba quejándose. La súplica, ¡cómo no!, me entristecía más que su orgullo. Desatendida, humillada, imploraba con una voz más que buena traductora de emociones.
Para la tarde supo aporrear más mi sensibilidad: se puso, loca, a seducir a un matojo. Se le frotaba, ella gata derritiéndose en ternuras, mientras que un ronroneo suavísimo se le oía en la rosada caverna de la garganta. Como una gata líquida, elástica, múltiple, ubicua, resbalosa, se ofrecía. Y cuando yo mismo sonrojaba de esa vehemencia tan expresiva, ella se le tendía unos centímetros más adelante y le reculaba hasta tocarlo, incitándolo a la suplicosa cópula imposible. Pero el matojo no sabía.
¡Cómo, de verdad, yo quise ser gato!
Entonces, todo arrepentido, recordé la promesa que le había hecho a la negra ampulosa de dientes, y sus palabras sobre la anchurosa extensión de las camas solas, de los espacios sin gatos.
Para el día tercero de su celo estaba ronca en toda la plenitud de su ronquez y triste. Apenas se la oía a metros. Se había tendido al socaire del impasible matojo y gemía su humillada soledad. Gemía la pavorosa soledad del lugarejo.
Tardó dos o tres días más en sosegarse, en recuperar trabajosamente el porte de gata linda y rica, siendo como en antes. Como si no hubiera tenido ansias que la habían encendido. Como si para las entrañas suyas no hubiera cambios que la obligaran a rogarle a matojos. Como si en la desvergüenza mayor no hubiera tirado el orgullo para suplicarle impúdica a los aires todos que hicieran que la oyeran.
Digo que siendo como en antes, es decir una orgullosa nata. Quizá el orgullo no sea otra cosa que egoísmo: la gata era capaz de recibir sacos de caricias, pero no daba. O muy poco. Cuando se acercaba a donde yo estuviera iba ordenando que se la amara, todo debiéndosele a priori. Como amar es dar, no recibir, exactamente según mis códigos, yo la ponía sobre mi regazo y la acariciaba. Amar, como dar, se paga a sí mismo. Le sobaba la limpia pelambre hasta que sentía pequeñísimas descargas de la electricidad estática, ella en goces inefables y yo contento. A veces, muy pocas, soltaba algunos ronroneos satisfechos.
Mandé a buscar un gato, en donde estuviera, para no tener que soportar en otra vez las angustias de la carne gatuna urgida. Trajeron a un gato fundamentalmente distinto a la Rufa. En todo. Aunque no es que fuera pequeño, ni liviano, se asentaba sobre patas cortas. Al lado de la gata, que me pareció siempre como si fuera en zancos, se veía bajo. Y no imponía el deber de amarlo, sino que aprendía a dar el amor. Lo manifestaba de muchos modos: el más refinado de ellos asperjándome con sus orines, marcándome con gotitas nimias cuando empezó a considerarme propiedad suya. Así es que me marcaba como marcaba las lindes de la casa, para que cualquier improbable gato merodeador supiera de su dueñez, si venía.
El marcamiento ocurría cuando yo estaba sentado en el corredor, mirando lo que pasaba en el amplio entorno del más allá de las pajas, o pensando cosas de los personajes de mis libros como ellos las pensarían, para ser ellos. El gato, luego de mucho ronquido de amor varonil, de mucho frotamiento de sus lomos contra mi piel desnuda, en las piernas, que yo le correspondía rascándolo detrás de las orejas, alzaba la cola y me tiraba calientes las gotitas. Significaban “esto es mío”.
Después yo bajaba hasta el pozo y con dos o tres baldados frescos, que siempre eran agradables, borraba la amorosa impronta.
Nada más llegar, salido de un costal ignominioso, Rufo supo cómo se las gastaba la gata. A él la mujercita de abajo le había embadurnado las patas con manteca. Eso le molestaba, y le gustaba: se las lamía. El teorema decía que, ocupado en la limpieza, que además le tendría buen sabor, no pensaría en marcharse y así se adehesaría. Eso le hicieron por cuatro a cinco días, en los cuales estuvo lame que lame, muy empeñado.
En el primero de los días, metido debajo del penumbroso fogón de abajo, silencioso, ocupado en lamidos continuos, no fue visto por la gata hasta tarde, cuando bajó. Nada más verlo se erizó entera como el lomo de un puercoespín, y bufaba y escupía lo que supongo insultos suyos. Luego se le fue acercando, marchando de lado, y cuando le estuvo cerca disparó traicionera la garra cruel. El gato la recibió en el belfo superior, que fue desgarrado. Con un gemido se metió entre el hacinamiento de leños.