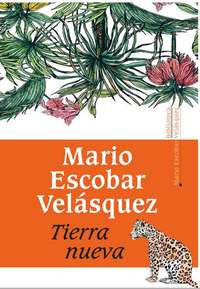Kitabı oku: «Tierra nueva», sayfa 4
Quizá no había corrido ni un cuarto de hora. El café reventaba, lleno como un forúnculo. El aire estaba pleno de voces muchas, y de nubecitas de humo. Pelos caminó atrás de uno grande que iba al baño, y cuando el contratista volvió a verlo estaba teniendo adentro de la mitad del pecho cerdoso todo el cuchillo que le entregaron con la fuerza de un hachazo.
En donde un cuchillo termina su desnudez y empieza la cacha se hace un ángulo recto: también entró. Pelos no pudo sacar el cuchillo para írsele como la luz al testigo falso, cacha que quería quedarse y resbalaba.
El acuchillado se alzó, mirándose al pecho. Cuando vio el cuchillo quiso también arrancarlo, olvidado de revólver en la cartera. Tampoco pudo. Cuando entendió que la muerte estaba entrada por razón de unos miles de pesos robados…
—… Hizo feote —dijo Pelos, que ya estaba en la puerta por donde entró.
La cara de cera negra del negro había alcanzado el color de la ceniza, y seguía aclarando. El ánima no le dio para erguirse: de pronto tuvo el culo tan pesado como una pirámide.
Los que hacían la apretazón de forúnculo en la cantina demoraron más de un minuto en resolver los feos que hacía el del cuchillo en el pecho, queriendo sacárselo. Resolvieron el intríngulis cuando vieron la sangre saliendo, tan mostradora de sí. Mientras resolvían habían callado, mucha sorpresa mirando los feos. Después alzaron gritería de la que se oye a las cuadras cuando el tenido del cuchillo se desgajó como una rama hasta el suelo, a tener pataleos leves.
Los de la apretazón de divieso ni siquiera habían visto a Pelos. El chilapo iba ya una cuadra abajo, caminando despacioso como había salido.
—… Porque correr es mostrarse.
Mucho más abajo del cuartel de la policía topó con su hermano, que subía con un primo. Les dijo sin parar:
—¡Pisarse!
Sin preguntas tontolas siguieron con él. Adelante pararon a uno de esos inacabables jeeps de pasajeros con los resortes reforzados, que por allá llaman “chivas”, y en él se fueron hasta donde la carretera agoniza en potreros.
A poco estuvieron en el monte cerrado, sin afanes, él contando con palabras ahorradas de las que siempre tuvo así, y no pidiendo demasiadas explicaciones los otros, que lo entendían entendiéndose. Despacio, porque hasta el monte no iría nunca la policía. Jamás iba, desde eso de las emboscadas.
Pelos se quejaba:
—… Iba a traérmele la cartera para cobrarme con el revólver…
Caminó otra cuadra, y acabó para siempre con los comentarios:
—… Pero el cuchillo que no salía, primero. Y los feos que hizo, después.
En la finca me dijo Mañe, el hermano de Pelos mientras que me entregaba la prensa que yo le encargaba recogerme cuando él salía, luego de contarme en muy pocas palabras todo lo de antes:
—Nos vamos a pisar.
Ellos dos, y tres primos. Las venganzas por allá, en esa tierra ardida, se dan en cumplimiento hasta el límite de primos. Cualquiera puede pagar por otro, sin saber qué está pagando cuando el chorro de municiones le da por la espalda. Como yo le dije no entenderlo, el mayordomo en despedida agregó:
—Usted no es de acá, y por eso es que no entiende. No podrá entenderlo. A eso hay que mamarlo de la teta y tomarlo con el agua de panela, y yo sí que lo sé. Acá no se olvida nunca. Con el clima tan caliente uno vuelve a ofuscarse cuando el calor aprieta y la venganza no se ha tomado. Cuando hay alguno sin pagar lo que debe.
(Cuando alguno está inulto —pensé—. La palabra era demasiado rara para decirla por allá, así es que la dije para mí mismo).
Hicimos en compañía las cuentas de lo que debería pagarle, y cuando fui a extender el cheque hizo que dedujera algo así como una tercera parte. Me dijo:
—Désela mañana a mi mujer. Nosotros nos vamos a la noche.
La mujer era muy pulida para ser chilapa. Tenía una osamenta frágil. Los hombros estrechos, y delicadas las manos. No servía, como las chilapas, para partir la leña y para cargarla. Ni para agenciarse un racimo, y traerlo. Vivía, por eso, muy compuesta. A la primera mirada que se le daba se veía lo que primaba: estaba hecha para gozarla como mujer: así sería un acierto. Pero como ama de casa en un claro del monte, alejado del pueblo, lo mejor sería no recargarla. Igual sería en las penurias, pensé como las razones del que se iría.
Pero él dio otras, sorpresivas:
—Es prima hermana del muerto.
—¡No iría a delatarlo a usted, ni así! —protesté.
—Queriendo no, nunca. Sin querer, puede que sí.
—¿Cómo es eso?
—Querrá saber de la mamá, cuando haga días de no saber. Querrá que sepan de ella: y es así como, no queriendo, lo traicionan a uno.
—Ese es un riesgo chico. Se puede controlar, creo.
—No. Cuando la apuesta es mi cuero o el de mi hermano, no corro riesgos.
—¿Es que ya no la quiere?
—Sí la quiero.
—¿Cuánto hace que está con usted?
—Como tres años. Y ella me quiere. Pero el que anda en las que voy a andar es encontrado por la mujer. Además, ella no está hecha para sufrir.
—Eso es lo que va a hacer.
—Sí, pero es otra cosa. ¿No ve?
Yo no veía.
Él bajó, sin más despedidas, a empacar las cosas. Cuando ella empacaba lo propio, él le dijo:
—Deje. Usted se queda. Con el patrón le dejé alguna cosa.
Salió hacia el oriente, con los otros, y las sombras les caminaban adelante.
En el silencio estruendoso que siguió yo oía caer raspando las voces ásperas de las guacamayas que iban hacia su nido, volando en un arco iris de plumas. Se llamaban y tenían cuentos entre sí. Pasaban lentas, como brasas rojas. Como brasas azules. Como brasas amarillas.
Esperaba, de abajo, sollozos crecidos. Pero solo oía al silencio.
Noche ya oí los desalientos del paso, subiendo. Me dijo desde la puerta, atrás de ella, y enmarcándola, el colorido opulento del ocaso:
—Por caridad, déjeme esa botella de licor que tiene. Me la descuenta. Es que ya no puedo.
Era de brandy, y yo la guardaba para cuando el respirar se me cansaba.
—Eso no la ayuda.
—Sí ayuda.
Saqué en un frasco lo poco que el respirar cansado pedía para descansarse, si iba a ser en esa noche su fatiga, y le di el mucho resto.
Dijo:
—Perdone.
Bajó, arrastrando pasos, muy chica para lo que la estaba estrujando la inmensa región boscosa, con claros de pasto como ojos verdes.
Lo malo era que me contagiaba.
Me metí debajo del mosquitero, a leer. Tuve que poner mucho empeño en captar lo que las letras tenían encerrado, y, cuando al fin pude, supe como en otras veces que se estaba mejor en el mundo de las letras que en este puerco en el que estaba.
Leí, a porfías de dormirme en cuanto acabara la vela. No había oído nada más desde abajo.
Cuando apagué, percibí en el techo luces que se movían. Entraban como gotas por las grandes hendiduras del piso de tablas desunidas, cayendo hacia arriba. Me asomé a la ventana y vi que la puerta de abajo tiraba claridad al patio.
Estaba mitad en el suelo, y mitad en la cama. Mitad vestida, y mitad no. Se había quitado la blusa y el brasier, pero no alcanzó a sacarse la falda. A un lado el camisón de dormir. Los pechos lindos también estaban borrachos, y tambalearon después, un poco, cuando la sacudí. No tanto como cuando ella pilaba el arroz, y bailaban zarabandas de picos rosados, muy armónicas. No pude no estarme mirándolos un rato largo. Tuve que regañar a la mano que quería ir hacia ellos y untárselos. Atraían, como los abismos, pero sin miedos. A la luz del mechón, que temblaba como epiléptico, esos pechos insurgentes tenían brillos como de níquel, en las partes en que sudaban. Un hilo de saliva, seco, estaba como una raya del labio hacia abajo, ceniciento. Repugnaba en los rasgos pulidos. La cara de hueso: tan pálida. En la terrazón del suelo la botella, sin una gota. En la repisa pobretona el mechón de petróleo, capaz de arder toda la noche: y en la cara, en los senos fastuosos, y en las piernas largas como caminos, los zancudos festinándola.
Pensando que las mujeres que lloran eran mejores porque la pena les dura menos, escurrida con las lágrimas, la subí a la cama. Pesaba, inerte y desmadejada. Le puse encima del cuerpo, como una cúpula, el mosquitero, y apagué el mechón y cerré la puerta.
Y arriba, luego, durante toda la noche, me comieron los zancudos del desvelo.
Alta la mañana subió por lo que no necesitaba: fósforos. Se había desrayado de la cara la saliva. Pensé que se había mirado al espejo: eso inevitable para toda mujer en toda circunstancia.
Antes la había oído en la huerta, tirando babazas del estómago.
Le entregué el cheque. Firmó el recibo.
Dijo:
—No sé qué hacer. No tengo a dónde ir.
—Su marido habló de la mamá de usted.
—Sí. Vive en Dabeiba. No necesito ir hasta allá para saber que no van a recibirme con ellos.
—¿Por qué no? Usted no tiene culpas.
—No tengo. Sin tener, él me dejó. Ni siquiera me dijo adiós: yo soy de la familia del muerto. Él nos parte: es como una valla.
—Es espantoso. Pero hasta ahí entiendo. Mal entiendo, pero algo.
—Mi mamá vive arrimada en casa de la hermana: la mamá del muerto. Vive con mis primos, hermanos del muerto, ese asqueroso. Pero yo soy de la familia del que lo mató.
Se quedó callada.
Yo no hablaba. ¿Qué iba a decirle, por Dios?
Supe del estallido interno controlado, porque apenas si alzó la voz:
—Tenía que matarlo, al hijueputa. No podía dejarse robar, ¿cierto? Por acá la ley es esa.
Y después:
—¿Ahora sí está entendiendo?
Yo no necesitaba contestar. Estaba aprendiendo de esa ley dura, que sacrifica a inocentes. Implacable, inexorable, injusta. Necesaria, tal vez, en esa tierra en donde ni la policía, ni el ejército, salen de patrulla, y se están en los cuarteles, desprotegiendo a todo el mundo. Una ley para hombres que no pueden dejarse tragar de las injusticias.
Ella siguió, luego de una pausa en la cual tragó de su saliva, que a mí me supo amarga en mi garganta:
—Déjeme estar abajo, unos días, mientras que consigue mayordomo. No le estorbaré.
—Quédese.
Ordeñaba las vacas. Hacía quesitos. A ordeñar detestaba yo. Por mí, a la leche que se la tomaran los terneros si no había quién la sacara de las ubres. El olor vacuno me repugnaba, y me repugnaba lo mantecoso del pelaje, y una teta de esas en la mano me repugnaba. Y ella encerraba a los becerros. Pero lo más del tiempo se la pasaba en el barrancón del río, mirando al agua, que la llamaba. Oyéndole las voces fluyendo que le decían de una entraña líquida en donde todo se olvida con la respiración ausente. Miraba, nada más, haciéndole caso a sus miedos, y no a sus ganas.
A veces se me insinuaba, muy sutil y compuesta, con discreción. Subía y preguntaba:
—¿Qué escribe tanto? Esa máquina no descansa.
¿Cómo explicárselo?
Facundo Fecundo, que tenía unos ojos gavilanescos para ver el interior de las almas, le leyó la suya. Me dijo un día:
—Esa mujer lo que quiere es quedarse con usted. Cójala. Es linda. Es jovencita. Usted está solo. La mujer que tiene en Medellín no se le viene, como me ha dicho. La necesita. La cama de uno solo es muy ancha. Es muy fría. Las noches de las camas para uno solo son muy largas.
Todo eso era cierto. También yo estaba sabiendo que quería quedarse conmigo. Pero yo sabía que no me quería a mí, sino al cobijo, a la seguridad de un techo y un plato, al amparo para el desamparo. Y sabía desde hacía mucho que las cosas así no marchan. A más, yo tenía alguna especie de fidelidad con Mañe: había sido casi mi amigo, ¿no? Y uno no toma a la mujer del amigo. Así es que le contesté:
—No. No se puede.
Él me miró, sin entenderme. Yo no iría a explicarle nada. A mí no me gusta explicar lo mío. Él me dijo:
—Usted tiene cosas de bobito. Y no se me vaya a enojar, porque es así.
Así era, tal vez.
Me dijo:
—Dígame al menos por qué no la coge.
—Usted sabe que las cosas se me están desbaratando por acá. Tal vez tenga que irme pronto. Y, entonces, ¿qué hago con ella? No puedo llevármela.
—La deja. Mañe la dejó.
—Yo no soy Mañe.
Cuando ella subía a preguntar qué escribía yo tanto, y yo no sabía explicárselo, se ponía a mirar por una de las ventanas. Tal vez esperaba una seña. Yo sabía que no veía hacia afuera, sino hacia atrás, hacia otros días: o se veía, el aire caliente de afuera un espejo. De espejo para verse el desamparado, cuando necesita. Para verse sirve cualquier cosa en la cual se pongan los ojos, que no ven a la cosa. El desamparado se mira es a sí mismo, puesto un poco lejos.
Callada, mirando. Yo le veía el trazo firme de la cadera, la curva dura del seno, las piernas largas como caminos, los brazos con su empinada cuesta hacia las caricias del pecho. Yo quería decirle algo, pero enmudecía.
Callada vio venir al mayordomo en oferta. Callada oyó los arreglos. Callada las instrucciones que daba yo. Callada nos vio ir a caballo a recorrer la finca.
Se había ido, callada, cuando volvimos. En el rodillo de la máquina de escribir hallé, sobre la página que yo llevaba mediada, estas pocas palabras: “Adiós, arisco, y gracias”. Pude imaginarla buscando cada letra, despacio, en el teclado. Imaginarla pulsándola. Imaginarla yéndose en derrota.
Anduvo doliéndome por un tiempo, y a mi dolor yo le gritaba que no había razón para dolerse. Pero el dolor no me oía. Yo peleaba conmigo mismo, dividido: una parte mía me estrujaba diciéndome que debí tomarla. La otra que hice bien no haciéndolo. Nunca se pusieron de acuerdo las partes. Y si quiero contiendas de esas me basta con recordarla, desnudos los pechos y brillantes y hermosos y rotundos, como estaban cuando se emborrachó. No la vi más. A veces, apenas, en el recuerdo.
A los quince días de eso, yendo yo por el extremo más norteño de la finca, cercano a donde vivía antes Pelos, ¿de quién oigo el silbidito, saliendo del monte, sino el suyo? Creí que mis orejotas me engañaban: no podría ser él. Pero cuando paré el paso y miré hacia el sotobosque, a él lo veo saliendo sonreído como en una tragedia. Algún orgullo amargo con él, oloroso a Caínes. Una como tristeza alegre, que yo no sé definir. Tal vez habiendo yo blandido el cuchillo, y habiéndolo clavado, lo entendiera. Tal vez si yo hubiera pensado lo que él pensó cuando iba detrás del grandote, hacia el pecho velludo como de cerdo, y ladrón. Tal vez. Pero en ese momento, y en todos los de después, Pelos me era inentendible. En la mano traía una rula nueva (el machete ancho y largo y pesado que es de uso en la región), con el filo nuevecito y muy trabajado, brillando como de plata pulida. Pensé que con ese filo, y buena fuerza, uno sería capaz de decapitar de un solo golpe a una novilla robusta.
Se me acercó y me dijo:
—¿Creyó que me estaban imitando el silbido, no?
En la boca no le retozaba, como antes, la gracia joven. Esa boca había envejecido, y se había acibarado. Yo pensé en un segundo, fúlgido como un relámpago, que tal vez fuera mejor no tomar venganzas. Que clavar un cuchillo en un pecho cerdoso era de algún modo clavarse otro en las honduras más hondas del alma.
Me contó cosas, con sus palabras de ahorro: que estaba poniéndose de señuelo porque había sabido que el negro cara de marimonda, negra como la cera, se había ofrecido de asesino para vengar al mulato. Y que ese marimondo ridículo había estado recorriendo el caño cercano a la casa de Pelos, como un payaso, metido debajo de una lona en el fondo de una canoa que otro negro manejaba. Pasaban en cuatro o cinco veces al día, orillando, despaciosos. Todo el mundo sabía ya quién era el tapado, y qué buscaba. Se reían. Era comedia. Si ese hubiera estado dispuesto a disparar habría bajado hace ratos. Se reían: cuando ese se ofreció no sabía lo difícil que es disparar. Se reían más: una cosa es imaginarse de héroe, y otra, tan distinta, llegar a serlo.
Pelos se había estado aguantando la vergüenza de irse a donde mí, a que yo le viera los ojos que habían orientado al cuchillo, pero ahora quería pedirme que le prestara mi escopeta. Así él acribillaría al negro, y le cobraría las zalemas que tuvo para con el muerto y los falsos testimonios que estuvo dispuesto a emitir. Pero, sobre todo, se cobraría su deuda: el negro andaba con la escopeta del mulato, una muy buena de dos cañones. A él todos esos megahachazos tributados para el derribe le dolían sin convertirse en dineros. Era por dinero que los había disparado. Añadió:
—Deberán bajar dentro de un rato. Venga conmigo y siéntese a la orilla del caño. Podrá reírse.
Me senté, a la sombra copiosa de un almendro. Pelos se sumergió, literalmente, entre una mata muy espesa de yerba elefante. A poco se oyó el rumor de un motor que venía despacio, y la canoa desfiló cercana. Sí: en el fondo, tapado, se veía muy discernible el bulto de una persona y la punta de una escopeta de dos ojos oscuros que levantaba la lona. Pude ver cómo se movía la lona, y con una discreción de hipopótamo se alzaba una esquinita y alguno me escrutaba. Lo que ese negro tenía era miedo de que Pelos estuviera por ahí, de verlo. Imagino ahora que si lo hubiera visto sentado a mi lado no hubiera sido capaz de alzar el arma.
Escupí hacia el caño, muy ostentosamente. Me dieron ganas de enfilar el cañón de mi pistola y acribillarlo: por comediante pésimo. Una burda parodia de asesino, con cara de mico negro. Allá en esa tierra ardida todo el mundo era tan valiente como le era dable. De necesidad cada uno tenía que serlo. Pero ninguno fanfarroneaba. Y, menos, ninguno alzaba comedias pueriles.
Cuando la canoa estuvo a unos diez metros, rebasada, Pelos se alzó con un brazo extendido simulando el cañón de otra escopeta, y con el otro apretó en dos veces un gatillo imaginario. Le oí, entre la lengua y el velo palatino los dos “pau, pau” que emitió, como el gañido quedo de un gato-tigre. Cuando la canoa se perdió atrás de un recodo salió del todo y me dijo:
—¿Ve qué tan fácil sería?
Sería muy fácil, si no estuvieran mis reatos de conciencia. A mi pesar, porque algo me impulsaba a ayudarlo, le dije que no.
Él dijo:
—Yo sabía que me diría no. Por eso no fui hasta su casa. Pero cuando lo vi a usted creí que tal vez…
Le iteré que no, que yo no era capaz.
Anduvo haciendo cuanta gestión pudo para hacerse con una escopeta alquilada. Pero en toda la región boscosa solo estaba la mía. Era una región de colonización, y la gente apenas se instalaba. Había que conseguir primero la vaca, para alimentar los críos que abundaban, luego de construir el rancho y de sembrar las cosechas. Y luego al caballo para sacar al pueblo los productos, y entrar lo mercado. Lo tercero que estaba en el orden de prioridades, cuando ya se había satisfecho lo de vaca y caballo, era la escopeta. Es decir un lujo, inasible como el brillo de una estrella. Los más de todos no llegaban ni siquiera a conseguirse la vaca. Los más de todos se quedaban con el rancho, y los críos tomaban agua de arroz con azúcar en los teteros hechos con botellas de cerveza, y una teta de caucho comprada baratona. La leche de vaca era una ilusión.
Cuando a Pelos le avisaron que habían cambiado al negro, por bobo, y que le habían dado a otro la escopeta y el encargo, entonces sí que se pisó, y ligerito.
Capítulo cuarto
Merlinda, ya lo dije, era la mujer de El Pichón, desde siete años antes. Ella y su marido vivían con el suegro, en una casa estrecha, que alojaba igual a tres de los hijos de entre diez y doce años de El Mercader, que había enviudado.
El sobrenombre de “El Pichón” era malicioso, y se refería a su incurable afición por las mujeres, especialmente las casadas de varios años de ejercer el matrimonio, con las cuales se enredaba en asuntos fálicos. Él sabía muchas cosas de ese estado, y entre ellas que una mujer recién casada todavía adora a su maridito. Las casadas no le significaban compromiso, ni obligaciones, sino riesgos, y a estos estaba dispuesto a enfrentarlos. De él se decía, a medias voces, que visitaba cuando menos a media docena, cuando el marido de la de visita de turno estaba en el pueblo en bregas de mercado.
Los muchachones de la región, venidos todos del departamento de Córdoba, en donde el deporte preferido es el béisbol, habían fundado un equipo, con sede en “El Pueblo”, en donde la cancha les servía para ese deporte, así hubiera sido habilitada por uno de los ganaderos como de fútbol. El Pueblo era la agrupación mayor de casas en todo el territorio de colonización, desde el Caño Tortugal hasta la carretera que iba a Chigorodó: muchos miles de hectáreas. El Pueblo contaba con cuatro casas, dispersas. Las dos más cercanas estaban a cinco cuadras la una de la otra. Y una hacía de tienda de abarrotes, en donde no se encontraba sino lo indispensable: panela, sal, harina, jabones, y poco más. Nunca un paquete de galletas, nunca un kilo de fríjoles. Era una tienda pobretona, para pobres.
Allá, en ese culo del mundo que era el Caño Tortugal, entre peones y tumbadores de montes, entre vaqueros y colectores de leches de vacas en corralejas inmundas para construir quesos que mal olían, se había conformado un equipo de béisbol. Hasta uniforme se agenciaron, y a mí me tocó comprarlo en Medellín, prefabricado. Después de que se los habilitó a las medidas de cada uno, lo estrenaron llenos de una especie de beatitud que no se les dio nunca más. Lo conformaron para dirimir, con equipos de lugares “vecinos”, a veces de leguas de distancia, triunfos y derrotas fáciles, sin glorias arduas ni penas que duraran. Competían por la alegría de competir, por el goce del huelgo, por encontrar las risas y los gritos y los abrazos y los comentarios, cosas esas y todas escasas para ellos.
El Pichón era el pitcher del equipo. No es que los jayanes y los mocetones y los vaqueros no supieran gargantear “pitcher”, así con “t” y con “r”. Sí sabían. A la palabra le variaron letras con tijeretazos de malicia, porque “Pichón” definía exactamente al jayán mujeriego, y para él no hubiera podido darse con un calificativo mejor, ni para el acto de tener los frutos venturos que el forzudo obtenía de mujeres de kilómetros a la redonda. Él Adonis para ellas, montaraz él y ellas montaraces. Él deseado, buscado, suspirado por ellas, esperado y aceptado y tenido. ¡Y colmado!
Hacía muchos años que yo había dejado de dispararle a los animales, por cazarlos únicamente, o para comerlos. Y había cambiado el gatillo de la carabina por el disparador de una cámara de fotografía. Ahora “cazaba” a los animales con ella. Este tipo de cacería requería muchísimas mayores habilidades que las necesarias para dar muerte al animal, porque exigía la cercanía. Si bien el teleobjetivo de que mis medios me munían me daba un alcance mayor en unos veinte metros al usual de la cámara, tenía con todo que estar casi tocando a “la presa”, lo cual no ocurría con la carabina, que me dio en sus tiempos alcances de ciento cincuenta metros, y a veces de más. Es cierto que mis experiencias de cazador, que eran dilatadas, me permitían moverme en el monte relativamente silencioso, y que había aprendido a usar de los vientos yendo en su contra para que mis husmos no me delataran. Pero para las fotos tuve que aprender técnicas nuevas: ya no iba yo a los animales, sino que dejaba que ellos me vinieran, apostado ordinariamente junto a los bebederos, aprovechando las sequías del verano.
Y, por ello, yo frecuentador usual del monte, me topaba a menudo con El Pichón, que iba o venía de donde alguno de sus “cueros”, es decir una joven mujer, o no tan joven. Como casi todos los chilapos usan por sábana una piel de res, lo que tienen debajo del cuerpo como adehala recibe igual el nombre de cuero. No es peyorativo, sino más bien cariñoso el mote.
Porque El Pichón no iba o venía sino por dentro del monte, si de ir por el cuero se trataba. Leguas, a veces. A mí se me hacía que en las circunvoluciones del cerebro tenía muy bien montada una brújula, porque, sin caminos ningunos, él era capaz de dar con un rancho de cuarenta metros cuadrados en una apertura de una hectárea, a cinco kilómetros del punto de arranque.
No es nada fácil. El monte es terriblemente monótono. Un sitio es igual a millones de ellos. Y lo que es más, es variable. Un árbol que se desploma por su peso o herido por el rayo altera la topografía, e impide ir en línea recta. Lo mismo los caños, tan usuales: para vadearlos hay que recorrer trechos largos que tampoco permiten la derechura. Un caño que se abre, lo cual es usual, o que se cierra, o un cambio del recorrido del río, que también es usual, aunque menos, distorsiona todo. Una apertura dejada en barbecho vuelve a su estado natural en poco tiempo, y así.
Pero El Pichón no se equivocaba.
Tampoco yo, la verdad, aunque mis recorridos eran mínimos en comparación con los suyos: cuando más uno o dos kilómetros monte adentro.
En más de una vez conversamos acerca de las razones que tenía para ir a sus contubernios por entre el monte, no usando los caminos. Me dijo:
—Los caminos son unos chismosos, si uno sabe oír con los ojos. Cuentan del paso de todo el que pasa. Yo conozco, creo, a todas las botas de los que viven por acá, y les sé el cuándo dejan su huella en el barro o en el polvo. Y como las botas no andan solas sino que llevan dentro al pie del dueño, yo sé quién vino, o fue. Y como yo, todos. Y por eso, si en el camino de entrada a una casa quedan marcadas mis pisadas, el marido no va a dejar de preguntarse: “¿Y a qué vino El Pichón?”. Y esas preguntas no son nada saludables ni para mí, ni para la dueña de la casa.
Tampoco para el dueño de la casa, “el dueño” de la mujer, pensé yo.
Siguió:
—Yo llego a buscar lo que deseo, mi alegría y a veces mis desgracias, por entre el monte, por la parte en que la cocina le da frente. No entro al patio: silbo, con mis silbiditos que son conocidos, que imitan el de un pájaro. Y si la de la cocina está interesada, sale al monte. En él, en alguna parte seca, yo he recogido hojas: muchas hojas. Hago una especie de cama, seca, que huele bien. Las hojas caídas tienen buen olor si están secas. Ensaye las narices y lo sabrá: huelen a madera seca, que es el mismo buen olor. Y nos estamos un tiempo, haciendo lo que el cuerpo de ella y el mío quieren: cosas muy sabrosas, como usted tiene que saber. Y cuando ella debe volver a sus oficios, le preparo un viaje de ramas secas: no es asunto bueno el que llegue vacía, si es que el marido vino antes de lo esperado y tenga que preguntarse qué hacía ella fuera de casa. Y luego deshago la cama de hojas. Las disperso. La cama de hojas también puede chismosear si se la encuentra. Y entonces me vuelvo, silbando, pero empiezo a silbar apenas desde el punto en que no se me pueda oír. Y no es un silbo muy duro: suave, apenas como para mí. Porque vuelvo siempre contento. A mí esas cosas, con su poquito de peligro, me gustan mucho.
Casi siempre después de una de esas conversaciones, y del paso de alguno por el camino de enfrente, yo me iba a mirar las pisadas, a tratar de que me hablaran, a oírlas con los ojos como El Pichón decía. Pero para mí eran mudas, o me eran sordos mis ojos. A las únicas que podía identificar siempre sin temor a errar era a las del Mercader. Porque, antes de la huella del pie izquierdo, había una raya ancha del arrastre de la punta de la bota antes de que asentara la suela.
A veces yo sorprendía a El Pichón, en el monte, si es que yo estaba quieto. Lo que en el monte delata principalmente es el movimiento. Eso lo sabe todo animal montaraz, y lo sabe todo el que va detrás de los montunos. A los sonidos se puede amordazarlos para que no salgan, y cada paso puede ser controlado si se pone cuidado en el asentamiento del pie. Aún los olores se pueden controlar un poco si uno va bien bañado y con ropas del día. Y, si es que va de cacería, si se mueve en contra de los vientos, y no con ellos. Pero lo que se mueve se delata, necesariamente, para el ojo entrenado. En el monte todo lo que se traslada está vivo, sin excepción.
Empero, nadie nunca pudo afirmar que El Pichón fuera el amante de esta o de aquella. Lo sospechaban. Lo intuían, con esa intuición sabia de los conglomerados. Porque El Pichón en esos asuntos sofaldados era el silencio mismo. A las jactancias las ignoraba. A las palabras triunfadoras se las ahorraba, como todo Casanova. Se cuidaba hasta de los caminos trillados, como ya dije. Sus rumbos de ir a los ranchos ajenos eran rumbos de por entre el monte cuajado, caminos del uso del tigre y del pecari, solitarios, huraños, caminos que ellos se hacían para sí solos, y también para El Pichón, sin que lo supieran. Pero El Pichón era asimismo el hacedor de los suyos, en donde los encuentros indiscretos no se daban nunca. Caminos hojarascosos que no guardaban jamás escrita en su lomo la huella de unas botas, legibles por algún marido o papá. Porque, es sabido, las huellas cuentan cosas doctas: como las de quién pasó, y cuándo, y hacia dónde. El Pichón, a los caminos comunales, de vecinos, a las veredas de entrada a las casas, las dejaba limpias de sus jacillas. De ellas se guardaba porque sabían lengüilarguiar.
Como a sus fuerzas, que eran amplias y ágiles y demasiadas, a esa capacidad suya de ir por entre el monte cuajado sin errar el rumbo para ir a dar en algún rancho lejano como llevado por la culebra de un camino pintado en la tierra, pero inexistente, yo se la sabía envidiar. Porque en el bosque no hay puntos de referencia. Cada árbol se parece a sí mismo y es igual a los demás. Quien quiera caminar la selva debe tener los caminos imaginarios grabados en el cerebro como si fueran de verdad, y a más una brújula interna, de esas que no se adquieren en los almacenes. Se nace con ella, o no. Yo la tenía, si bien menos eficaz que la suya. Él más recto para ir, más seguro, más rápido. Lo sé, porque con él anduve montes, demarcándolos, y esa superioridad supo demostrarla, callada, sin alardes.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.