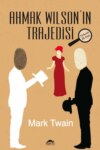Kitabı oku: «Las aventuras de Tom Sawyer», sayfa 2
III
Tom se presentó a su tía, quien estaba sentada junto a la ventana, abierta de par en par, en un alegre cuartito en la parte trasera de la casa, el cual servía a la vez de alcoba, comedor y despacho. La tibieza del aire estival, el olor de las flores y el zumbido adormecedor de las abejas habían producido su efecto, y la anciana estaba dando cabezadas sobre el tejido pues no tenía otra compañía que la del gato, y éste se hallaba dormido sobre su falda. Estaba tan segura de que Tom habría ya desertado de su trabajo hacía mucho rato que se sorprendió de verlo entregarse así, con tal intrepidez, en sus manos. Él dijo:
—¿Me puedo ir a jugar, tía?
—¡Qué! ¿Tan pronto? ¿Cuánto has encalado?
—Ya está todo, tía.
—Tom, no me mientas. No lo puedo sufrir.
—No miento, tía, ya está todo hecho.
La tía Polly confiaba poco en tal testimonio. Salió a ver por sí misma, y se hubiera dado por satisfecha con haber encontrado un veinticinco por ciento de verdad en lo afirmado por Tom. Cuando vio toda la cerca encalada, y no sólo encalada, sino también primorosamente reposada con varias manos de yeso, y hasta con una franja de añadidura en el suelo, su asombro no podía expresarse en palabras.
—¡Alabado sea Dios! —dijo—. ¡Nunca lo creiría! No se puede negar, sabes trabajar cuando te lo propones.
Y después añadió, aguando el elogio: —Pero te lo propones rara vez, la verdad sea dicha. Bueno, anda a jugar, pero acuérdate y no tardes una semana en volver, porque te voy a dar una golpiza.
Tan emocionada estaba por la brillante hazaña de su sobrino que lo llevó a la despensa, escogió la mejor manzana y se la entregó, junto con una edificante disertación sobre el gran valor y el gusto especial que adquieren los dones cuando nos vienen no por pecaminosos medios, sino por nuestro propio virtuoso esfuerzo.Y mientras terminaba con un oportuno latiguillo bíblico,Tom le escamoteó una rosquilla.
Después se fue dando saltos, y vio a Sid en el momento en que empezaba a subir la escalera exterior que conducía a las habitaciones altas, por detrás de la casa. Había abundancia de terrones de tierra a mano, y el aire se llenó de ellos en un segundo. Zumbaban en torno de Sid como una granizada, y antes de que tía Polly pudiera volver de su sorpresa y acudir en socorro, seis o siete pedazos habían producido efecto sobre la persona de Sid y Tom había saltado la cerca y desaparecido. Había allí una puerta, pero a Tom, por regla general, le escaseaba el tiempo para poder usarla. Sintió descender la paz sobre su espíritu una vez que ya había ajustado cuentas con Sid por haber descubierto lo del hilo, poniéndolo en dificultades.
Dio la vuelta a toda la manzana y fue a parar a una callejuela fangosa, por detrás del establo donde su tía tenía las vacas.Ya estaba fuera de todo peligro de captura y castigo, y se encaminó apresurado hacia la plaza pública del pueblo, donde dos grupos de chicos se habían reunido para librar una batalla, según tenían convenido. Tom era general de uno de los dos ejércitos; Joe Harper (un amigo del alma), general del otro. Estos eximios caudillos no descendían hasta luchar personalmente —eso se quedaba para las pequeñeces—, sino que se sentaban mano a mano en una eminencia y desde allí conducían las marciales operaciones dando órdenes que transmitían sus ayudantes de campo. El ejército de Tom ganó una gran victoria tras rudo y tenaz combate. Después se contaron los muertos, se canjearon prisioneros y se acordaron los términos del próximo desacuerdo; y hecho esto, los dos ejércitos formaron y se fueron, y Tom se regresó solo hacia su morada.
Al pasar junto a la casa donde vivía Jeff Thatcher vio en el jardín a una niña desconocida, una linda criaturita de ojos azules, con el pelo rubio peinado en dos largas trenzas, delantal blanco de verano y pantalón con puntillas. El héroe, recién coronado de laureles, cayó sin disparar un tiro. Una cierta Amy Lawrence se disipó en su corazón y no dejó ni un recuerdo detrás. Se había creído locamente enamorado, le había parecido su pasión, un fervoroso culto, y he aquí que no era más que una trivial y efímera debilidad.
Había dedicado meses a su conquista, apenas hacía una semana que ella se había rendido, él había sido durante siete breves días el más feliz y orgulloso de los chicos; y allí, en un instante, la había despedido de su pecho sin un adiós.
Adoró a esta repentina y seráfica aparición con furtivas miradas hasta que notó que ella lo había visto; fingió entonces que no había advertido su presencia y empezó “a presumir” haciendo toda suerte de absurdas a infantiles habilidades para ganarse su admiración. Continuó por un rato la grotesca exhibición, pero al poco tiempo, y mientras realizaba ciertos ejercicios gimnásticos arriesgadísimos, vio con el rabillo del ojo que la niña se dirigía hacia la casa. Tom se acercó a la valla y se apoyó en ella, afligido, con la esperanza de que aún se detendría un rato. Ella se paró un momento en los escalones y avanzó hacia la puerta. Tom lanzó un hondo suspiro al verla poner el pie en el umbral, pero su faz se iluminó de pronto, pues la niña arrojó un pensamiento por encima de la valla, antes de desaparecer. El rapaz echó a correr y dobló la esquina, deteniéndose a corta distancia de la flor; y entonces se entoldó los ojos con la mano y empezó a mirar calle abajo, como si hubiera descubierto en aquella dirección algo de gran interés. Después recogió una paja del suelo y trató de sostenerla en equilibrio sobre la punta de la nariz, echando hacia atrás la cabeza; y mientras se movía de aquí para allá, para sostener la paja, se fue acercando más y más al pensamiento, y al cabo le puso encima su pie desnudo, lo agarró con prensiles dedos, se fue con él renqueando y desapareció tras de la esquina. Pero nada más que por un instante, el preciso para colocarse la flor en un ojal, por dentro de la chaqueta, próxima al corazón o, probablemente, al estómago, porque no era ducho en anatomía, y en modo alguno supercrítico.
Volvió enseguida y rondó en torno de la valla hasta la noche, “presumiendo” como antes, pero la niña no se dejó ver, y Tom se consoló pensando que quizá se habría acercado a alguna ventana y habría visto sus homenajes. Al fin se fue a su casa, de mala gana, con la cabeza llena de ilusiones.
Durante la cena estaba tan inquieto y alborotado que su tía se preguntaba “qué es lo que le pasaría a ese chico”. Sufrió una buena reprimenda por el apedreamiento, pero no le importó ni un comino. Trató de robar azúcar, pero recibió un golpe en los nudillos.
—Tía —dijo—, a Sid no le pegas cuando la agarra.
—No, pero no la atormenta a una como me atormentas tú. No quitarías mano al azúcar si no te estuviera mirando.
Después se metió la tía a la cocina, y Sid, glorioso de su inmunidad, alargó la mano hacia el azucarero, lo cual era alarde afrentoso para Tom, a duras penas soportable. Pero a Sid se le escurrieron los dedos y el azucarero cayó y se hizo pedazos. Tom se quedó en suspenso, en un rapto de alegría, tan enajenado que pudo contener la lengua y guardar silencio. Pensaba que no diría palabra, ni siquiera cuando entrara su tía, sino que seguiría sentado y quieto hasta que ella preguntara quién había hecho el estropicio; entonces se lo diría, y no habría cosa más gustosa en el mundo que ver al “modelo” atrapado. Tan entusiasmado estaba que apenas se pudo contener cuando volvió la anciana y se detuvo ante las ruinas lanzando relámpagos de cólera por encima de los lentes. “¡Ahora se arma!” —pensó Tom. Y en el mismo instante estaba despatarrado en el suelo. La recia mano vengativa estaba levantada en el aire para repetir el golpe, cuando Tom gritó:
—¡Quieta! ¿Por qué me pega? ¡Sid es el que lo ha roto!
Tía Polly se detuvo perpleja, y Tom esperaba una reparadora compasión. Pero cuando ella recobró la palabra, se limitó a decir:
—¡Vaya! No te habrá venido de más una tunda. De seguro habrás estado hacienda alguna otra trastada mientras yo no estaba aquí.
Después le remordió la conciencia y ansiaba decir algo tierno y cariñoso, pero pensó que esto se interpretaría como una confesión de haber obrado mal y la disciplina no se lo permitió; prosiguió, pues, sus quehaceres con un peso sobre el corazón. Tom, sombrío y enfurruñado, se agazapó en un rincón y exageró, agravándolas, sus penas. Bien sabía que su tía estaba, en espíritu, de rodillas ante él, y eso le proporcionaba una triste alegría. No quería arriar la bandera ni darse por enterado de las señales del enemigo. Bien sabía que una mirada ansiosa se posaba sobre él de cuando en cuando, a través de lágrimas contenidas, pero se negaba a reconocerlo. Se imaginaba a sí mismo postrado y moribundo y a su tía inclinada sobre él, mendigando una palabra de perdón, pero volvía la cara a la pared y moría sin que la palabra llegara a salir de sus labios. ¿Qué pensaría entonces su tía? Y se figuraba traído a casa desde el río, ahogado, con los rizos empapados, las manos flácidas y su mísero corazón en reposo. ¡Cómo se arrojaría sobre él, y lloraría a mares, y pediría a Dios que le devolviera a su chico, jurando que nunca volvería a tratarlo mal! Pero él permanecería pálido y frío, sin dar señal de vida... ¡pobre mártir cuyas penas habían ya acabado para siempre! De tal manera excitaba su enternecimiento con lo patético de esos ensueños, que tenía que estar tragando saliva, a punto de atosigarse; y sus ojos enturbiados nadaban en agua, la cual se derramaba al parpadear y se deslizaba y caía a gotas por la punta de la nariz.Y tal voluptuosidad experimentaba al mirar y acariciar así sus penas, que no podía tolerar la intromisión de cualquier alegría terrena o de cualquier inoportuno deleite; era cosa tan sagrada que no admitía contactos profanos, y por eso, cuando su prima Mary entró dando saltos de contenta, encantada de verse otra vez en casa después de una eterna ausencia de una semana en el campo, Tom se levantó y, sumido en brumas y tinieblas, salió por una puerta cuando ella entró por la otra trayendo consigo la luz y la alegría. Vagabundeó lejos de los sitios frecuentados por los rapaces y buscó parajes desolados, en armonía con su espíritu. Una larga almadía de troncos, en la orilla del río, lo atrajo; y sentándose en el borde, sobre el agua, contempló la vasta y desolada extensión de la corriente. Hubiera deseado morir ahogado, pero de pronto, y sin darse cuenta, y sin tener que pasar por el desagradable y rutinario programa ideado para estos casos por la naturaleza, se acordó de su flor. La sacó, estrujada y lacia, y su vista acrecentó en alto grado su melancólica felicidad. Se preguntó si ella se compadecería si lo supiera. ¿Lloraría? ¿Querría poder echarle los brazos al cuello y consolarlo? ¿O le volvería fríamente la espalda, como todo el resto de la humanidad? Esta visión le causó tales agonías de delicioso sufrimiento que la reprodujo una y otra vez en su imaginación y la volvía a imaginar con nuevos y variados aspectos, hasta dejarla gastada y pelada por el uso. Al fin se levantó dando un suspiro, y partió entre las sombras. Serían las nueve y media o las diez cuando vino a dar a la calle ya desierta, donde vivía la amada desconocida. Se detuvo un momento, ningún ruido llegó a sus oídos; una vela proyectaba un mortecino resplandor sobre la cortina de una ventana del piso alto. ¿Estaba ella allí? Trepó por la valla, marchó con cauteloso paso, por entre las plantas, hasta llegar bajo la ventana; miró hacia arriba largo rato, emocionado. Después se echó en el suelo, tendiéndose de espaldas, con las manos cruzadas sobre el pecho y en ellas la pobre flor marchita.Y así quisiera morir... abandonado de todos, sin cobijo sobre su cabeza, sin una mano querida que enjugara el sudor de su frente, sin una cara amiga que se inclinara sobre él, compasiva, en el trance final. Y así lo vería ella cuando se asomara a mirar la alegría de la mañana..., y, ¡ay!, ¿dejaría caer una lágrima sobre el pobre cuerpo inmóvil, lanzaría un suspiro al ver una vida juvenil tan intempestivamente tronchada?
La ventana se abrió, la voz áspera de una criada profanó el augusto silencio y un diluvio de agua dejó empapados los restos del mártir tendido en tierra.
El héroe, medio ahogado, se irguió de un salto, resoplando; se oyó el zumbido de una piedra en el aire, entremezclado con el murmullo de una imprecación; después, como un estrépito de cristales rotos, una diminuta forma fugitiva saltó por encima de la valla y se alejó, disparada, en las tinieblas. Poco después, cuando Tom, desnudo para acostarse examinaba sus ropas remojadas, a la luz de un cabo de vela, Sid se despertó, pero si es que tuvo alguna idea de hacer “alusiones personales”, lo pensó mejor y se quedó callado... pues en los ojos de Tom había un brillo amenazador. Tom se metió en la cama sin añadir a sus enojos el de rezar, y Sid apuntó en su memoria esta omisión.
IV
El sol se levantó sobre un mundo tranquilo y lanzó sus esplendores, como una bendición, sobre el pueblecito apacible. Acabado el desayuno, tía Polly reunió a la familia para las prácticas religiosas, las cuales empezaron por una plegaria construida, desde el cimiento hasta arriba, con sólidas hiladas de citas bíblicas, trabadas con un débil mortero de originalidad; y desde su cúspide, como desde un Sinaí, recitó un adusto capítulo de la ley mosaica.
Tom se apretó los calzones, por así decirlo, y se puso a trabajar para “aprenderse sus versículos”. Sid se los sabía ya desde días antes. Tom concentró todas sus energías para grabar en su memoria cinco nada más, y escogió un trozo del Sermón de la Montaña porque no pudo encontrar otros versículos que fueran mas cortos.
Al cabo de media hora tenía una idea vaga y general de la lección, pero nada más, porque su mente estaba revoloteando por todas las esferas del pensamiento humano y sus manos ocupadas en absorbentes y recreativas tareas. Mary le recogió el libro para tomarle la lección, y él trató de hacer camino entre la niebla.
—Bienaventurados los... los...
—Pobres...
—Sí, pobres; bienaventurados los pobres de... de... —Espíritu...
—De espíritu; bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos... ellos... —De ellos...
—Porque de ellos... Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos..., será el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos... porque ellos...
—Re...
—Porque ellos re...
—Reci...
—Porque ellos reci... ¡No sé lo que sigue! —Recibirán...
—¡Ah! Porque ellos recibirán... recibirán... los que lloran.
Bienaventurados los que recibirán, porque ellos... llorarán, porque recibirán... ¿Qué recibirán? ¿Por qué no me lo dices, Mary? ¿Por qué eres tan tacaña?
—¡Ay, Tom, simple! No creas que es por hacerte rabiar. No soy capaz. Tienes que volver a estudiarlo. No te apures, Tom, ya verás cómo lo aprendes; y si te lo sabes, te voy a dar una cosa preciosa. ¡Anda!, a ver si eres bueno.
—Bien, pues dime lo que me vas a dar, Mary. ¡Dime lo que es!
—Eso no importa, Tom. Ya sabes que cuando prometo algo es verdad.
—Te creo, Mary.Voy a darle otra leída.
Y se la dio; y bajo la doble presión de la curiosidad y de la prometida ganancia, lo hizo con tal ánimo que tuvo un éxito deslumbrador. Mary le dio una flamante navaja Barlow, que valía doce centavos y medio; y las convulsiones de deleite que corrieron por su organismo lo conmovieron hasta los cimientos. Verdad es que la navaja era incapaz de cortar cosa alguna, pero era una Barlow de las “de verdad”, y en eso había imponderable grandiosidad... aunque de dónde sacarían la idea los muchachos del Oeste de que tal arma pudiera llegar a falsificarse con menoscabo para ella, es un grave misterio y quizá lo será siempre. Tom logró hacer algunos cortes en el aparador, y se preparaba a empezar con la mesa de escribir, cuando lo llamaron para vestirse y asistir a la escuela dominical.
Mary le dio una palangana de estaño y un trozo de jabón, y él salió fuera de la puerta y puso la palangana en un banquillo que allí había. Después mojó el jabón en el agua y lo colocó sobre el banco; se remangó los brazos, vertió suavemente el agua en el suelo, y enseguida entró a la cocina y empezó a restregarse vigorosamente con la toalla que estaba tras de la puerta. Pero Mary se la quitó y le dijo:
—¿No te da vergüenza, Tom? No seas tan malo. No tengas miedo al agua.
Tom se quedó un tanto desconcertado. Llenaron de nuevo la palangana, y esta vez Tom se inclinó sobre ella, sin acabar de decidirse; reuniendo ánimos, hizo una profunda aspiración y empezó. Cuando entró poco después a la cocina, con los ojos cerrados, buscando a tientas la toalla, un honroso testimonio de agua y burbujas de jabón le corría por la cara y goteaba en el suelo. Pero cuando salió, la luz de entre la toalla aún no estaba aceptable, pues el territorio limpio terminaba de pronto en la barbilla y las mandíbulas, como un antifaz y más allá de esa línea había una oscura extensión de terreno de secano que corría hacia abajo por el frente y hacia atrás, dando la vuelta al pescuezo. Mary lo tomó por su cuenta, y cuando acabó con él, era un hombre nuevo y un semejante, sin distinción de color, y el pelo empapado estaba cuidadosamente cepillado, y sus cortos rizos ordenados para producir un general efecto simétrico y coquetón (a solas, se alisaba los rizos con gran dificultad y trabajo, y se dejaba el pelo pegado a la cabeza porque pensaba que los rizos eran cosa afeminada y los suyos le amargaban la existencia). Mary sacó después un traje que Tom sólo se había puesto los domingos durante dos años. Le llamaban “el otro traje”, y por ello podemos deducir lo sucinto de su guardarropa. La muchacha “le dio un repaso” después de que él se vistió; le abotonó la chaqueta hasta la barbilla, le volvió el ancho cuello de la camisa sobre los hombros, le coronó la cabeza, después de cepillarlo, con un sombrero de paja moteado. Parecía, después, mejorado y atrozmente incómodo; y no lo estaba menos de lo que parecía, pues había en el traje completo y en la limpieza una sujeción y entorpecimiento que lo atormentaban. Tenía la esperanza de que Mary no se acordaría de los zapatos, pero resultó fallida; se los untó concienzudamente con una capa de sebo, según era el uso, y se los presentó.
Tom perdió la paciencia y protestó de que siempre le obligaban a hacer lo que no quería. Pero Mary le dijo, persuasiva:
—Anda, Tom, sé un buen chico.
Y Tom se los puso, gruñendo. Mary se arregló enseguida, y los tres niños marcharon a la escuela dominical, lugar que Tom aborrecía con toda su alma, pero a Sid y a Mary les gustaba.
Las horas de esa escuela eran de nueve a diez y media, y después seguía el oficio religioso. Dos de los niños se quedaban siempre, voluntariamente, al sermón, y el otro siempre se quedaba también... por razones más contundentes. Los asientos, sin tapizar y altos de respaldo, de la iglesia podrían acomodar unas trescientas personas; el edificio era pequeño e insignificante, con una especie de cucurucho de tablas puesto por montera, a manera de campanario. Al llegar a la puerta, Tom se echó un paso atrás y abordó a un compinche también endomingado.
—Oye, Bill, ¿tienes un vale amarillo? —Sí.
—¿Qué quieres por él?
—¿Qué me das?
—Un cacho de regaliz y un anzuelo.
—Enséñalos.
Tom los presentó. Eran aceptables, y las pertenencias cambiaron de mano. Después hizo el cambalache de un par de canicas por tres vales rojos, y de otras cosillas por dos azules. Salió al encuentro de otros muchachos, según iban llegando, y durante un cuarto de hora siguió comprando vales de diversos colores.
Entró a la iglesia, al fin, con un enjambre de chicos y chicas, limpios y ruidosos; se fue a su silla e inició una riña con el primer muchacho que encontró a mano. El maestro, hombre grave, ya entrado en años, intervino; después volvió la espalda un momento, y Tom tiró del pelo al rapaz que tenía delante, y ya estaba absorto en la lectura de su libro cuando la víctima miró hacia atrás; pinchó a un tercero con un alfiler, para oírlo chillar, y se llevó nueva reprimenda del maestro. Durante todas las clases, Tom era siempre el mismo: inquieto, ruidoso y pendenciero. Cuando llegó el momento de dar las lecciones, ninguno se las sabía bien y había que irlas apuntando durante todo el trayecto. Sin embargo, fueron saliendo trabajosamente del paso, y a cada uno se le recompensaba con vales azules, en los que estaban impresos pasajes de las Escrituras.
Cada vale azul era el precio de recitar dos versículos; diez vales azules equivalían a uno rojo, y podían cambiarse por uno de éstos; diez rojos equivalían a uno amarillo, y por diez vales amarillos el superintendente regalaba una Biblia, modestamente encuadernada (valía cuarenta centavos en aquellos tiempos felices), al alumno. ¿Cuántos de mis lectores hubieran tenido laboriosidad y constancia para aprenderse de memoria dos mil versículos, ni aun por una Biblia de las ilustradas por Doré? Y sin embargo, María había ganado dos de esa manera: fue la paciente labor de dos años; y un muchacho de estirpe germánica había conquistado cuatro o cinco. Una vez recitó tres mil versículos sin detenerse, pero sus facultades mentales no pudieron soportar tal esfuerzo y se convirtió en un idiota, o poco menos, desde aquel día; dolorosa pérdida para la escuela, pues en las ocasiones solemnes, y delante de compañía, el superintendente sacaba siempre a aquel chico y (como decía Tom) “le abría la espita”. Sólo los alumnos mayorcitos llegaban a conservar los vales y a persistir en la tediosa labor bastante tiempo para lograr una Biblia; y por eso la entrega de uno de estos premios era un raro y notable acontecimiento. El alumno premiado era un personaje tan glorioso y conspicuo por aquel día, que en el acto se encendía en el pecho de cada escolar una ardiente emulación, que solía durar un par de semanas. Es posible que el estómago mental de Tom nunca hubiera sentido verdadera hambre de uno de esos premios, pero no hay duda de que de mucho tiempo atrás había anhelado con toda su alma el éclat que traía consigo.
Al llegar el momento preciso el superintendente se colocó de pie frente al púlpito, teniendo en la mano un libro de himnos cerrado y el dedo índice inserto entre sus hojas, y reclamó silencio. Cuando un superintendente de escuela dominical pronuncia su acostumbrado discursito, un libro de himnos en la mano es tan necesario como el inevitable papel de música en la de un cantor que avanza hasta las candilejas para ejecutar un solo, aunque el porqué sea un misterio, puesto que ni el libro ni el papel son nunca consultados por el paciente. Este superintendente era un ser enjuto, de unos treinta y cinco años, con una sotabarba de estopa y pelo corto del mismo color; llevaba un cuello almidonado y tieso, cuyo borde le llegaba hasta las orejas y cuyas agudas puntas se curvaban hacia adelante a la altura de las comisuras de los labios; una tapia que lo obligaba a mirar fijamente a proa y a dar la vuelta a todo el cuerpo cuando era necesaria una mirada lateral. Tenía la barbilla apuntalada por un amplio lazo de corbata de las dimensiones de un billete de banco, y con flecos en los bordes, y las punteras de las botas dobladas hacia arriba, a la moda del día, como patines de trineo: resultado que conseguían los jóvenes elegantes, con gran paciencia y trabajo, sentándose con las puntas de los pies apoyados contra la pared y permaneciendo así horas y horas. El señor Walters tenía un aire de ardoroso interés y era sincero y cordial en el fondo; consideraba las cosas y los lugares religiosos con tal reverencia y tan aparte de los afanes mundanos que, sin que se diera cuenta de ello, la voz que usaba en la escuela dominical había adquirido una entonación peculiar, que desaparecía por completo en los días de entre semana. Empezó de esta manera:
—Ahora, niños, van a estar sentados, todo lo derechitos y quietos que puedan, y me van a escuchar con toda atención por dos minutos. ¡Así, así me gusta! Así es como los buenos niños y las niñas tienen que estar. Estoy viendo a una pequeña que mira por la ventana; me temo que se figura que yo ando por ahí fuera, acaso en la copa de uno de los árboles, echando un discurso a los pajaritos. (Risitas de aprobación.)
Necesito decirles el gozo que me causa ver tantas caritas alegres y limpias reunidas en un lugar como éste, aprendiendo a hacer buenas obras y a ser buenos...
Y siguió por la senda adelante. No hay para qué relatar el resto de la oración. Era de un modelo que no cambia, y por eso nos es familiar a todos.
El último tercio del discurso se malogró en parte por haberse reanudado las pendencias y otros escarceos entre algunos de los chicos más traviesos, y por inquietudes y murmullos que se extendían cada vez más llegando su oleaje hasta las bases de aisladas a inconmovible rocas, como Sid y Mary. Pero todo ruido cesó de repente al extinguirse la voz del señor Walters, y el término del discurso fue recibido con una silenciosa explosión de gratitud.
Buena parte de los cuchicheos había sido originada por un acontecimiento más o menos raro: la entrada de visitantes. Eran éstos el abogado Thatcher, acompañado por un anciano decrépito, un gallardo y personudo caballero de pelo gris, entrado en años, y una señora solemne, quien era, sin duda, la esposa de aquél. La señora llevaba una niña de la mano. Tom había estado intranquilo y lleno de angustias y aflicciones, y aun de remordimientos; no podía cruzar su mirada con la de Amy Lawrence ni soportar las que ésta le dirigía. Pero cuando vio a la niña recién llegada, el alma se le inundó de dicha. Un instante después estaba “luciéndose” a toda máquina: puñetazos a los otros chicos, tirones de pelos, contorsiones con la cara, en una palabra: empleando todas las artes de seducción que pudieran fascinar a la niña y conseguir su aplauso. Su loca alegría no tenía más que una mácula: el recuerdo de su humillación en el jardín del ser angélico, y ese recuerdo, escrito en la arena, iba siendo barrido rápidamente por las oleadas de felicidad que en aquel instante pasaban sobre él. Se dio a los visitantes el más encumbrado asiento de honor, y tan pronto como el señor Walters terminó su discurso los presentó a la escuela. El caballero del pelo gris resultó ser un prodigioso personaje, nada menos que el juez del condado; sin duda, el ser más augusto en que los niños habían puesto nunca sus ojos.Y pensaban de qué sustancia estaría formado, y hubieran deseado oírlo rugir y hasta tenían un poco de miedo de que lo hiciera. Había venido desde Constantinopla, a doce millas de distancia, y, por consiguiente, había viajado y había visto mundo; aquellos mismos ojos habían contemplado la Casa de Justicia del condado, de la que se decía que tenía el techo de cinc. El temeroso pasmo que inspiraban estas reflexiones se atestiguaba por el solemne silencio y por las filas de ojos abiertos en redondo. Aquél era el gran juez Thatcher, hermano del abogado de la localidad. Jeff Thatcher se adelantó enseguida para mostrarse familiar con el gran hombre y excitar la envidia de la escuela. Música celestial hubiera sido para sus oídos escuchar los comentarios.
—¡Mira, Jim! Se va arriba con ellos. ¡Mira, mira!, va a darle la mano. ¡Ya se la da! ¡Lo que darías tú por ser Jeff!
El señor Walters se puso “a presumir” con toda suerte de bullicios y actividades oficialescas, dando órdenes, emitiendo juicios y disparando instrucciones aquí y allá y hacia todas partes donde podía encontrar un blanco. El bibliotecario “presumió” corriendo de acá para allá con brazadas de libros, y con toda la barahúnda y aspavientos en que se deleita la autoridadinsecto. Las señoritas instructoras “se lucieron” inclinándose melosamente sobre escolares a los que acababan de tirar de las orejas, levantando deditos amenazadores delante de los muchachos malos y dando amorosas palmaditas a los buenos. Los caballeros instructores “presumían” prodigando regañinas y otras pequeñas muestras de incansable celo por la disciplina, y unos y otros tenían grandes quehaceres en la librería, que los obligaban a ir y venir incesantemente y, al parecer, con gran agobio y molestia. Las niñas “se lucían” de mil distintos modos, y los chicuelos con tal diligencia que los proyectiles de papel y rumor de reyertas llenaban el aire. Y cerniéndose sobre todo ello, el grande hombre seguía sentado, irradiaba una majestuosa sonrisa judicial sobre toda la concurrencia y se calentaba al sol de su propia grandeza, pues estaba luciéndose también. Sólo una cosa faltaba para hacer el gozo del señor Walters completo, y era la ocasión de dar el premio de la Biblia y exhibir un fenómeno. Algunos escolares tenían vales amarillos, pero ninguno tenía los necesarios; ya había él investigado entre las estrellas de mayor magnitud. Hubiera dado todo lo del mundo, en aquel momento, porque le hubieran restituido, con la mente recompuesta, aquel muchacho alemán.
Y entonces, cuando había muerto toda esperanza, Tom Sawyer se adelantó con nueve vales amarillos, nueve rojos y diez azules, y solicitó una Biblia. Fue un rayo cayendo de un cielo despejado. Walters no esperaba una petición semejante, de tal persona, en los próximos diez años. Pero no había que darle vueltas: allí estaban los vales y eran moneda legal. Tom fue elevado en el acto al sitio que ocupaban el juez y los demás elegidos, y la gran noticia fue proclamada desde el estrado. Era la más pasmosa sorpresa de la década; y tan honda sensación produjo que levantó al héroe nuevo hasta la altura misma del héroe judicial.