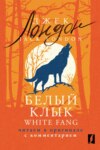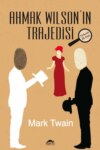Kitabı oku: «Las aventuras de Tom Sawyer», sayfa 3
Todos los chicos estaban muertos de envidia, pero los que sufrían más agudos tormentos eran los que se daban cuenta, demasiado tarde, de que ellos mismos habían contribuido a aquella odiosa apoteosis por ceder sus vales a Tom a cambio de las riquezas que había amontonado vendiendo permisos para enjalbegar. Sentían desprecio de sí mismos por haber sido víctimas de un astuto defraudador, de una embaucadora serpiente escondida en la hierba.
El premio fue entregado a Tom con toda la efusión que el superintendente, dando a la bomba, consiguió hacer subir hasta la superficie en aquel momento, pero le faltaba algo del genuino surtidor espontáneo, pues el pobre hombre se daba cuenta, instintivamente, de que había allí un misterio que quizá no podría resistir fácilmente la luz. Era simplemente absurdo pensar que aquel muchacho tenía almacenadas en su granero dos mil gavillas de sabiduría bíblica, cuando una docena bastarían, sin duda, para forzar y distender su capacidad. Amy Lawrence estaba orgullosa y contenta, y trató de hacérselo ver a Tom, pero no había modo de que la mirara. No, no adivinaba la causa, después se turbó un poco; enseguida la asaltó una vaga sospecha, y se disipó, y tornó a surgir. Vigiló atenta; una furtiva mirada fue una revelación, y entonces se le encogió el corazón, y experimentó celos y rabia, y brotaron las lágrimas, y sintió aborrecimiento por todos, más que por nadie, por Tom.
El cual fue presentado al juez, pero tenía la lengua paralizada, respiraba con dificultad y le palpitaba el corazón, en parte por la imponente grandeza de aquel hombre, pero sobre todo porque era el padre de ella.
Hubiera querido postrarse ante él y adorarlo, si hubieran estado a oscuras. El juez le puso la mano sobre la cabeza y le dijo que era un hombrecito de provecho, y le preguntó cómo se llamaba. El chico tartamudeó, abrió la boca y lo echó fuera:
—Tom.
—No, Tom, no...; es...
—Thomas.
—Eso es.Ya pensé yo que debía de faltar algo. Bien está.
Pero algo te llamarás además de eso, y me lo vas a decir, ¿no es verdad?
—Dile a este caballero tu apellido, Thomas —dijo Walters—; y dile además “señor”. No olvides las buenas maneras.
—Thomas Sawyer, señor.
—¡Muy bien! Así hacen los chicos buenos. ¡Buen muchacho! ¡Un hombrecito de provecho! Dos mil versículos son muchos, muchísimos. Y nunca te arrepentirás del trabajo que te costó aprenderlos, pues el saber es lo que más vale en el mundo; él es el que hace los grandes hombres y los hombres buenos. Tú serás algún día un hombre grande y virtuoso, Thomas, y entonces mirarás hacia atrás y has de decir: “Todo se lo debo a las ventajas de la inapreciable escuela dominical en mi niñez; todo se lo debo a mis queridos profesores, quien me enseñaron a estudiar; todo se lo debo al buen superintendente, que me alentó y se interesó por mí y me regaló una magnífica y lujosa Biblia para mí solo. ¡Todo se lo debo a haber sido bien educado!”. Eso dirás, Thomas, y por todo el oro del mundo no darías esos dos mil versículos. No, no los darías.Y ahora ¿querrás decirnos a esta señora y a mí algo de lo que sabes? Ya sé que nos lo dirás, porque a nosotros nos enorgullecen los niños estudiosos. Seguramente sabes los nombres de los doce discípulos. ¿No quieres decirnos cómo se llamaban los dos primeros que fueron elegidos?
Tom se estaba tirando de un botón, con aire borreguil. Se ruborizó y bajó los ojos: el señor Walters empezó a trasudar, diciéndose a sí mismo: “No es posible que el muchacho conteste a la menor pregunta... ¡En qué hora se le ha ocurrido al juez examinarlo”. Sin embargo, se creyó obligado a intervenir, y dijo:
—Contesta a este señor, Thomas. No tengas miedo. Tom continuó mudo.
—Me lo va a decir a mí —dijo la señora—. Los nombres de los primeros discípulos fueron... —¡David y Goliat!
Dejemos caer un velo compasivo sobre el resto de la escena.
V
A eso de las diez y media la campana de la iglesita empezó a tañer con voz cascada, y la gente fue acudiendo para el sermón matinal. Los niños de la escuela dominical se distribuyeron por toda la iglesia, sentándose junto a sus padres, para estar bajo su vigilancia. Llegó tía Polly, y Tom, Sid y Mary se sentaron a su lado. Tom fue colocado del lado de la nave para que estuviera todo lo lejos posible de la ventana abierta y de las seductoras perspectivas del campo en un día de verano. La multitud iba llenando la iglesia: el administrador de Correos, un viejecito venido a menos y que había conocido tiempos mejores; el alcalde y su mujer —pues tenían allí alcalde, entre las cosas necesarias—; el juez de paz. Después entró la viuda de Douglas, guapa, elegante, cuarentona, generosa, de excelente corazón y rica, cuya casa en el monte era el único palacio de los alrededores, y ella la persona más hospitalaria y desprendida para dar fiestas de las que San Petersburgo se podía envanecer; el encorvado y venerable comandante Ward y su esposa; el abogado Riverson, nueva notabilidad en el pueblo. Entró después la más famosa belleza local, seguida de una escolta de juveniles tenorios vestidos de dril y muy peripuestos; siguieron todos los horteras del pueblo, en corporación, pues habían estado en el vestíbulo chupando los puños de sus bastones y formando un muro circular de caras bobas, sonrientes, acicaladas y admirativas, hasta que la última muchacha cruzó bajo sus baterías; y detrás de todos, el niño modelo, Willie Mufferson, acompañando a su madre con tan exquisito cuidado como si fuera de cristal de Bohemia. Siempre llevaba a su madre a la iglesia, y era el encanto de las matronas. Todos los muchachos lo aborrecían, a tal punto era bueno; además, porque a cada uno se lo habían “echado en cara” mil veces. La punta del blanquísimo pañuelo le colgaba del bolsillo como por casualidad. Tom no tenía pañuelo, y consideraba a todos los chicos que lo usaban como unos cursis.
Reunidos ya los fieles, tocó una vez más la campana para estimular a los rezagados y remolones, y se hizo un solemne silencio en toda la iglesia, sólo interrumpido por las risitas contenidas y los cuchicheos del coro, allá en la galería. El coro siempre se reía y cuchicheaba durante el servicio religioso. Hubo una vez un coro de iglesia que no era mal educado, pero se me ha olvidado en dónde.Ya hace de ello muchísimos años y apenas puedo recordar nada sobre el caso, pero creo que debió de ser en el extranjero. El pastor indicó el himno que se iba a cantar, y lo leyó deleitándose en ello, con un raro estilo, pero muy admirado en aquella parte del país. La voz comenzaba con un tono medio, y se iba alzando, alzando, hasta llegar a un cierto punto; allí recalcaba con recio énfasis la palabra que quedaba en la cúspide y se hundía de pronto como desde un trampolín:
¿He de llegar yo a los cielos pisando nardos y rosas mientras otros van luchando entre mares borrascosos?
Se le tenía por un pasmoso lector. En las “fiestas de sociedad” que se celebraban en la iglesia se le pedía siempre que leyera versos; y cuando estaba en la faena, las señoras levantaban las manos y las dejaban caer desmayadamente en la falda, y cerraban los ojos y sacudían las cabezas como diciendo: “Es indecible, es demasiado hermoso; ¡demasiado hermoso para este mísero mundo!”.
Después del himno, el reverendo señor Sprague se trocó a sí mismo en un tablón de anuncios y empezó a leer avisos de mítines y de reuniones y cosas diversas, de tal modo que parecía que la lista iba a estirarse hasta el día del juicio; extraordinaria costumbre que aún se conserva en América, hasta en las mismas ciudades, aun en esta edad de abundantes periódicos. Ocurre a menudo que cuanto menos justificada está una costumbre tradicional, más trabajo cuesta desarraigarla.
Y después el pastor oró. Fue una plegaria de las buenas, generosa y detalladora: pidió por la iglesia y por los hijos de la iglesia; por las demás iglesias del pueblo; por el propio pueblo, por el condado, por el Estado, por los funcionarios del Estado; por Estados Unidos; por las iglesias de Estados Unidos; por el Congreso; por el presidente; por los empleados del Gobierno; por los pobres navegantes, en tribulación en el proceloso mar; por los millones de oprimidos que gimen bajo el talón de las monarquías europeas y de los déspotas orientales; por los que tienen ojos y no ven, y oídos y no oyen; por los idólatras en las lejanas islas del mar; y acabó con una súplica de que las palabras que iba a pronunciar fueran recibidas con agrado y fervor y cayeran como semilla en tierra fértil, dando abundante cosecha de bienes. Amén. Hubo un movimiento general, rumor de faldas, y la congregación, que había permanecido de pie, se sentó. El muchacho, cuyos hechos se relatan en este libro, no saboreó la plegaria; no hizo más que soportarla, si es que llegó a tanto. Mientras duró, estuvo inquieto; llevó cuenta de los detalles, inconscientemente —pues no escuchaba, pero se sabía el terreno de antiguo y la senda que de ordinario seguía el cura por él—, y cuando se injertaba en la oración la menor añadidura, su oído la descubría y todo su ser se rebelaba con ello. Consideraba las adiciones como trampas y picardías. Hacia la mitad del rezo se posó una mosca en el respaldo del banco que estaba sentado delante del suyo, y le torturó el espíritu frotándose con toda calma las patitas delanteras; abrazándose con ellas la cabeza y cepillándola con tal vigor que parecía que estaba a punto de arrancarla del cuerpo, dejando ver el tenue hilito del pescuezo; restregándose las alas con las patas de atrás y amoldándolas al cuerpo como si fueran los faldones de un chaquét puliéndose y acicalándose con tanta tranquilidad como si se diera cuenta de que estaba perfectamente segura. Y así era en verdad, pues aunque Tom sentía en las manos una irresistible comezón de atraparla, no se atrevía: creía de todo corazón que sería instantáneamente aniquilado si hacía tal cosa en plena oración. Pero al llegar la última frase empezó a ahuecar la mano y a adelantarla con cautela, y en el mismo instante de decirse el “amén” la mosca era un prisionero de guerra. La tía lo vio y lo obligó a soltarla. El pastor citó el texto sobre el que iba a versar el sermón, y prosiguió con monótono zumbido de moscardón, a lo largo de una homilía tan apelmazada que a poco muchos fieles empezaron a dar cabezadas; y sin embargo, en el sermón se trataba de infinito fuego y llamas sulfurosas, y se dejaban reducidos los electos y predestinados a un grupo tan escaso que casi no valía la pena salvarlos. Tom contó las páginas del sermón; al salir de la iglesia siempre sabía cuántas habían sido, pero casi nunca sabía nada más acerca del discurso. Sin embargo, esta vez hubo un momento en que llegó a interesarse de veras. El pastor trazó un cuadro solemne y emocionante de la reunión de todas las almas de este mundo en el milenio, cuando el león y el cordero yacerían juntos y un niño pequeño los conduciría. Pero lo patético, lo ejemplar, la moraleja del gran espectáculo pasaron inadvertidos para el rapaz, sólo pensó en el conspicuo papel del protagonista y en lo que se luciría a los ojos de todas las naciones; se le iluminó la faz con tal pensamiento y se dijo a sí mismo todo lo que daría por poder ser él aquel niño, si el león estaba domado. Después volvió a caer en abrumador sufrimiento cuando el sermón siguió su curso. Se acordó de pronto de que tenía un tesoro, y lo sacó. Era un voluminoso insecto negro, una especie de escarabajo con formidables mandíbulas: un “pellizquero”, según él lo llamaba. Estaba encerrado en una caja de pistones. Lo primero que hizo el escarabajo fue morderlo de un dedo. Siguió un instintivo papirotazo; el escarabajo cayó dando tumbos en medio de la nave y se quedó panza arriba, y el dedo herido fue, no menos rápido, a la boca de su dueño. El animalito se quedó allí, forcejeando inútilmente con las patas, incapaz de dar la vuelta. Tom no apartaba de él la mirada, con ansia de recogerlo, pero estaba a salvo, lejos de su alcance.
Otras personas, aburridas del sermón, encontraron alivio en el escarabajo y también se quedaron mirándolo.
En aquel momento un perro lanudo, errante, llegó con aire desocupado, amodorrado con la pesadez y el calor de la canícula, fatigado de la cautividad, suspirando por un cambio de sensaciones. Descubrió el escarabajo; el rabo colgante se irguió y se cimbreó en el aire. Examinó la presa, dio una vuelta en derredor; la olfateó desde una prudente distancia; volvió a dar otra vuelta en torno, se envalentonó y la olió de más cerca; después enseñó los dientes y le tiró una dentellada tímida, sin dar en el blanco; le tiró otra embestida y después otra; la cosa empezó a divertirle. Se tendió sobre el estómago, con el escarabajo entre las zarpas, y continuó sus experimentos; empezó a sentirse cansado, y después, indiferente y distraído, comenzó a dar cabezadas de sueño, y poco a poco el hocico fue bajando y tocó a su enemigo, el cual lo agarró en el acto.
Hubo un aullido estridente, una violenta sacudida de la cabeza del perro, y el escarabajo fue a caer un par de varas más adelante, y aterrizó como la otra vez, de espaldas. Los espectadores vecinos se agitaron con un suave regocijo interior; varias caras se ocultaron tras los abanicos y pañuelos, y Tom estaba en la cúspide de la felicidad. El perro parecía desconcertado, y probablemente lo estaba, pero tenía además resentimiento en el corazón y sed de venganza. Se fue, pues, al escarabajo, y de nuevo emprendió contra él un cauteloso ataque, dando saltos en su dirección desde todos los puntos del compás, cayendo con las manos a menos de una pulgada del bicho, tirándole dentelladas cada vez más cercanas y sacudiendo la cabeza hasta que las orejas lo abofeteaban. Pero se cansó, una vez más, al poco rato; trató de solazarse con una mosca, pero no halló consuelo. Siguió a una hormiga, dando vueltas con la nariz pegada al suelo, y también de eso se cansó enseguida. Bostezó, suspiró, se olvidó por completo del escarabajo... ¡y se sentó encima de él! Se oyó entonces un desgarrador alarido de agonía, y el perro salió disparado por la nave adelante; los aullidos se precipitaban, y el perro también. Cruzó la iglesia frente al altar, y volvió, raudo, por la otra nave; cruzó frente a las puertas. Sus clamores llenaban la iglesia entera; sus angustias crecían al compás de su velocidad, hasta que ya no era más que un lanoso cometa, lanzado en su órbita con el relampagueo y la velocidad de la luz. Al fin, el enloquecido mártir se desvió de su trayectoria y saltó al regazo de su dueño; éste lo echó por la ventana, y el alarido de pena fue haciéndose más débil por momentos y murió en la distancia.
Para entonces la concurrencia tenía las caras enrojecidas y se atosigaba con reprimida risa, y el sermón se había atascado, sin poder seguir adelante. Se reanudó enseguida, pero avanzó claudicante y a empujones, porque se había acabado toda posibilidad de producir impresión, pues los más graves pensamientos eran constantemente recibidos con alguna ahogada explosión de profano regocijo, a cubierto del respaldo de algún banco lejano, como si el pobre párroco hubiera dicho alguna gracia excesivamente salpimentada.Y todos sintieron como un alivio cuando el trance llegó a su fin y el cura echó la bendición.
Tom fue a casa contentísimo, pensando que había un cierto agrado en el servicio religioso cuando se intercalaba en él un poco de variedad. Sólo había una nube en su dicha: se avenía a que el perro jugara con el “pellizquero”, pero no consideraba decente y recto que se lo hubiera llevado consigo.
A eso de las diez y media la campana de la iglesita empezó a tañer con voz cascada, y la gente fue acudiendo para el sermón matinal. Los niños de la escuela dominical se distribuyeron por toda la iglesia, sentándose junto a sus padres, para estar bajo su vigilancia. Llegó tía Polly, y Tom, Sid y Mary se sentaron a su lado. Tom fue colocado del lado de la nave para que estuviera todo lo lejos posible de la ventana abierta y de las seductoras perspectivas del campo en un día de verano. La multitud iba llenando la iglesia: el administrador de Correos, un viejecito venido a menos y que había conocido tiempos mejores; el alcalde y su mujer —pues tenían allí alcalde, entre las cosas necesarias—; el juez de paz. Después entró la viuda de Douglas, guapa, elegante, cuarentona, generosa, de excelente corazón y rica, cuya casa en el monte era el único palacio de los alrededores, y ella la persona más hospitalaria y desprendida para dar fiestas de las que San Petersburgo se podía envanecer; el encorvado y venerable comandante Ward y su esposa; el abogado Riverson, nueva notabilidad en el pueblo. Entró después la más famosa belleza local, seguida de una escolta de juveniles tenorios vestidos de dril y muy peripuestos; siguieron todos los horteras del pueblo, en corporación, pues habían estado en el vestíbulo chupando los puños de sus bastones y formando un muro circular de caras bobas, sonrientes, acicaladas y admirativas, hasta que la última muchacha cruzó bajo sus baterías; y detrás de todos, el niño modelo, Willie Mufferson, acompañando a su madre con tan exquisito cuidado como si fuera de cristal de Bohemia. Siempre llevaba a su madre a la iglesia, y era el encanto de las matronas. Todos los muchachos lo aborrecían, a tal punto era bueno; además, porque a cada uno se lo habían “echado en cara” mil veces. La punta del blanquísimo pañuelo le colgaba del bolsillo como por casualidad. Tom no tenía pañuelo, y consideraba a todos los chicos que lo usaban como unos cursis.
Reunidos ya los fieles, tocó una vez más la campana para estimular a los rezagados y remolones, y se hizo un solemne silencio en toda la iglesia, sólo interrumpido por las risitas contenidas y los cuchicheos del coro, allá en la galería. El coro siempre se reía y cuchicheaba durante el servicio religioso. Hubo una vez un coro de iglesia que no era mal educado, pero se me ha olvidado en dónde.Ya hace de ello muchísimos años y apenas puedo recordar nada sobre el caso, pero creo que debió de ser en el extranjero. El pastor indicó el himno que se iba a cantar, y lo leyó deleitándose en ello, con un raro estilo, pero muy admirado en aquella parte del país. La voz comenzaba con un tono medio, y se iba alzando, alzando, hasta llegar a un cierto punto; allí recalcaba con recio énfasis la palabra que quedaba en la cúspide y se hundía de pronto como desde un trampolín:
¿He de llegar yo a los cielos pisando nardos y rosas mientras otros van luchando entre mares borrascosos?
Se le tenía por un pasmoso lector. En las “fiestas de sociedad” que se celebraban en la iglesia se le pedía siempre que leyera versos; y cuando estaba en la faena, las señoras levantaban las manos y las dejaban caer desmayadamente en la falda, y cerraban los ojos y sacudían las cabezas como diciendo: “Es indecible, es demasiado hermoso; ¡demasiado hermoso para este mísero mundo!”.
Después del himno, el reverendo señor Sprague se trocó a sí mismo en un tablón de anuncios y empezó a leer avisos de mítines y de reuniones y cosas diversas, de tal modo que parecía que la lista iba a estirarse hasta el día del juicio; extraordinaria costumbre que aún se conserva en América, hasta en las mismas ciudades, aun en esta edad de abundantes periódicos. Ocurre a menudo que cuanto menos justificada está una costumbre tradicional, más trabajo cuesta desarraigarla.
Y después el pastor oró. Fue una plegaria de las buenas, generosa y detalladora: pidió por la iglesia y por los hijos de la iglesia; por las demás iglesias del pueblo; por el propio pueblo, por el condado, por el Estado, por los funcionarios del Estado; por Estados Unidos; por las iglesias de Estados Unidos; por el Congreso; por el presidente; por los empleados del Gobierno; por los pobres navegantes, en tribulación en el proceloso mar; por los millones de oprimidos que gimen bajo el talón de las monarquías europeas y de los déspotas orientales; por los que tienen ojos y no ven, y oídos y no oyen; por los idólatras en las lejanas islas del mar; y acabó con una súplica de que las palabras que iba a pronunciar fueran recibidas con agrado y fervor y cayeran como semilla en tierra fértil, dando abundante cosecha de bienes. Amén. Hubo un movimiento general, rumor de faldas, y la congregación, que había permanecido de pie, se sentó. El muchacho, cuyos hechos se relatan en este libro, no saboreó la plegaria; no hizo más que soportarla, si es que llegó a tanto. Mientras duró, estuvo inquieto; llevó cuenta de los detalles, inconscientemente —pues no escuchaba, pero se sabía el terreno de antiguo y la senda que de ordinario seguía el cura por él—, y cuando se injertaba en la oración la menor añadidura, su oído la descubría y todo su ser se rebelaba con ello. Consideraba las adiciones como trampas y picardías. Hacia la mitad del rezo se posó una mosca en el respaldo del banco que estaba sentado delante del suyo, y le torturó el espíritu frotándose con toda calma las patitas delanteras; abrazándose con ellas la cabeza y cepillándola con tal vigor que parecía que estaba a punto de arrancarla del cuerpo, dejando ver el tenue hilito del pescuezo; restregándose las alas con las patas de atrás y amoldándolas al cuerpo como si fueran los faldones de un chaquét puliéndose y acicalándose con tanta tranquilidad como si se diera cuenta de que estaba perfectamente segura. Y así era en verdad, pues aunque Tom sentía en las manos una irresistible comezón de atraparla, no se atrevía: creía de todo corazón que sería instantáneamente aniquilado si hacía tal cosa en plena oración. Pero al llegar la última frase empezó a ahuecar la mano y a adelantarla con cautela, y en el mismo instante de decirse el “amén” la mosca era un prisionero de guerra. La tía lo vio y lo obligó a soltarla. El pastor citó el texto sobre el que iba a versar el sermón, y prosiguió con monótono zumbido de moscardón, a lo largo de una homilía tan apelmazada que a poco muchos fieles empezaron a dar cabezadas; y sin embargo, en el sermón se trataba de infinito fuego y llamas sulfurosas, y se dejaban reducidos los electos y predestinados a un grupo tan escaso que casi no valía la pena salvarlos. Tom contó las páginas del sermón; al salir de la iglesia siempre sabía cuántas habían sido, pero casi nunca sabía nada más acerca del discurso. Sin embargo, esta vez hubo un momento en que llegó a interesarse de veras. El pastor trazó un cuadro solemne y emocionante de la reunión de todas las almas de este mundo en el milenio, cuando el león y el cordero yacerían juntos y un niño pequeño los conduciría. Pero lo patético, lo ejemplar, la moraleja del gran espectáculo pasaron inadvertidos para el rapaz, sólo pensó en el conspicuo papel del protagonista y en lo que se luciría a los ojos de todas las naciones; se le iluminó la faz con tal pensamiento y se dijo a sí mismo todo lo que daría por poder ser él aquel niño, si el león estaba domado. Después volvió a caer en abrumador sufrimiento cuando el sermón siguió su curso. Se acordó de pronto de que tenía un tesoro, y lo sacó. Era un voluminoso insecto negro, una especie de escarabajo con formidables mandíbulas: un “pellizquero”, según él lo llamaba. Estaba encerrado en una caja de pistones. Lo primero que hizo el escarabajo fue morderlo de un dedo. Siguió un instintivo papirotazo; el escarabajo cayó dando tumbos en medio de la nave y se quedó panza arriba, y el dedo herido fue, no menos rápido, a la boca de su dueño. El animalito se quedó allí, forcejeando inútilmente con las patas, incapaz de dar la vuelta. Tom no apartaba de él la mirada, con ansia de recogerlo, pero estaba a salvo, lejos de su alcance.
Otras personas, aburridas del sermón, encontraron alivio en el escarabajo y también se quedaron mirándolo.
En aquel momento un perro lanudo, errante, llegó con aire desocupado, amodorrado con la pesadez y el calor de la canícula, fatigado de la cautividad, suspirando por un cambio de sensaciones. Descubrió el escarabajo; el rabo colgante se irguió y se cimbreó en el aire. Examinó la presa, dio una vuelta en derredor; la olfateó desde una prudente distancia; volvió a dar otra vuelta en torno, se envalentonó y la olió de más cerca; después enseñó los dientes y le tiró una dentellada tímida, sin dar en el blanco; le tiró otra embestida y después otra; la cosa empezó a divertirle. Se tendió sobre el estómago, con el escarabajo entre las zarpas, y continuó sus experimentos; empezó a sentirse cansado, y después, indiferente y distraído, comenzó a dar cabezadas de sueño, y poco a poco el hocico fue bajando y tocó a su enemigo, el cual lo agarró en el acto.
Hubo un aullido estridente, una violenta sacudida de la cabeza del perro, y el escarabajo fue a caer un par de varas más adelante, y aterrizó como la otra vez, de espaldas. Los espectadores vecinos se agitaron con un suave regocijo interior; varias caras se ocultaron tras los abanicos y pañuelos, y Tom estaba en la cúspide de la felicidad. El perro parecía desconcertado, y probablemente lo estaba, pero tenía además resentimiento en el corazón y sed de venganza. Se fue, pues, al escarabajo, y de nuevo emprendió contra él un cauteloso ataque, dando saltos en su dirección desde todos los puntos del compás, cayendo con las manos a menos de una pulgada del bicho, tirándole dentelladas cada vez más cercanas y sacudiendo la cabeza hasta que las orejas lo abofeteaban. Pero se cansó, una vez más, al poco rato; trató de solazarse con una mosca, pero no halló consuelo. Siguió a una hormiga, dando vueltas con la nariz pegada al suelo, y también de eso se cansó enseguida. Bostezó, suspiró, se olvidó por completo del escarabajo... ¡y se sentó encima de él! Se oyó entonces un desgarrador alarido de agonía, y el perro salió disparado por la nave adelante; los aullidos se precipitaban, y el perro también. Cruzó la iglesia frente al altar, y volvió, raudo, por la otra nave; cruzó frente a las puertas. Sus clamores llenaban la iglesia entera; sus angustias crecían al compás de su velocidad, hasta que ya no era más que un lanoso cometa, lanzado en su órbita con el relampagueo y la velocidad de la luz. Al fin, el enloquecido mártir se desvió de su trayectoria y saltó al regazo de su dueño; éste lo echó por la ventana, y el alarido de pena fue haciéndose más débil por momentos y murió en la distancia.
Para entonces la concurrencia tenía las caras enrojecidas y se atosigaba con reprimida risa, y el sermón se había atascado, sin poder seguir adelante. Se reanudó enseguida, pero avanzó claudicante y a empujones, porque se había acabado toda posibilidad de producir impresión, pues los más graves pensamientos eran constantemente recibidos con alguna ahogada explosión de profano regocijo, a cubierto del respaldo de algún banco lejano, como si el pobre párroco hubiera dicho alguna gracia excesivamente salpimentada.Y todos sintieron como un alivio cuando el trance llegó a su fin y el cura echó la bendición.
Tom fue a casa contentísimo, pensando que había un cierto agrado en el servicio religioso cuando se intercalaba en él un poco de variedad. Sólo había una nube en su dicha: se avenía a que el perro jugara con el “pellizquero”, pero no consideraba decente y recto que se lo hubiera llevado consigo.