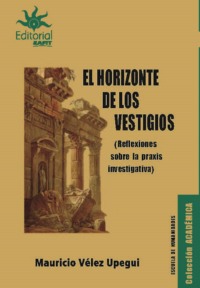Kitabı oku: «El horizonte de los vestigios», sayfa 3
– 1 –
Hay voces que, provenientes de tiempos idos, aunque todavía recreados, contemplados y estudiados, y procedentes de lugares distantes, pero no vírgenes o ignotos, pues en su momento tuvieron ocasión de trabar contacto con hombres extranjeros que pronto se volcaron a dar crónica de ellos, se obstinan en permanecer a lo largo de las épocas y en el seno de las sociedades más diversas, sin que la mudable y caprichosa voluntad de los usuarios pueda hacer mucho al respecto, unida como está, por un inconsulto lazo biogenético, a la “carta forzada” del lenguaje. Recibidas como legado del pasado, esas palabras, y otras más que los hombres van acuñando en su camino para dar cuenta de las inexorables vicisitudes que les toca vivir, conforman la institución de la lengua, fundamento del resto de las instituciones humanas como la familia, la religión, la política, el arte o la escuela. De hecho, ningún grupo humano, ni siquiera el más antiguo que elijamos u otros nuevos como los que se describen y narran en ciertas distopías ficticias, “conoce ni jamás ha conocido la lengua de otro modo –escribe Saussure–, que como un producto heredado de generaciones precedentes” (2007, p. 150). Surgidas sin que se sepa muy bien cuándo ni por qué, dichas expresiones, las que recibimos pasivamente como parte de los bienes simbólicos de nuestros antepasados, y decenas de nuevas que se crean espontáneamente en las barriadas, los clubes, las asociaciones, los centros de enseñanza o mediante el empuje y justificación teórica de ciertos autores (literarios o de otra condición), vigorizan la institución de la lengua, haciéndola útil y perdurable, y le confieren vida a la masa social, que no puede menos de apuntalarse en ella para promover y realizar toda clase de intercambios interesados.
Investigación, definida como acción y efecto de investigar, tal como aparece en cualquier diccionario de uso común, es una de estas voces. Es inútil lanzarse a conjeturar, por ser un hecho definitivamente indemostrable, en qué instante del día o la noche, en qué espacio humanizado, quizás ocupado por una presunta mirada sobrenatural o divina, y bajo qué circunstancias específicas, a alguien (individuo o grupo) se le ocurrió ensamblar, usando el material de su propia lengua heredada, o aventurándose a realizar un inseguro ejercicio de traducción temprana, una imagen acústica a un concepto, una cara sensible a otra inteligible o un significante a un significado (Saussure, 2007, pp. 141-148) para formar, al abrigo de una relación arbitraria o inmotivada (necesaria, acotará, después, Benveniste –2004, p. 51–, objetando la lúcida epifanía del ginebrino), y siguiendo las coacciones naturales impuestas por el carácter lineal que acusa la facultad de la audición, una unidad lingüística, un signo verbal, una palabra, con el fin de nombrar y referirse a una determinada actividad, la suya o la de alguien más. El mismo contrato imaginario, en virtud del cual un agente humano se dio a la tarea de distribuir los nombres entre las cosas, podemos encontrarlo a la base de cada una de las expresiones que forman una lengua natural o artificial.
Investigación, pues. Por doquier, lo mismo en una pequeña comunidad que en una industriosa metrópoli, se la oye decir, y a cada momento, tanto antaño como en la actualidad. En Heródoto, nacido en la ciudad griega de Halicarnaso (la actual Bodrum turca), luego residente en Atenas tras deambular por Grecia y Oriente, y finalmente muerto en Turios, la colonia fundada por Pericles, hallamos una de las primeras menciones del término, con la cual da inicio, en el proemio, a su Historia de griegos y persas: “Esta es la exposición del resultado de las investigaciones de [autonombramiento del autor] para evitar que, con el tiempo, los hechos humanos queden en el olvido” (I, p. 85). Y, saltando los siglos, y en un país –Escocia– que, de haber “llegado al siglo XVIII como una región fronteriza pobre y atrasada en la periferia de Europa se había convertido en el centro neurálgico de la actividad intelectual”, encontramos a Hume renombrando su primera obra, inicialmente titulada Tratado de la naturaleza humana, como Investigación sobre el conocimiento humano (Rasmussen, 2018, p. 50). Entre nosotros, en un ámbito menos grave y solemne y más corriente y deslucido, no han transcurrido tres notas periodísticas, de cualquiera de los telediarios nacionales, cuando ya el presentador o presentadora anuncia, por parte de algún funcionario de los organismos de control del Estado, la apertura de una investigación (calificada invariablemente de rigurosa y exhaustiva, así no termine siendo más que una ristra de balas de salva arrojadas al viento), a fin de dar con el responsable o los responsables de algún delito.
Pero no hay que extremar los ejemplos para reconocer, como una cuestión de hecho, ciertamente actual dada la creciente tematización de la cual viene siendo objeto últimamente, que el uso de la palabra investigación, antes que ser exclusivo de un sector concreto de la población (la academia incluida), brota sin esfuerzo en boca de muchas personas, mujeres u hombres, ricos y pobres, profesionales y sin estudios escolares, y bajo las más diversas denominaciones: pesquisa, indagación, examen, exploración, sondeo, consulta, encuesta, tanteo, simulacro, cálculo, medición, ensayo, prueba, análisis, experimentación, rastreo, etc. La lista es larga y su combinación daría lugar a mensajes infinitos. Lo cual, no obstante, no debería ser motivo de extrañeza, si nos inclinamos a comprender que uno de los rasgos específicos de toda lengua natural, que no artificial (cuya aspiración última consiste en laminar –hasta lograr borrar todo indicio de vaguedad lógica y semántica– la correlación existente entre la forma de expresión y la del contenido), es contar con signos fijos que pueden expresar cosas diferentes (polisemia) y con signos variables que denotan o significan algo parcialmente similar (sinonimia) (Gadamer, 1994, p. 146). Sin importar que no existan sinónimos perfectos, ni mucho menos verdaderos o justos, pues lo único que tenemos “son palabras inexactas para [intentar] designar algo exactamente” (Deleuze y Parnet, 1997, p. 7), digamos que todos configuran un campo semántico homogéneo, articulado para circunscribir un mismo campo de acción.
Imaginemos que, después de escuchar o leer la susodicha expresión, en uno cualquiera de sus tantos contextos de uso, decidimos obrar como quien, enteramente familiarizado con las cosas, eventos, relaciones, costumbres o seres de su propio y conocido entorno familiar o laboral, se topa de pronto (porque le sale al encuentro, escribíamos atrás) con algo que rompe y corta dicha familiaridad, que la trastorna delicada o ásperamente, ya sea por su carácter intempestivo, ya sea por su naturaleza excepcional, peregrina o sorprendente, obligándolo a hacer un alto en el camino y a remozar la conciencia, adormecida a menudo por el sinnúmero de actos maquinales (casi automáticos) que caracterizan su manera de vivir, a fin de detenerse en él, con tranquila morosidad, y, en consecuencia, no dejarlo pasar como si fuera un asunto insustancial o anodino. En tal caso, y de proseguir con la ficción, podemos optar, alternativas aparte (pues otra es, como decimos coloquialmente, “quedarnos sin palabras”), por racionalizar la situación, ya transcurrido el efecto de la vivencia ocasionada por la situación, procediendo a elegir una frase para nombrarla y de ese modo creer que estamos en condiciones de despojarla un poco de su constitutiva extrañeza. No huelga recordar que el lenguaje comporta, entre otras funciones, una notable “eficacia simbólica” (Levi-Strauss, 1994, pp. 211-227) para conjurar, más allá de las particularidades terapéuticas analizadas por el antropólogo francés en el ámbito mágico-religioso de las culturas indígenas suramericanas, el aturdimiento, la duda o la angustia que a veces genera la realidad como tal. El nombre “ruptura de determinismo”, sin duda ampuloso, y a buen seguro innecesario, pero en la misma medida útil, quiere dar testimonio de lo que nos ocurre: atizados por un acto de fingimiento, nos inclinamos a tomar la palabra investigación como si, alertas ante la percepción de un sutil acontecimiento cognitivo que acaba de acaecer en nuestra mente, ignoráramos cabalmente lo que ella arrastra consigo, lo que evoca, lo que demanda, lo que implica, lo que en suma significa, en la esperanza de apropiarnos de su contenido y convertirlo en detonante de una ulterior acción análoga. Pues debe quedar sentado que si nos prestamos a este serio retozo de la imaginación no es solo para saber qué es, o qué significa, el acto de investigar, sino también para poner en práctica el conocimiento alcanzado.
Una pregunta se impone de inmediato: ¿Por dónde empezar? Dado que el expediente que nos convoca nace del extrañamiento o la desautomatización de una palabra que al tiempo denota un uso conceptual, el punto de partida ha de ser por fuerza lingüístico.
A pesar de habernos vuelto, si no inhábiles, cada vez más indiferentes para examinar las implicaciones semánticas y pragmáticas de los términosconceptos que empleamos en ciertas ocasiones sociales, la etimología, esa rama de los estudios del lenguaje lindante con la filología, disciplina esta frecuentada en otro tiempo por los gramáticos alejandrinos, cultivada más adelante por los filólogos europeos y americanos de los siglos XVIII y XIX y atendida hoy solo por escasos especialistas en algunos países del mundo (Tapia, 2005, pp. 21 y ss.), puede proporcionarnos un primer horizonte de comprensión. Cuando menos, el que nos pone al corriente de que todo signo verbal, incluso el que, surgido como neologismo, resulta de los nuevos desarrollos tecnológicos o de los más recientes avances científicos, es tributario de una historia o, lo que es igual, de una inscripción diacrónica, atingente bien a los cambios formales, bien a los cambios de sentido. Según ella, tanto investigar como la acción que le es connatural (investigación) y el agente que la realiza (investigador), derivan de la palabra latina vestigium, una voz culta formada posiblemente, pues no existe acuerdo al respecto, por la raíz *verst o varst (horadar, romper), el verbo agere (acto) y el sufijo -ium (fruto o resultado) (Ernout y Meillet, 2001, p. 593). Tal sería el núcleo lexical a partir del cual se crea, en español, y otras lenguas romances, el verbo y los sustantivos mencionados. ¿Qué étimos –o niveles de sentido– entraña aquella expresión latina? Tres, en concreto: “planta del pie”, “suela”, “huella”. Así lo refrenda el Breve diccionario etimológico de la lengua castellana (Corominas, 2000, p 604). Si, en lugar de mantenerlos separados, reunimos los tres postulados de significación en una sola unidad semántica, tenemos una posible definición de vestigio: es la huella que deja el pie como efecto de usar un determinado calzado.
Si una huella no constituye por fuerza un vestigio, pues este reclama la copresencia de las dos notas distintivas contenidas en la definición acotada (a saber, ser el producto de un pie humano y, sobre todo, de un pie portador de una sandalia, bota o zapato), todo vestigio, primariamente, comporta la calidad de huella. Respecto del género vestigio, la huella se yergue como especie. Por eso, la diferencia cuantitativa entre vestigio y huella sirve para agenciar su comprensión cualitativa. Con el correr de los años, uno y otro término se confunden, a tal punto que para muchos usuarios de la lengua llegan a ser sinónimos y los emplean como equivalentes. Algo es común a ambos: remiten al trazo de una pisada, a la marca de un trasegar, a la impronta de una andadura. De ellos, percibimos lo que dejan, no lo que son. El vestigio, en tanto indicador de una huella, está en lugar de otra cosa: es presencia de una ausencia. La ausencia encuentra una suerte de notificación de su ser en un signo que la vuelve presente, que la representa. Cierto que nada es más inseguro y caprichoso que una representación; pero, aun así, presta un servicio indicativo. Motiva en quien lo percibe una conexión entre dos elementos. A esta conexión la podemos denominar señal (Husserl, 1995, p. 234). Como indicación de una situación objetiva, la señal (del vestigio) compromete un reconocimiento actual respecto de su impresión pasada. La impresión pasada, además de ser señal de algo, es también señal para alguien. Justamente para quien la percibe como tal. La percepción se torna hallazgo de lo que aparece al descubierto.
Por costumbre, quizás, o por comodidad expresiva, “estela”, “huella” o “rastro” es el término que se ha impuesto en determinados contextos. Así se da en la vida ordinaria, aunque también en otros reductos especializados como la genética, la etología o la criminalística. En nuestras urbes modernas, en las que la producción automotriz sobrepasa con mucho la disposición de los espacios públicos que pueden convertirse en vías de tránsito, es frecuente escuchar la queja de que los buses movidos por combustibles fósiles no cesan de arrojar al ambiente “densas y contaminantes estelas de humo”. Los estudiosos de la evolución humana porfían en establecer las “huellas genéticas” dejadas por los “neandertales en su hibridación con el Homo Sapiens”. A su vez, los observadores del comportamiento animal son proclives a afirmar que los depredadores (felinos, cánidos o aves rapaces) siguen por horas y días el “rastro” de sus presas para alimentarse, utilizando su olfato o vista aguda. Y los nuevos Edipos, o detectives de la conducta criminal, hacen de las huellas de una zapatilla o las salpicaduras de una mancha de sangre el germen de una posible identificación delictiva. En otras esferas, en cambio, se tiende a reservar el empleo de “vestigio” para designar lo que queda de un pasado desaparecido. Y entonces se apela a la palabra “ruina” como sustituto significante. La arqueología es ilustrativa a este respecto. Aquí ruina es algo más que vestigio: no tanto huella de viandante cuanto indicio de una materialidad degradada.
Sea vestigio, huella, señal, rastro, ruina, indicio o cualquier otro término que involucre la idea de una entidad hipostasiada, una presencia diferida o una existencia difuminada, el sustantivo vestigium constituye el soporte idiomático sobre el cual se erige, nominalmente, el verbo investigar (investigare). Como categoría no sustantiva, el verbo es resultado de un proceso de creación lexical, contemplado por la estructura morfológica de la lengua española. Dicho proceso recibe el nombre de derivación, y consiste en el hecho de alterar una palabra de base (un lexema) mediante la incorporación, al inicio o al final, de algunas partículas lingüísticas que le otorgan una compostura gramatical diferente. Esas partículas, técnicamente conocidas como morfemas derivativos, abrazan el lexema y lo transforman en un nuevo signo, sin hacer que pierda por ello la consistencia de su propia naturaleza sustancial. Investigar, por consiguiente, es la suma del prefijo -in (con un valor semántico que, aquí, no deviene indicador de contrariedad o ausencia de acción), la raíz vestig (vestigio) y la terminación que denota la forma verbal de la primera conjugación (ar). Una traducción literal nos haría saber que investigar consiste en “estar en o dentro del vestigio”. Aquí la dicción parece rehusar la intelección. Una traducción menos literal, aunque ciertamente fiable, podría quedar consignada en oraciones como estas: “Seguir la pista”, “ir tras el rastro de”, “estar atento a los vestigios”, etc. Nótese que son giros verbales compuestos. Y aunque comportan un carácter general, son menos ininteligibles que aquella. Solo haciendo una perífrasis podemos construirlos. En todos, directa o indirectamente, está presente el sustantivo vestigio (o alguno de sus sinónimos); y en todos, también, el sustantivo va unido al infinitivo de los verbos acompañantes. Claro, otras partículas de relación (artículos, preposiciones, adverbios, etc.) son necesarias para completar la estructura sintáctica de las secuencias.
Vestigium>vestigare>investigar. Henos, pues, ante un verbo en infinitivo. Caben dos acercamientos: gramatical y filosófico.
Si el verbo, por lo que atañe al primer acercamiento, es la categoría gramatical empleada para nombrar acciones, estados, actitudes, transformaciones y movimiento de seres y cosas, el infinitivo corresponde a la clase de las formas no personales del verbo (clase de la cual hacen parte también el participio y el gerundio), porque en él no se expresa la persona gramatical –singular o plural– que puede hacer las veces de sujeto de una oración determinada ni tampoco el tiempo en que acontece la acción (Gili Gaya, 1980, pp. 186-187). Uno y otro, en los verbos en infinitivo, quedan sin explicitarse. Es lo que ocurre en locuciones de infinitivo simple o compuesto como “vender escapularios”, “no jurar en vano” o “haber bebido” (Alcaraz Varó y Martínez Linares, 2004, p. 349). Por lo demás, estas locuciones, antes que conformar oraciones en sentido estricto, esto es, unidades lingüísticas integradas por nombres y verbos, o que “coordinan un predicado con un sujeto lógico o, por emplear las categorías de Strawson, que unen un acto de caracterización mediante un predicado y un acto de identificación mediante la posición de sujeto” (cf. Ricoeur, 1997, p. 79), configuran frases, frases de infinitivo. Cuando son pronunciadas de manera aislada, fuera de un contexto de enunciación dialógico, físico o cultural, estas frases acusan un sentido incompleto y suscitan una expectativa de comprensión que puede mantenerse indefinidamente en el tiempo, en espera de una suerte de resolución incierta. Desde luego, al unirse a artículos (“el desear”), adjetivos (“un buen hablar”), demostrativos (“este meditar constante”), reflexivos (“el detenerse fue la causa de”, e incluso al integrar el predicado de una oración (“se afana por entrenar día y noche”), el infinitivo contribuye a aumentar el caudal expresivo de la lengua; pero siempre queda en él un resto de indeterminación que solo se solventa una vez el verbo se conjuga en una de las seis formas personales y en alguno de los modos verbales (indicativo, imperativo o subjuntivo). De ahí la necesidad de desvelar algo complementario. ¿Qué? Pasemos al segundo acercamiento.
Independientemente de la terminación que tenga, de su morfema desinencial (por medio del cual, en español, podemos identificar el tipo de conjugación al cual pertenece), el verbo en infinitivo constituye, tan pronto se lo examina a partir de una perspectiva filosófica, complementaria de la gramatical, un “devenir ilimitado” (Deleuze y Parnet, 1997, p. 74), en el que las acciones, los estados y los procesos se hallan reunidos, indistintamente reunidos, en un campo sembrado de incorporales lingüísticos (invisibles, aunque animosos por “dejarse ver”; latentes, así se muestren reacios a manifestarse; y dinámicos, pese a la aparente inmovilidad tras la cual se resguardan). Por ejemplo, una frase de infinitivo como “investigar la naturaleza”, o “investigar el cosmos”, reúne en sí un sinfín de posibilidades (de incorporales) y, por tanto, comunica más bien poco, a no ser que sea objeto, cuando menos, de una serie de determinaciones gramaticales cuya función consiste en encuadrar su radical indefinición y procurar restringirla al máximo. Modo, tiempo, persona y número, aparte de intención y opciones de ejecución de la acción o el proceso (pues el estado queda incorporado en ambos), son necesarios –e inevitables– al momento de transformar el verbo no conjugado en su contrario. Pero mientras esto no ocurra, es decir, mientras el verbo no se conjugue, el infinitivo, como forma lingüística no personal, es menos acto que potencia, menos realización que posibilidad, menos materialización que virtualidad. Diríase que es un recordatorio “de las capacidades combinatorias implicadas por conjuntos finitos de entidades discretas, tales como los sistemas fonológicos, léxicos y sintácticos” (Ricoeur, 2006, p. 17). Cifra de todas las acciones posibles, de todos los estados concebibles, de todos los procesos imaginables, esta forma de ser verbal contiene, no obstante, el poder de desencadenar un comportamiento, estado o proceso venidero. Ni más ni menos, un acontecimiento. El infinitivo, en una palabra, revela un acontecimiento que está a punto de ocurrir.