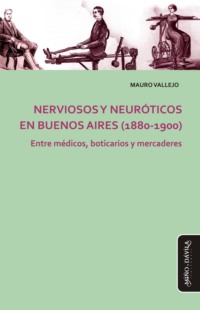Kitabı oku: «Nerviosos y neuróticos en Buenos Aires (1880-1900)», sayfa 2
Capítulo 1
Un bazar para las neurosis. Aceites, píldoras y medallones magnéticos
“La primera vez que cae bajo nuestros ojos un aviso, no lo vemos; la segunda vez lo vemos, pero no lo miramos, la tercera vez nos damos cuenta de lo que existe; (…) la sexta hacemos un gesto al notarlo, la séptima vez lo leemos con más atención y exclamamos: ¡Oh bobería! (…) La novena vez nos damos a pensar si la cosa valdrá la pena, la décima vez decidimos preguntarle al vecino si ha ensayado el producto anunciado; (…) la duodécima vez reflexionamos que acaso servirá para algo, la décimatercia deducimos que debe ser producto aplicable a algún uso bueno, la décimacuarta vez recordamos que justamente lo que se anuncia es un artículo que de tiempo en tiempo venimos necesitando, la décimaquinta vez determinamos que luego hemos de comprarlo, (…) la décimaséptima vez nos desesperamos porque la escasez de nuestros recursos no nos permite comprarlo”. (Sud-América, 5 de septiembre de 1890).
El mexicano Gamboa prestó su voz a una decepción que podía resultar generalizada entre las víctimas nerviosas de la metrópoli porteña. Pero el desencanto hacia lo que los médicos no podían dar, estaba llamado a ser una lamentación olvidable. Una mirada rápida a las páginas de avisos de los muchos diarios de la ciudad, devolvía cotidianamente el alma al cuerpo a los neuróticos locales. Allí encontraban, en recuadros de dudosa composición gráfica, la confirmación de que un abultado mercado de productos podía traerles, a precios módicos y a cambio de un esfuerzo mínimo, el alivio que los diplomados ni siquiera podían prometer. Esas publicidades, que aprovechaban con sigilo el mudable prestigio del saber médico, eran al mismo tiempo el soporte de un novedoso pacto de consumo, el catalizador de una construcción subjetiva, y el índice de una trama social conformada por farmacéuticos, importadores, inventores, curanderos y vendedores ambulantes (y también diplomados, que hacían lo imposible para no quedarse afuera a la hora del reparto de los dividendos).
Casi en los mismos días en que Gamboa decía aquella verdad, y al mismo tiempo que Rawson de Dellepiane denunciaba que ser nervioso era una forma de estar a la moda, un doctor extranjero −que de esa manera se anticipaba a Díaz de la Quintana− veía en la profusión de publicidades una preocupante radiografía del estado sanitario de la ciudad: “Una ojeada a los anuncios de los diarios cotidianos basta para demostrarnos esta pobreza nerviosa y sanguínea. Pululan en ellos avisos y réclames de todo género, medios reconstituyentes, fortificantes, anti-nerviosos, etc.” (Marcus, 1892: 30). Esas voces recortan con precisión la amalgama que atraviesa este capítulo, aquella que diluye la distancia entre mercado y salud. Y al mismo tiempo restituyen los nombres de los hilos que tejieron la red en que la experiencia neurótica trazó su camino: progreso, moda y publicidad.
Nos ocuparemos ahora del costado más material, visual y sustancial del mercado neurótico de la ciudad, costado que muchas veces es difícil de separar de todo lo relacionado con el gremio galénico. La presencia de doctores en ese mercado de ortopedias subjetivas no debe llamarnos al error de superponer lógicas y rituales diferenciados. El mundo de los remedios contra las neurosis puede ser analizado con relativa independencia del andamiaje teórico que los profesionales intentaban construir sobre las nuevas patologías. No se trata de una autonomía inveterada, pues los recursos sanadores ofertados en ese mercado podían estar en sintonía con las definiciones teóricas presentes en las páginas de la erudición médica, o más comúnmente, con las definiciones científicas ya perimidas (pero que habían logrado una amplia difusión por su capacidad de adaptarse a representaciones legas o populares del funcionamiento orgánico).1 A la inversa, la proliferación de sustancias presuntamente indicadas contra ciertas enfermedades legitimaba ante la mirada pública la existencia real de esas patologías (y, como corolario, la necesidad de una ciencia que las estudiara). Sin embargo, esa traducción o reenvío no siempre era seguro o posible; más importante aun, la oferta de productos debe ser leída desde un registro que le es propio. Su lenguaje es el del consumo, y su destinatario, el comprador.
En las últimas décadas, sobre todo gracias al impulso dado por Roy Porter al estudio de esa problemática, la historia de los cruces entre medicina y mercado de productos curativos ha dado lugar a ensayos muy documentados (Porter, 1989). Aquel historiador mostró de modo convincente que durante el siglo XVIII, en un contexto de franco crecimiento del consumo, el mercado de la salud aparecía constantemente tensionado entre la demanda de alivio de parte de los sujetos enfermos (entendidos como agentes activos que reclamaban respuestas y remedios para sus muchas dolencias) y un escenario donde los médicos competían, muchas veces con desventaja, con una gran variedad de sanadores, que intentaban por todos los medios prestigiar sus conocimientos y pericias en el arte de curar. En tal situación, los médicos aparecían como protagonistas entre marginales y poco afortunados a nivel competitivo. Otros estudiosos han mostrado que ese proceso de extensa comercialización de mercaderías sanitarias puede incluso ser remontado a los siglos anteriores para regiones como Inglaterra u Holanda (Curth, 2002, Cook, 2007). Sea como fuere, todas esas reconstrucciones han puesto en evidencia que la historia de la amalgama entre salud y mercado debe ser entendida desde una perspectiva de larga duración. Sería un error suponer que esa mixtura es privativa de la sociedad contemporánea, e igual de equivocado sería sostener que nada ha cambiado con el paso de los siglos. Muchos factores (la irrupción de las grandes empresas de productos químicos, la creciente profesionalización y consolidación social de la medicina, la difusión global de la cultura de patentes y marcas, etc.) han hecho que, hacia finales del siglo XIX, ese mercado haya comenzado a adquirir los rasgos que mantendría hasta nuestros días (Marland, 2006).
En este capítulo no pretendemos sino ofrecer un mapa algo desordenado del cúmulo de productos curativos que los neuróticos porteños tuvieron al alcance de la mano en las décadas finales del siglo XIX. Sería difícil establecer con precisión cuándo desembarcan en las páginas de avisos las publicidades de cada una de las sustancias que habrán de retener nuestra atención. Lo que sí podemos afirmar con cierta seguridad es que desde comienzos de la década de 1880 la cantidad de esos avisos ha crecido de modo significativo, y también se ha reforzado su sofisticación en términos gráficos. En los inicios de nuestro arco temporal, lo nervioso, muchas veces declinado como debilidad, aparece como una condición mórbida apenas circunscripta. Son promocionados como remedios contra esas afecciones muchos productos que sirven en verdad para revertir variados procesos de decaimiento, pérdida de fuerzas o agotamiento. Las enfermedades nerviosas quedan confundidas, en el mensaje de promesa curativa enunciado por esas publicidades, con malestares que han ganado ya una entidad más segura: tuberculosis, clorosis o digestiones difíciles. Poco a poco, tal como veremos, no solamente comienzan a recibir nombres propios más claros (neurastenia, histeria, etc.), sino que quedan asociadas a sustancias que les son privativas en esa farmacopea casi plebeya.2
La expansión del mercado de remedios constituye tan sólo una pequeña muestra de las alteraciones que se producen hacia fines de siglo en las pautas de consumo de los argentinos. La modernización económica, sumada al crecimiento demográfico y al afianzamiento de la urbe, trajeron como corolario la conformación de un mercado interno que dejó atrás la vieja lógica del auto-abastecimiento, y que pasó a estar regido por la espiral del consumo (Rocchi, 1999; Szir & Félix-Didier, 2004). Según algunos cálculos aproximativos, entre 1880 y el inicio de la Primera Guerra, el tamaño del mercado interno local creció unas nueves veces; en ese mismo lapso, los sectores medios, al menos en lo que respecta a la región del litoral del país, pasaron del 15 al 30 por ciento de la población total, y su poder adquisitivo se triplicó (Hora, 2010). La vida cotidiana de los habitantes de Buenos Aires comenzó a estar teñida por el acceso creciente a una amplia gama de productos (alimentos, vestidos, muebles, adornos, bebidas, etc.), despachados por una extensa red de negocios y agentes sociales. José Wilde fue un testigo privilegiado de esa metamorfosis; en sus memorias de 1881 se encargó de subrayar el contraste entre la vieja sociedad de 1830 o 1840, de ritmos aún coloniales, y la que él llegó a conocer en su vejez, en la cual el “furor por la novedad” alimentaba un mercado infinito de objetos (Wilde, 1881). Ese proceso se vio reflejado y fortalecido por el desarrollo de la publicidad visual, que en los últimos años ha recibido una fuerte atención de los estudiosos de la cultura gráfica de fin de siglo (Szir, 2009a, 2009b; Tell, 2009; Bonelli Zapata, 2017).
Excesos de bacalao y un poco de cocaína
Las publicidades que tanto escándalo generaron en Hugo Marcus llenaban las páginas finales de los periódicos (que en los de menor tiraje, como los de comunidades extranjeras, eran las páginas tercera y cuarta). El formato habitual de estos avisos puede ser descrito del siguiente modo. Solían ser rectangulares, con mucha información escrita, y a veces iban acompañados por alguna ilustración precaria, que en los inicios aparecía en segundo plano o en tamaño pequeño.3 Uno de los obstáculos técnicos más notorios para la inclusión de elementos iconográficos en la prensa general residía en la dificultad de imprimir, en una misma página, texto e imágenes. Ese impedimento afectaba, por ejemplo, a la litografía, que fue la técnica de reproducción de imágenes más difundida a nivel local durante el siglo XIX. Recién en la década de 1890 fue adoptado aquí el sistema de fotograbado tramado o de medio tono, que sí permitía la convivencia de los dos elementos (Szir, 2009b; Tell, 2009).
Los recursos para atraer la atención del consumidor (y para legitimar el valor del producto) eran reiterativos: por un lado, la enumeración de las dolencias que serían disueltas por la mercadería; por otro, la mención de supuestas autoridades médicas extranjeras que o bien habían comprobado la utilidad del objeto, o bien recomendaban directamente su uso; tercero, la información sobre las firmas extranjeras que estaban detrás de su producción o distribución. De hecho, la gran mayoría de las mercaderías que abultaban esa miscelánea farmacopea era de procedencia foránea, o al menos era vendida como tal.4 En un contexto en que la producción farmacéutica local era aún muy débil, el mercado estaba dominado por esos productos que habían atravesado el océano.5 A ello se agregaba muchas veces alguna advertencia sobre la existencia de falsificaciones o imitaciones (Correa, 2018). Todo ello podía ir o no acompañado por la indicación de alguna farmacia local que estuviera autorizada a comercializar el remedio.
Si bien en nuestro análisis nos concentramos en la publicidad gráfica impresa en los periódicos, no podemos dejar de señalar que los remedios también fueron promocionados, tal y como se desprende de algunas de las fuentes que revisaremos, en otros soportes que formaron parte de esa pujante cultura visual: carteles en la vía pública, en tranvías, en coches, etc.
La comercialización de estas sustancias contra los problemas nerviosos se amparaba en el uso local de publicidades estandarizadas; su difusión dependía de la utilización de planchas tipográficas distribuidas por los mismos agentes que garantizaban la importación de los específicos. En tal sentido, esa zona de la propaganda se mostró menos contaminada por las torpezas y rusticidades que solían cometer los dueños de otros negocios a la hora de elaborar sus carteles, tal y como fue satirizado por una crónica:
Lo que más llama la atención de los paseantes en esta Buenos Aires son los letreros de las casas de comercio menor, de los carros, coches, etc.
Y a la verdad que ellos forman una de las cosas más curiosas. Juzgue el lector por esta treintena de letreros:
Almacén de la hija de Giacumina.
Fonda del hijo de la tía Ambrosia.
Café y Billardo del Peringundín.
(…) Almacén ¿Quién lo diría? – Almacén ¿Quién lo pensara?
Casino de Pancho el Gordo.
(…) En los carros se leen letreros como estos: Si te perdés chiflame – Soy un güen mozo – Ay juna que sos compadre.6
Esa relativa tosquedad de la cultura publicitaria fue notada, por ejemplo, por Rubén Darío, que en 1901 desde Madrid comentó lo siguiente: “Al escribir mis primeras impresiones de España, a mi llegada a Barcelona, hice notar que una de las particularidades de la ciudad condal era la luminosa alegría de sus calles, enfloradas en una primavera de affiches. Así como en Buenos Aires se está aún con el biberón a este respecto, en España no se ha salido de la infancia” (Darío, 1901: 324).
Un ingrediente que no podemos pasar por alto está dado por los agregados que intentaban realzar el tenor apetecible del remedio. La reiterada mención al buen sabor de las pastillas o jarabes, a su carencia de olor o a su fácil digestión, eran intentos por exorcizar los temores que podía despertar en el imaginario porteño un objeto desconocido o novedoso, verbigracia una “cápsula” −máxime cuando estaba lanzado a un circuito que dependía en gran medida del autoconsumo−. Las píldoras o pastillas, en aras de devenir objetos de consumo cotidiano, debían batallar por ganar su derecho de ciudadanía en un mercado en transformación. Por ejemplo, en el aviso publicitario de las “Cápsulas Thévenot” para “enfermedades confidenciales”, se informaba que eran “sin olor ni gusto” y de “absorción fácil”.7 La publicidad de las “píldoras de Catramina Bertelli” advertía que eran “muy solubles y bien digeridas por los estómagos más delicados”; a renglón seguido se agregaba: “No hay instrucciones particulares que observar para el uso de estas píldoras. Se dejan disolver en la boca, de una a dos (que se pueden también tragar directamente enteras de dos en dos horas)”.8 Uno de los múltiples remedios ofrecidos para combatir la tenia o lombriz solitaria (la “Pelletierina de Tanret”) era “el más fácil de tomar” y cada dosis iba acompañada de “una instrucción detallada”.9
Podemos recuperar el ejemplo de un producto muy conocido en la época, el “Aceite de hígado de bacalao de Berthé”, indicado contra la debilidad y el raquitismo.

Bajo el generoso paraguas de la “debilidad” podían ubicarse variadas condiciones difusas, y muchos de los remedios que estamos estudiando apelaban a esas categorías vagas. Las “Píldoras Restauradoras Formiguera”, “recomendadas por las eminencias médicas americanas y españolas”, curaban la “clorosis, anemia, debilidad general” y servían para dar “fuerza y vigor a los ancianos, convalecientes y personas débiles y decrépitas”.10 Un remedio podía ser ofertado, por el contrario, para entidades diagnósticas un poco más acotadas, pero en ese caso el listado de condiciones mórbidas era tan extenso que lograba similar poder de inclusión que la “debilidad”. Por ejemplo, otro aceite de hígado de bacalao era anunciado como remedio contra la anemia, la clorosis, la bronquitis, la tisis, la diátesis escrofulosa y un largo etcétera.11 En igual sentido, las “píldoras de Damiana del Dr. J. Welton de Nueva York” eran vendidas por la Droguería Nacional de la calle Rivadavia como el “único remedio conocido hasta la fecha para la infalible y completa curación de la impotencia”; según el mismo aviso, pareja eficacia tenían contra la espermatorrea, la diabetes, la gota militar, debilidad del cerebro, dispepsia, “decadencia y laxitud de todo el sistema nervioso”.12 La “Antipirina de Troeutte” agregaba a ese generoso listado las “enfermedades nerviosas”:

Sucede como si una astuta estrategia de marketing estuviera detrás de esa competencia de remedios similares (y surtidos probablemente por una cantidad reducida de distribuidores). Para un lector mejor informado, o quizá más proclive a buscar con un diccionario de medicina en la mano el nombre de su mal, se despachaban avisos que no ahorraban tecnicismos galénicos (incluso algunos que empezaban a envejecer, como el de “clorosis”, una categoría que los médicos de Buenos Aires ya casi no empleaban para fines de siglo).13 Para un consumidor menos pretencioso se echaba mano de descripciones más globales o impresionistas, donde términos como “debilidad” o “cansancio” bastaban para captar la atención.

La dimensión de lo nervioso podía figurar en el espectro de esas medicinas de manera más bien difusa o vaga, sobre todo en los años previos a la última década del siglo. Antes de recortarse como un campo generoso de patologías bien delimitadas, lo nervioso quedó anexado al tópico de la debilidad y el mal desarrollo. Los nervios parecían guardar mayor parentesco con un sistema orgánico a fortalecer, que con la posibilidad de constituir la sede de afecciones rotuladas. A esa meta iban apuntados, por ejemplo, algunos productos basados en el hígado de bacalao, como la Emulsión Defresne:

Pareja difusión tuvieron otros productos, como las “perlas de quinina del Dr. Clertan”, indicadas para tratar la fiebre, o las “perlas de éter” del mismo “profesional”, que contaban además con la “aprobación” de la Academia de Medicina de París y que servían para atacar las palpitaciones y “calambres de estómago”.14 También de la capital francesa provenían las “pastillas y polvo de carbón del Dr. Belloc”, que ayudaban para combatir las “digestiones difíciles”. Los “verdaderos granos de salud del Dr. Franck” servían para idéntico fin.15
Detrás de esos rudimentarios avisos había, claro está, una compleja maquinaria de distribución y venta de productos, una aceitada red de importadores, publicistas y minoristas que abastecía a un público que se mostraba deseoso de consumir las mismas sustancias que llenaban las vidrieras de las droguerías parisinas o londinenses. Entre esas últimas novedades estaba, por ejemplo, la cocaína, y las farmacias de Enrique Krauss se encargaron de poner a disposición de los porteños inyecciones de esa nueva droga (indicada contra la gonorrea).16 Hablar del deseo de emular hábitos de consumo de otras metrópolis es otro modo de mentar la réplica local del poder distintivo de estos desarreglos nerviosos. En efecto, es probable que para muchos de los consumidores de estas publicidades, los rótulos de “nerviosidad” o de “neurastenia” fueran sinónimo de modernidad, cuando no de refinamiento, tal y como señaló acertadamente Rawson de Dellepiane en su tesis. Antes de que esas categorías diagnósticas fueran recubiertas con el estigma de la degeneración, tuvieron el extraño encanto de otorgar simultáneamente sufrimiento y distinción social. Para un sector importante del imaginario fin-de-siècle, sufrir de los nervios era pertenecer por derecho propio a la agitación de la ciudad moderna. Los publicistas lo advirtieron más pronto que tarde, y a ello obedeció seguramente que muchos avisos dejaran de enumerar síntomas y pasaran en cambio a ofrecer como carnada el mote capaz de seducir: “histeria”, “enfermedades nerviosas”, etc.
Instrucciones para bromiómanos
Con el correr de los años, como dijimos, las “enfermedades nerviosas” en su conjunto, o algunas de ellas en particular, comenzaron a figurar en esos avisos de milagros. Ya a mediados de la década de 1880 hallamos ese tipo de publicidades, y no cabe duda de que muchas de ellas se remontan a años anteriores. La “solución anti-nerviosa de Laroyenne”, por ejemplo, figurará en esa sección de los diarios durante muchos años. Con ella se conseguía una “curación frecuente” y “alivio siempre” para la epilepsia, el “histérico” o las convulsiones. El aviso tiene valor paradigmático, por otro lado, por el balance disparejo que establece entre el texto, claro y en letras bien visibles, y la imagen (que representa a un hombre caído, presa de un ataque convulsivo), pequeña, ubicada en el vértice superior derecho.

La misma alusión al “histérico” aparece en otro remedio que además prometía una “curación segura” de la epilepsia o la corea: las “Grajeas Gelineau”. El producto estaba indicado para condiciones un poco más difusas, pero que de todos modos ya comenzaban a ser deletreadas en la literatura médica del período y a abultar los registros estadísticos, como el “nervosismo”:

El jarabe Henry Mure, distribuido por esos mismos días, apuntaba a una población similar, pero se atrevía a dar un extenso listado de las “enfermedades nerviosas” que podían ser contrarrestadas. Aquí también podemos sospechar que no hay una mano médica detrás: no debido a lo añejo de los rótulos, sino a su carácter extravagante (o a su denominación errática). Por ejemplo, este jarabe debía servir contra el “baile de San Víctor” –recordemos que la enfermedad lleva el nombre de “baile de San Vito”−, o contra la extraña dupla “Epilepsia-histérico, histero-epilepsia”.

Muchas de estas publicidades guardaban silencio acerca de la composición de los productos lanzados al mercado. Otras pocas, en cambio, daban un esquivo detalle de su fórmula activa. El “elixir antinervioso polibromurado Dr. Baudry” reunía “en perfecta combinación” drogas que eran muy utilizadas por esos años por los médicos en sus abordajes de las patologías nerviosas: bromuro de potasio, de sodio y de amonio. Este elixir en particular prometía la curación o el alivio del insomnio, la jaqueca, la agitación nocturna, “el histérico”, el baile de San Vito y las convulsiones infantiles; convenía, por último, “a las señoras que padecen de espasmos, vapores y ataques de nervios”.17 No todas las sustancias provenían de Francia. Algunas eran de origen inglés, como las “Beecham’s Pills”. Por otro lado, la toma en consideración de la circulación de esta última mercadería en el mercado porteño sirve para efectuar un señalamiento que puede ser extensivo a otros productos. La emergencia de lo “nervioso” como parcela de un mercado de bienes de consumo no se tradujo en la inmediata irrupción de drogas que se aplicasen exclusivamente a esa nueva esfera. En algunas ocasiones, a los remedios que eran vendidos para enfermedades más tradicionales o para condiciones que no respetaban la progresiva sectorización de los sistemas orgánicos de la medicina, se les quiso agregar mágicamente un poder anti-nervioso. Es lo que comprobamos en esas píldoras de Beecham. Además de remediar las pústulas en la piel o el escorbuto, “refrescar la sangre, rechazar las calenturas y prevenir las inflamaciones en los climas cálidos”, eran provechosas asimismo “para los desórdenes biliosos y nerviosos” como jaquecas, vértigos, sofocaciones, “rojeces súbitas”, pesadillas y “todas las demás sensaciones nerviosas y temblorosas”.18
Otro ejemplo ilustrativo está dado por el “Hierro del Dr. Girard”, entre cuyas indicaciones estaban la histeria, la clorosis, la anemia, el empobrecimiento de la sangre, la constipación y los dolores de estómago.19 Las “Píldoras tocológicas del Dr. Bolet” (fabricadas en Nueva York y distribuidas en Buenos Aires por la farmacia de Otto Recke, según rezaba su anuncio) eran el “remedio infalible” para el histerismo, los “catarros uterinos”, los “malos embarazos” o los tumores de ovario.20 Por su parte, el “Sirop du Dr. Forget” era anunciado como un antídoto contra “resfriados, insomnios y enfermedades nerviosas”.21

Algo similar puede ser señalado quizá respecto de los “Cigarrillos Espic”. Además de “calmar el sistema nervioso”, eran recomendados contra el asma, la tos, las constipaciones y las neuralgias.22

Para el caso de las enfermedades nerviosas podemos hacer valer asimismo la distinción entre avisos como los recién recuperados, que iban dirigidos a condiciones singulares, y algunos otros que no renunciaban a una confusa mescolanza. Entre estos últimos cabe colocar a las “cápsulas Thévenot”, compuestas de antipirina, bromuro de alcanfor, bromuro de potasa y éter; según el aviso que se imprimió en esos años, esas cápsulas servían de remedio contra “enfermedades nerviosas de toda clase”.23 Para “todos los afectos nerviosos”, y para las jaquecas y calambres de estómago, iban destinadas también las “píldoras antineurálgicas del Dr. Cronier”.24

Para mediados de la década de 1890 una entidad diagnóstica invade los avisos de específicos; conquista esas propagandas más rápidamente que las páginas eruditas de los doctores. Nos referimos a la neurastenia (o la neurosis a secas). Estamos ante una entidad que llegó para quedarse, pues los productos para atacar ese mal abundarán en el mercado sanitario durante largas décadas. En el capítulo cuatro abordaremos las figuraciones que acerca de esa condición circularon en la medicina local a fines de siglo. Anticipemos meramente que ella tenía la virtud de recuperar y resignificar las clásicas representaciones del debilitamiento, aunándolas a modelos y lenguajes que insistían en el carácter perjudicial de la vida moderna (el aceleramiento del tiempo, el desgaste por sobre-estimulación, etc.).
En el cierre del siglo XIX los flamantes neurasténicos de Buenos Aires tuvieron al alcance de la mano múltiples remedios para su mal. En muchos casos debieron consolarse con píldoras que servían para todo, pues a los tradicionales “tónicos” o reconstituyentes se les atribuyó, de un día para otro, virtudes anti-nerviosas. Las páginas de La Semana Médica supieron ser una inmejorable vidriera de esas novedades del mercado. Allí se anunció la “Contradolina”, un innovador “antineurótico”, que además estaba indicado contra el reumatismo, la gota, la gripe, la fiebre tifoidea y la fiebre amarilla.25 O el “Fosfato Vital de Jacquemaire”, en solución inyectable, útil para la neurastenia, la tisis y las enfermedades de los niños.26 Encontramos también la versátil “Cerebrina”, que en su versión “bromada y yodada” servía para combatir la neurastenia, la neurosis y las neuralgias rebeldes.27 Las sílabas “neuro” aparecían en los rótulos de los productos más diversos, incluso en los que incluían sólo tangencialmente las enfermedades nerviosas en el largo listado de las dolencias a revertir: el “Hemoneurol Cognet”, que amén de la neurastenia, curaba la tuberculosis y las afecciones de los huesos;28 o el reconstituyente “Neuroiodina Tegami” que, al igual que muchas sustancias de esos años, era promocionado como un excelente reemplazo para los “repugnantes y desagradables” aceites de hígado de bacalao;29 el “Neurosine Prunier”, en cambio, apuntaba más directamente a los desequilibrios nerviosos.30

No todos los productos ofertados para sanar vagas condiciones nerviosas se amoldaban al hábito del consumo de sustancias (por vía oral o mediante inyecciones). Si bien su difusión fue más marginal antes del cambio de siglo, en los años que nos ocupan circularon asimismo implementos o artefactos de auto-consumo ligados al universo del magnetismo o la electricidad. Reaprovechando fantasías y representaciones que atribuían a pilas, imanes o mercancías electrificadas un poder curativo inmaterial, distintos actores sociales, en muchos casos magnetizadores no-diplomados, pusieron a la venta objetos portátiles y accesibles: medallas imantadas, cinturones eléctricos o plantillas magnetizadas. En un contexto en el que, tal y como veremos en el capítulo que sigue, los propios médicos promocionaban abiertamente las virtudes bienhechoras de los magnetos, la electro-terapia o las máquinas vibratorias, sus competidores lanzaron al mercado objetos que tenían la ventaja de poder ser llevados en las prendas de vestir, y que podían ser utilizados sin la costosa mediación de los galenos (Correa, 2014b). Algunos de estos objetos prescindían incluso de toda referencia técnica a su presunto mecanismo eléctrico −en sus publicidades no había información sobre el tamaño o potencia de la “pila” o del inductor de energía−, y apelaban más bien a un imaginario cuasi religioso o pagano, acostumbrado a los amuletos o talismanes. Tenemos, como primer ejemplo, un collar cuyo nombre buscaba la aleación entre los dos universos de significación, uno ligado a lo técnico (Volta) y el otro a la fe (Cruz). El producto tenía, según su vistosa publicidad, efectos benéficos en casos de “nerviosidad”, insomnio, dispepsia u otras condiciones mórbidas.

Un segundo ejemplo está dado por la medalla “electro-magneto-terapéutica” de Borsani, en cuya publicidad se apelaba sin medias tintas a un ideario religioso. Ese producto fue comercializado por un hipnotizador, José Borsani, que hacia 1890 tuvo algunos altercados con las autoridades sanitarias locales (Vallejo, 2017b). La medalla curaba “todas las enfermedades nerviosas”, y era acompañada, sin costo adicional, por un librito explicativo.31

A medida que nos acercamos al cambio de siglo, algunas tendencias en esta fauna publicitaria se tornan reconocibles. Por un lado, son cada vez más numerosos los productos que apuntan a desarreglos que aparecen definidos con un apego más claro al lenguaje de la medicina contemporánea. Por otro lado, se ve un avance en la calidad gráfica de los anuncios, sobre todo un protagonismo mayor de las ilustraciones. Valga como ejemplo la publicidad de la “Sirop” (o jarabe) de Follet, anunciado como remedio contra el insomnio producido por cualquier tipo de causa.