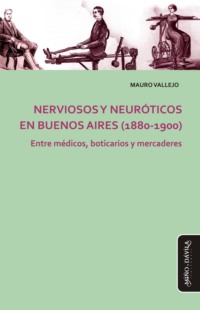Kitabı oku: «Nerviosos y neuróticos en Buenos Aires (1880-1900)», sayfa 3

Más de un elemento del contenido visual apunta en la dirección señalada más arriba. El vestido de la mujer, así como su calzado y su peinado, indican claramente su pertenencia al sector acomodado. Otro tanto hace el sillón en que se recuesta, de madera ornamentada. La imagen, en tal sentido, parece jugar con el carácter equívoco de la escena presentada: antes que ilustrar el efecto sanador del remedio, opta por resaltar la posición deseable de su consumidora (elegante, adinerada). El mensaje icónico se inclina por ensalzar la condición envidiable de la mujer, antes que la naturaleza bienhechora del jarabe, y al hacerlo enaltece lo que se muestra como envés (en tanto que signo y no como consecuencia) de esa distinción: la neuralgia o la irritación nerviosa. Por otro lado, el aviso se muestra fiel a una recomendación que los publicistas hacen en el cambio de siglo: cada vez con mayor insistencia sugieren contextualizar los objetos o los hábitos a difundir. En vez de ofrecer la imagen de la botella o el piano a vender, es menester evocar su tenor deseable a través de un trayecto oblicuo, indirecto, visualizando una escena donde el objeto en sí mismo quede asociado a su ámbito natural de consumo (Szir & Félix-Didier, 2004). Siguiendo esa lógica, el sillón, el vestido y los bastidores son indicadores inconfundibles de que estamos en el interior de un hogar de clase media o alta. Así, el porte relajado de la mujer se debe menos a su cansancio que al goce de la tranquilidad del hogar. El insomnio queda así en un segundo plano.
Le Sirop de Follet queda delineado como una mercancía apetecible, no porque cure el insomnio, sino porque forma parte del hábito de consumo de quien se ha ganado ese derecho de distinción. A todo ello cabe quizá sumar una conjetura alternativa. Si el centro de la escena está ocupado por una figura humana −y por una figura que poco tiene que ver con la mortificante convulsión que habíamos recortado en una publicidad más vieja− y no por un producto, ello se debe a que para esa fecha (1895) lo nervioso ha ganado mayor derecho de ciudadanía. El neurótico ya tiene un rostro reconocible. Gracias a la confluencia de un mercado inquieto y de una medicina no menos imaginativa, existe ya el contorno de ese nuevo personaje, que puede buscar en los avisos impresos una imagen en que identificarse.
En síntesis, las dolencias nerviosas no tardaron en alimentar ese pujante mercado de productos curativos, gestionado en gran medida por firmas internacionales que importaban drogas y remedios desde Francia, Inglaterra y Alemania. Las farmacias, droguerías y boticas eran algunos de los puntos de distribución y venta de esas mercaderías. Si hemos de prestar su debida significación a la sostenida y abultada difusión de esos avisos publicitarios en todos los diarios de Buenos Aires, no podemos sino concluir que estamos frente a un circuito de venta exitoso. Los neuróticos porteños, los individuos que se sentían víctimas de esas dolencias nerviosas un tanto inmateriales, debilidades difusas, o simplemente de síntomas que poco tenían que ver con el vetusto y vergonzoso mundo de la locura, se lanzaban diariamente a esa feria de remedios y novedades.32
Mediante la compra de esas mercaderías, los porteños decaídos hacían mucho más que amontonar en sus botiquines sustancias de controvertible efectividad. Se daban a sí mismos la identidad que la medicina académica les denegaba. No es momento de zambullirnos en conjeturas contrafácticas, pero ¿dónde, si no en la seducción de esas publicidades, los neuróticos de Buenos Aires pudieron descubrir (y forjar) su verdadera condición, dado que los médicos locales apenas empezaban a escribir correctamente los nombres de esas afecciones en sus tesis a veces grandilocuentes? Esos avisos dieron a sus lectores la lección que ningún otro dispositivo cultural podía en aquel entonces reproducir; divulgaron, de modo obstinado y convincente, que lo nervioso era un territorio del auto-cuidado, siempre proclive a desarreglos y disfunciones. En un comienzo sancionaron que esa parcela era un rostro más de la debilidad orgánica, y en consecuencia debía ser revertida con productos reconstituyentes. Muy pronto acometieron una catalogación más pretenciosa, y dieron en deletrear afecciones que tenían el brillo de la moda. Autonomizaron el redil mórbido de lo nervioso mediante un mensaje que era asaz atractivo para su destinatario: el neurótico no sólo aprendió que su mal tenía un nombre, sino que merced al mismo gesto entendió que un simple consumo era su tramposa redención. De todas formas, lo más importante de todo esto es que jamás se lo confundía con el loco. El dispositivo de generación del neurótico tuvo el cuidado, desde el más temprano inicio, de colocar a sus criaturas a resguardo del estigma de la alienación. Cuanto más realimentaba su condición de comprador (artífice de un auto-consumo deliberado), más lo tranquilizaba respecto de su no pertenencia al universo del delirio.33
El enunciado de Sud-América ubicado como epígrafe de este capítulo decía en tono de sorna algo más que una ocurrencia divertida; lanzaba una verdad sobre la génesis cultural del neurótico. Dada la naturaleza endeble de la medicina nerviosa porteña, y ante la carencia de otros artefactos culturales que se mostraran capaces de alojar una demanda y una experiencia que una temprana globalización comercial ya había hecho arraigar, el neurótico estableció su diálogo generatriz con el mercado. Mucho antes de buscar su hábitat natural (que legitimara su rostro y le hablara en su propio lenguaje) en el diván, y bastante antes de que una medicina entre moral y tecnificada se mostrara a la altura de las circunstancias, a la experiencia neurótica le cupo ser el corolario quejumbroso de un mercado. Quien estuvo dispuesto a llevar hasta sus últimas consecuencias el estudio de la neurosis halló más tarde que esa experiencia tenía siempre algo de interminable; nadie puede poner en duda esa verdad, pero a condición de agregar que ella afecta más al dispositivo que le dio vida, el mercado, que a la propia experiencia patológica.
Boticas, regentes y falsificadores
La sostenida proliferación de avisos de productos sanitarios en la prensa gráfica indica sin ambages la buena salud de ese mercado. Y dado que éste, según nuestro entender, fue uno de los artífices esenciales de una novedosa experiencia subjetiva y patológica, conviene atender a las lógicas que regían el desenvolvimiento de esa cultura comercial. Para empezar, cabe recordar algo ya señalado por otros autores: desde 1870 crece de modo acelerado el número de farmacias en la ciudad, y al mismo tiempo distintos actores sociales (médicos, comerciantes y químicos) deciden invertir en ese rubro que computan como lucrativo (González Leandri, 1999: 156-160). Por otra parte, la pujanza de ese negocio, así como las frecuentes noticias sobre clausuras de farmacias ilegales, hacen presumir que en Buenos Aires se dio el mismo proceso que en otras ciudades: esas mercaderías eran vendidas en una extensa variedad de puntos (“oficinas” de adivinas, cantinas, almacenes, consultorios médicos) que quedaban por fuera de los legalmente habilitados (farmacias registradas) (Correa, 2016; Palma, 2016).34 No faltaron, por ejemplo, puestos ambulantes de expendio de drogas, y al objeto de poner fin a ese tráfico, en diciembre de 1890 el Departamento Nacional de Higiene pasó una nota al jefe de policía exigiendo que los vigilantes impidieran la labor ilegal de esos sujetos que ofrecían “remedios secretos para la curación de numerosas afecciones” en plazas y otros lugares públicos.35
A la inversa, las propias farmacias, según testimonian algunas crónicas, podían funcionar casi como almacenes de ramos generales y clubes sociales. Refiriéndose a la década de 1870, Daniel Cranwell afirma:
Por aquellos tiempos de gentes sencillas y modestas, la farmacia era el sitio preferido de reunión. Se discutía política; se jugaba algún partido amistoso de naipes; se gustaban los refrescos a base de orchata y los aperitivos a base de tinturas; se conversaba sobre las novedades de los teatros y las comadrerías sociales eran comentadas con fruición. (Cranwell, 1939: 23).
Dos décadas más tarde, la recién inaugurada Farmacia Franco-Inglesa vio en esa posibilidad de vender productos de otros rubros una exitosa estrategia de mercado; en su salón de ventas se alineaban diversos “aparatos (…) de indudable atracción en su época: la famosa gallina que ponía huevos con caramelos, el negro que brindaba sabrosos chocolates, el vaporizador mecánico de perfumes” (Anónimo, 1942: 13).36 No se trata de un fenómeno que afectara sólo a los comercios de productos farmacéuticos o higiénicos. A resultas de un mercado cuyo ritmo de expansión fue más acelerado que su posibilidad de sectorizarse en rubros diferenciados, era frecuente que un mismo local de un género cualquiera sirviera de punto de despacho de una infinita variedad de mercancías. El Censo de la ciudad de 1887 incluía al respecto una queja furibunda:
En ninguna plaza comercial del mundo podrá ser más difícil la clasificación por ramos de las casas de negocio que la formen, que en la plaza de Buenos Aires. En primer lugar, en nuestro mercado, son raras excepciones, las casas que se consagran a negociar con una sola clase de artículos y sus verdaderos anexos, y, por el contrario, numerosos son los establecimientos que abarcan y reúnen ramos de comercio de bien distinta clase y género. Muchas casas introductoras venden al mismo tiempo al por mayor y en detalle los artículos que introducen directamente de las plazas extranjeras, y los artículos que introducen pertenecen a todas las clases que produce la industria humana.
(…) Es muy general en Buenos Aires, ver perfumerías en las cuales se expenden, por cascos y cajones, vinos y licores finos, así como trajes confeccionados en el extranjero, y mil objetos diversos de fantasía.37
El descontento era también para con las farmacias autorizadas, pues ellas expendían sin receta una gran cantidad de medicamentos y preparados, funcionando de esa manera como centros donde se ejercía ilegalmente el arte de curar.38 No faltaron incluso denuncias contra farmacéuticos que, cual curanderos inescrupulosos, revisaban, auscultaban y atendían a los enfermos.39
Ese desarrollo mercantil de la profesión farmacéutica fue objeto de una dura autocrítica, confeccionada desde los foros más eruditos o académicos de la farmacia porteña. Las páginas de la Revista Farmacéutica sirvieron para lanzar una reiterada condena contra ese hábito de transformar las farmacias en un “bazar de expendio de panaceas comerciales, y en negocio de competencias rastreras”.40 Esa campaña se materializó, por ejemplo, en la advertencia sobre la necesidad de prescindir del añejado término botica para designar a la oficina de farmacia; tal y como se encargaba de puntualizar Estanislao Zubieta en 1888, la botica constituía sólo una de las tres secciones de toda farmacia: aquella en donde el encargado del despacho tenía contacto con el público. Las otras dos (la rebotica, donde se preparaban las recetas, y el laboratorio) eran en verdad las más significativas, pues eran los indicadores de que la profesión había dejado atrás su vieja rusticidad.41
Resulta entendible esa queja, pues desde hacía mucho tiempo un sector de los farmacéuticos sostenía una batalla por lograr el reconocimiento del status científico de su profesión, y por prestigiar la embrionaria industria local, azotada por la continua invasión de esas “especialidades” extranjeras. Estas últimas mercancías colocaban a la profesión farmacéutica en una posición paradójica. Al tiempo que significaban un porcentaje significativo de las ventas o las ganancias de los locales, atentaban contra los intereses de muchos actores del gremio, sobre todo de su elite académica (deseosa de realzar el tenor científico de su quehacer) y de los empresarios capaces de solventar la fabricación de sus propios “preparados” (González Leandri, 1999: 157). Tal y como afirmamos más arriba, carecemos de recuentos exactos del volumen de mercaderías importadas en este sector comercial. Varios elementos indican, de todas maneras, que hacia fines de siglo, la comercialización de esos productos foráneos constituía una parte esencial de la actividad de las farmacias porteñas. Así, en plena crisis de 1890, los redactores de la Revista Farmacéutica ofrecieron una enumeración de los factores que explicaban el fuerte impacto del crack económico en su profesión, y entre ellos figuraba: “su carácter esencialmente comercial, motivado a que además de no existir en el país los elementos e industrias que dan a este gremio el carácter nacional, estriba su principal ramo de explotación en preparados y especialidades extranjeras”.42
Ya en 1887 la misma revista tildaba al tráfico de específicos de “verdadera plaga”, compuesta por productos que “en su mayor parte no contienen nada de la base o principio activo que deben contener según el anuncio de la etiqueta que los acompaña”.43 Sabemos que se trata de una batalla perdida de antemano: todavía en 1929, en una de sus Aguafuertes, Roberto Arlt sentenciaba que “la profesión ha sido muerta por el específico”.44 Unos años más tarde, en 1935, Fernández Verano interpretaba como el máximo peligro sanitario
(...) la multitud de pretendidos “específicos”, que llena las estanterías y depósitos de las boticas, cuyos avisos ocupan gran parte de los periódicos de toda clase, que cubre con carteles y “affiches” de propaganda los muros de las calles e invade hasta los mismos hogares con volantes y folletos. (Fernández Verano, 1935: 13).
En 1891 el Departamento Nacional de Higiene encargó al químico Nicolás Levalle un análisis de los específicos; según Sud-América, comprobó que no poseían “ni un adarme de las materias que dicen tener”.45 Dos años más tarde, un examen metódico de algunas sustancias muy populares en el tratamiento de trastornos digestivos, las pepsinas y papaínas comerciales, fue llevado a cabo por Miguel Puiggari (1893). Los resultados eran demoledores. Del análisis de 115 pepsinas de distintas marcas, se comprobó que sólo 9 eran buenas en cuanto a su poder de acción. El examen de las papaínas arrojó resultados aun peores:
Nada hay tan variado, como los caracteres físicos y químicos que presentan las papaínas que circulan en el comercio. (…) Estas variedades deben preocuparnos algún tanto, por la duda que llevan al espíritu, respecto de la bondad de un producto que debiendo ser destinado al mismo objeto, se le encuentra bajo diversos aspectos; sin embargo, debo confesarlo, aquella duda y esta preocupación disminuyen de grado, al observar, que estudiando su poder peptonizante en los ensayos fisiológicos por la digestión artificial, se obtienen resultados completamente negativos de todos ellos. Y a pesar de todo, éstas son las papaínas usadas entre nosotros, y las mismas tal vez que se emplean en todas partes, haciéndose de ellas un inmenso consumo, y que dado su elevado precio, representa una suma considerable puesta al servicio de enfermos que pretendieron quizá recuperar con ella su salud, y que sólo han perdido su tiempo. (Puiggari, 1893: 87-88).
Los voceros de los intereses farmacéuticos responsabilizaron a los médicos de la bochornosa proliferación de esas panaceas curativas. Con su constante recomendación de esos productos foráneos, los galenos cometían varios pecados. Por un lado, se rebajaban al nivel del curanderismo, pues aconsejaban el consumo de preparados cuya composición o dosificación les era absolutamente desconocida. Por otro lado, forzaban al farmacéutico a hacer de su local una tienda de talismanes: “para mayor irrisión está obligado el farmacéutico a ser su agente y aún a exhibirlas, para que no le pongan en entredicho los médicos y el público, que se han empeñado en convertir las boticas en un bazar de fruslerías”.46 Si bien ese enunciado es un síntoma de un vano intento de resolución −vía inculpación de la medicina− de una contradicción interna del gremio farmacéutico (tensionado irresolublemente entre la ciencia y el comercio), tiene el mérito de señalar la activa participación de los doctores en el desenvolvimiento de un mercado que, a primera vista, parecía transitar un sendero ajeno a las faenas de los galenos.
Siguiendo la propuesta enunciada por María José Correa (2018), podemos recortar la posición incierta y productiva de la figura del médico en ese mercado de consumo y en las publicidades que lo atizaban. En un plano más inmediato, la referencia a la profesión médica servía en muchos de estos productos como una vía de legitimación de su modernidad, de su autenticidad o de su efectividad. Recordar que tal o cual sustancia contaba con el improbable aval de una Academia de Medicina, o que era el fruto de la labor investigativa o humanitaria de un médico de vacilante renombre, parecía denotar un doble proceso: por un lado, ratificaría el prestigio público del saber médico, pues éste era convocado como el más seguro sostén del producto comercial, y por otro, demostraría hasta qué punto una empresa o iniciativa en el mundo de la salud dependía de su ligazón a ese mundo galénico donador de autoridad. Aquellas publicidades en las que un médico local o extranjero manifestaba su opinión favorable a propósito de un específico o remedio particular, constituirían otro ejemplo transparente de ese círculo de distribución de prestigios.
Ahora bien, la trama que sostiene este mercado asigna localizaciones menos previsibles o sencillas a los elementos que allí aparecen reunidos. Esto último es válido especialmente para el caso de los médicos. Al mismo tiempo que simulan acreditar el saber o la pericia de los diplomados, las publicidades en verdad incitan una tramitación de la enfermedad que prescinde de la intervención de los primeros. No sólo porque favorecían de manera abierta el autoconsumo, indicando dónde debían ser adquiridos los remedios o cómo debían ser ingeridos, sino también porque instaban a los enfermos/consumidores a reconocer por sí mimos su patología, o a circunscribir y nombrar sus síntomas. De esa forma lo que estaba en juego no era, en rigor de verdad, la reutilización del prestigio ya adquirido por los profesionales, sino algo más sutil y hasta contrario: si bien no se renunciaba a ese constante reenvío al lenguaje o los oropeles de la medicina, el enunciado que esos avisos transmitían en silencio rezaba que la visita a la botica era más provechosa y sanadora que la costosa consulta con el doctor.
Unos años más tarde, en su denuncia de la extensión del curanderismo en la Capital, Pedro Barbieri captó con sutileza esa confusa argamasa de agentes. Luego de advertir que muchas veces los diplomados pecan de torpeza a la hora de utilizar los recursos disponibles de la terapéutica, advirtió lo siguiente:
Y de ahí los fracasos, de ahí la prescripción de específicos, tan nociva para el médico, pues llega, a la larga, a herir su reputación, desde que el enfermo pretende muchas veces que para comprar un específico le hubiera bastado consultar con el farmacéutico próximo o con la página de anuncios de cualquier diario político.
A la próxima enfermedad el paciente acude al farmacéutico y, o le pide directamente un específico determinado, o le induce a curandear consultándolo sobre su mal. [¿]Acaso, dice, no conoce el farmacéutico tanto o más que el médico los específicos y su aplicación a las enfermedades? (Barbieri, 1905: 69).
Al mismo tiempo, ese elogio del autoconsumo resultaba atractivo para el enfermo por un doble motivo: primero, porque realzaba sus potestades (de regular por sí mismo su salud o sus drogas), y segundo, porque lo exculpaba de su padecimiento nervioso. Cabe suponer que esas publicidades se encargaron de popularizar a nivel local la certeza que otros historiadores han documentado para otros contextos, según la cual esas patologías eran de origen orgánico (y no mental), y que por ende nada tenían que ver con la vergonzante condición de la locura (Sengoopta, 2001; Thompson, 2001). Invitar a revertir una neurosis con un aceite o un específico era garantizar que la afección dependía de un desarreglo material (y no de la imaginación), y en simultáneo reforzar la vanidad del paciente que, cual buen sujeto moderno, tomaba las riendas de su cuidado personal.
Esa espiral del autoconsumo era estimulada asimismo por la comercialización de otros productos, que tenían un afán presuntamente aleccionador. Nos referimos a la difusión de folletos o pequeños libros explicativos, destinados en realidad a promocionar ciertos específicos o remedios. Esos materiales, de precio accesible, estaban redactados en lenguaje corriente, sin demasiados tecnicismos, y debían auxiliar a los lectores, por un lado, en el reconocimiento de los síntomas, y por otro, en la correcta administración de las drogas de venta libre. Algunos de esos volúmenes podían ir dirigidos a los médicos, a quienes buscaban instruir sobre las bondades de tal o cual específico; pero no sería errado aventurar que eran consumidos tanto por profesionales como por legos. A ese grupo pertenece una obra que circuló en la ciudad por esos años. Titulada Algunas afecciones del sistema nervioso en las cuales el Jarabe de Hipofosfitos de Fellows es beneficioso, e impresa en Londres en 1884 según su portada, esta obrita de 60 páginas contenía tres grandes secciones: en la primera de ellas se describían las afecciones nerviosas que podían ser sanadas mediante el remedio; en la segunda, se ofrecía la transcripción, cansina y redundante, de cartas de supuestos facultativos que habían probado con éxito la sustancia en sus pacientes; por último, se ofrecían precisiones sobre el modo de consumir la sustancia y acerca de los agentes que la distribuían a lo largo y ancho del planeta (Fellows, 1884).
De un tenor más popular, y con un contenido más parecido al de los folletos publicitarios, fueron los manuales del Dr Humphreys de Nueva York. De acuerdo con un aviso, esos manuales serían distribuidos gratuitamente a los interesados que contactaran al agente E. De la Balze, domiciliado en Cuyo 1837. Según esa publicidad, explicaban “los síntomas de cada enfermedad y modo de curarlas con los específicos de dicho autor, cura de la sífilis, debilidad nerviosa, etc.”. En palabras de esa fuente, las medicinas garantizaban “curas simples, eficaces, seguras y las más económicas”.47
Podemos aventurar, además, que el embrollo de identidades e intereses que vertebraba este mercado era aun más complejo. No alcanza con afirmar que las publicidades usaban y manipulaban de modo a veces descarado la figura del médico. Por alguna razón, que ciertamente excedía su gusto por el dinero, los doctores nunca dejaron de prescribir esos específicos, o de buscar diversas maneras de involucrarse en su comercialización. Sucede que los avisos no solamente servían al cometido de acercar al público más extenso la terminología médica, sino que propiciaban, aun a pesar suyo, una soldadura que podía resultar atractiva para los doctores. De manera subrepticia, las publicidades ligaban el campo de lo médico (su lenguaje, sus categorías diagnósticas) a una promesa tangible de sanación. Efectuaban un maridaje que la medicina por sus propios medios aún no podía garantizar. Invitaban a ver, tras los tecnicismos del vocabulario científico, la posibilidad de una cura, asequible mediante una acción muy simple ligada al consumo.
Por otro lado, esto último nos sirve para entender el motivo por el cual las publicaciones periódicas del gremio médico se hayan transformado, sobre todo a partir de la década de 1890, en una vidriera privilegiada de los “específicos”. Nos referimos sobre todo a La Semana Médica, fundada en enero de 1894. Las páginas de esa revista estuvieron desde el inicio atestadas de avisos publicitarios de tónicos y jarabes milagrosos. No cabe suponer que los médicos fueran consumidores contumaces de esas sustancias, sino que más bien oficiaban de eficaces e imprescindibles mediadores en ese mercado. Carentes de drogas capaces de sanar las enfermedades que llegaban a su consultorio, los doctores no podían dejar partir a sus pacientes con las manos vacías. Según las palabras de un autor que desempeñó un papel vital en este mercado:
(...) ciertos enfermos de los nervios (hipocondríacos, histéricos, personas pertenecientes a las clases inferiores) no pueden prescindir de la preocupación de que a las enfermedades hay que combatirlas con medicamentos, y que se consideran mal asistidos o descuidados si no se les administran medicamentos. (Marcus, 1892: 195).
Una década antes, en su temprana tesis acerca de la hipocondría, Francisco Mendioros hacía una observación similar. A pesar de que el autor interpretaba la polifarmacia −esto es, el hábito de atiborrar a los pacientes con todo tipo de remedios− como un indicador nefasto de la falta de conocimientos firmes sobre la enfermedad, confesaba que: “el enfermo quiere ser tratado de su mal, y para esto quiere remedios, es pues esencial prescribirle aun cuando no fuese más que para satisfacer su imaginación” (Mendioros, 1880: 52-53).
Ni Marcus ni Mendioros tenían forma de saber que aquello que tomaron por un capricho de los enfermos, y al mismo tiempo por una pecaminosa condescendencia de los diplomados, era el reflejo locuaz de una sedimentación generatriz. Por un lado, si los neuróticos no estaban dispuestos a abandonar el gabinete de los profesionales sin una receta en la mano, ello tenía una explicación histórica muy sencilla: el lenguaje de los productos de consumo había sido el responsable de su bautismo en la trama cultural; el neurótico había llegado a ser lo que era gracias a un dispositivo de promoción del auto-consumo, y poner en entredicho esa alienación constituyente era anular toda posibilidad de un lenguaje compartido. Por otro lado, al plegarse a los engranajes de esa comercialización, los médicos no buscaban otra cosa que empujar hacia su propia cantera una experiencia que se había forjado casi sin su mediación.
Incluso en las salas de los hospitales los diplomados concedían el estatuto de remedio a objetos de consumo que estaban muy próximos a los específicos.48 Tal y como denunciaron los propios farmacéuticos, los médicos prescribían y recomendaban a mansalva esas mercancías de composición dudosa, y de esa forma ayudaban a mantener vivo un circuito de consumo en el que todos salían ganando: los médicos resguardaban su prestigio y clientela, las farmacias seguían siendo locales concurridos, y los importadores y droguerías pagaban el favor financiando, merced a sus avisos, las revistas profesionales. Nadie iba a andar preocupándose de que ese tipo de propagandas estuvieran prohibidas por una vieja ordenanza sancionada en abril de 1882 por el Departamento de Higiene, la cual condenaba y castigaba las publicidades de remedios “específicos” que incluyeran mención a las enfermedades en que debían ser empleados.49

A resultas de esos convenios, se producían a nivel visual contigüidades y composiciones que no tienen nada que envidiar a esos “encuentros fortuitos” preconizados por el surrealismo. Por ejemplo, una informada reseña del hallazgo de Wilhelm Röntgen, ilustrada con una prolija litografía del busto del científico alemán, quedaba casi opacada por las grandes publicidades que llenan la página derecha: el “Vino Nourry”, el “mejor medio de administrar el Yodo” para el linfatismo, la anemia y las enfermedades pulmonares, o el “Licor del Dr. Laville” para la gota y el reumatismo.50

Un motivo adicional por el cual las farmacias solían quedar bajo la lupa de los guardianes del orden higiénico, concernía a un mal hábito que mostraban tanto farmacéuticos como médicos diplomados. Infringiendo una prohibición explícitamente contemplada en la ley de 1877, esos dos agentes sanitarios solían establecer asociaciones mutuamente provechosas.51 Estamos ante un pecado que retorna una y otra vez. Ya en una resolución del Departamento de Higiene de mayo de 1882 se denunciaba:
(...) que en la actualidad sucede en Buenos Aires con frecuencia que los médicos abren gabinete de consultas en la misma oficina de la farmacia o al lado, donde a título de asistencia gratuita atraen gran número de enfermos, a los que recetan de modo que no puedan ser despachados sino en la misma farmacia o farmacia vecina, donde lo son a precios muy elevados para partir los beneficios entre médicos y farmacéuticos.52
En septiembre de 1879, la redacción de la Revista Médico-Quirúrgica afirmaba que no había “botica que no tenga oficialmente establecido un consultorio médico”;53 unos años más tarde, Emilio Coni sostuvo que a resultas de esas asociaciones prohibidas, “esos establecimientos son verdaderas minas para sus dueños” (Coni, 1885: 277). En su novela más célebre, publicada en 1884, Antonio Argerich describió con ironía ese hábito en el capítulo acerca de la amistad que unía a D. Isidro, el dueño de una botica, y el Dr. Catay, un médico mujeriego y fanfarrón. De este último personaje, la narración agregaba que “concurría a la botica para encontrar enfermos de ocasión” (Argerich, 1884: 87).
Esas relaciones ilegales podían tomar diversas formas, que una normativa del Departamento Nacional de Higiene de julio de 1890 se encargaba de detallar y condenar: desde el liso y llano “establecimiento de consultorios médicos en las oficinas de farmacia” (advertidos con chapas y letreros colocados en la puerta de estas últimas), hasta el más sutil artilugio de diseñar vías de comunicación que unieran por el interior un consultorio y una farmacia contigua (Departamento Nacional de Higiene, 1890b: 9-12; Barbieri, 1905: 717). La modalidad más extendida de esa infracción consistía, por supuesto, en el deshonroso ademán de los médicos que aconsejaban o exigían a sus pacientes la compra de los remedios en tal o cual establecimiento farmacéutico.54 Al aplaudir aquella última ordenanza del Departamento de Higiene, la Sociedad Nacional de Farmacia lamentó que fuera “casi moneda corriente el que la farmacia tuviera su respectivo consultorio, bien dentro de ella, bien en la casa más inmediata”.55 La prensa general se hizo eco, de tanto en tanto, de quejas a propósito de ese reiterado delito. Por ejemplo, una nota publicada en El Diario en abril de 1891 responsabilizaba ante todo a los falsos médicos extranjeros de esa infracción. En sintonía con un prejuicio muy extendido en la opinión pública, según el cual se multiplicaban en la ciudad inmigrantes que poseían diplomas falsificados, el artículo advertía que la llegada de “miles de honorables seudo-diplomados médicos, que nos llegaban con el fin honesto di far l’América”, era tan solo la antesala de “asociaciones de médicos y boticarios (…) que se hospedan en una misma casa, y del estudio del médico a la oficina del farmacéutico es pasado el cliente”.56