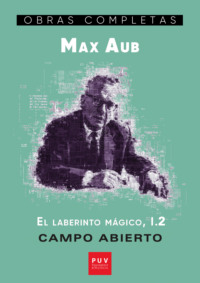Kitabı oku: «Campo Abierto», sayfa 4
13 de junio: «¿No os dais cuenta de que, porfiando por una dialéctica materialista, os dejáis envarar, a veces, en el más rígido idealismo; que perdéis de vista los hechos “por no enmendarla”? ¿Que hay en Campo abierto episodios que no son honor del nuestro? ¡Qué duda cabe! Bien está callar cuando se sirve, mal cuando no. ¿Es que seguimos teniendo ejército, es que vivimos hace quince años? ¿Tan tradicionalistas sois? En guerra estamos, sin duda, contra Franco, pero las condiciones de la misma han variado y, a mi juicio, más fuerte es hoy la verdad escueta que la propaganda. ¿Es que por reconocer que hubo incontrolados entre los nuestros vamos a dejar de tener razón? ¡Al contrario! Porque esos crímenes fueron forjados por los fascistas españoles al alzarse en armas contra el gobierno legítimo» (ed. cit., pp. 212-213).
EL LABERINTO MÁGICO I. 2
Gabriel Rojas
24 de julio de 1936
–¿Cómo te encuentras? 1
Gabriel Rojas se despatarra ante su mujer, las manos en la cintura.
Ángela contesta cerrando los ojos: –Bien.
–¿Quieres que vaya a buscar al médico?
–No.
Ángela vuelve lentamente la cabeza buscando entre sus párpados entrecerrados la figura ya un poco rechoncha de su marido. Intenta sonreír, intenta sonreír débilmente, intenta que Gabriel comprenda que intenta sonreír.
–¿De qué te ríes?
–De tu facha.
Ángela está tumbada en una mecedora de la sala, perniabierta, enorme, con su bata de flores celestes y rosas. Gabriel, en mangas de camisa, la mira con amor. Ángela vuelve a dejar caer su cabeza, que enderezó para sonreír.
–¿Dolores? –la mujer asiente con la cabeza.
–¿Y tu madre?
–Se fue a casa. Tenía que hacer la cena de los chicos.
–¿Y Adelina?
–Fue a la tienda.
–Estará con el novio.
–Es lo más probable.
Una mueca desfigura la cara dulce y apacible de la mujer.
–¿Qué hago? –pregunta un tanto desamparado el hombre.
–Anda, anda a buscar a Renán. (Ya no le llama doctor, médico o don. El dolor abate distancias y allana tratamientos). 2
–¿Cómo te voy a dejar sola?
–Llama por teléfono.
Gabriel da media vuelta, sale al recibidor, llama a casa del médico. Le contestan que no está, toman el recado: seguramente telefoneará de un momento a otro: –Lo dejó dicho.
–Tome el recado: que venga corriendo.
–¡Gabriel!
Vuelve rápidamente a la sala.
–Llévame a la cama.
Con precaución el hombre pasa su brazo por la cintura de la mujer y la lleva hacia el dormitorio. Silencio en la calle, silencio en la ciudad, como si el tiempo no existiera. Ángela jadea; lleva un pañuelo a la boca, se lo pone entre los dientes. Párase a cada medio paso, echada hacia adelante, se apoya un momento en la mesa cubierta con un hule, fondo verde, flores rosadas.
–¿Cómo te encuentras?
La mujer dirige una rápida mirada iracunda a su marido. Gabriel siente la puñalada. Obliga sus dedos a oprimir un poco la cintura de Ángela.
–Vamos –dice el hombre.
–Espera.
La voz sale ronca y entorpecida por el pañuelo. Pasan tres segundos interminables.
–¿No puedes?
La mujer vuelve a mirar a su marido con las pupilas empañadas. Gabriel Rojas no sabe qué hacer. (¡Si me coge solo, si me coge solo!). No puede pensar en otra cosa. (Si me coge solo, ¿qué hago?).
Ángela, con un movimiento imperativo de la barbilla indica que quiere volver a caminar.
(Por lo menos que llegue hasta la cama –piensa Gabriel–, por lo menos hasta la cama). Sin darse cuenta alarga el paso. Su mujer le retiene con el peso de su cuerpo. Se para.
–¿No puedes? ¿Te duele? ¿Qué…?
Los ojos de Ángela matan la pregunta. Llegan a la puerta. Nunca le pareció tan grande la habitación. Aún hay que atravesar el pasillo.
(¿Dónde estará mi suegra? ¿Dónde estará la criada?).
Gabriel no tiene tiempo de tener miedo. Tiene ganas de huir, de correr, de gritar, de abandonar a su mujer en medio del pasillo brillante, estucado hasta la altura del hombro. Llaman a la puerta. Los dos seres se miran angustiados.
–¿Será Renán? –dice Gabriel.
Y antes que su mujer apruebe se lanza hacia la puerta, abandonándola. Abre, es el portero.
–Que enciendan en la habitación de delante y abran las ventanas. En seguida. La patrulla está abajo. ¿Cómo está la señorita?3
–Mal. Espero al médico. Voy a dejar la puerta abierta. O mejor pase usted y encienda. No puedo dejar sola a mi mujer.
–Sí –dice–, es mejor, porque no se andan con chiquitas y si no encienden empezarán a tiros, y mire que es manía…
Ya no le oye Gabriel que ha vuelto al lado de Ángela, apoyada en el quicio de la puerta del cuarto de baño.
–Era el portero.
Ángela hace señas de que lo sabe.
–¿Podrás aguantar hasta que llegue el doctor?
La mujer ya no tiene fuerza para girar la cabeza. Rechina los dientes y desgarra el pañuelo. Da tres pasos, jadeando entre cada uno de ellos. El dolor la destroza. A fuerza de meter las uñas en la palma de la mano y apretar las muelas, no grita. No ha gritado nunca; no lo va a hacer ahora que Gabriel está delante. El cuarto de baño brilla, blanco, aséptico. Le da rabia. Como puerto aparece la entrada del dormitorio. Hay que llegar allá, pase lo que pase. ¿Qué le corre por las piernas? La puerta. ¡Dios! ¡La puerta! Apoya una mano en la jamba. Desde allí, como lago, aparece la cama preparada, el embozo deshecho. Ángela siente cómo se resquebraja. Mira, agonizante, a su marido, como si se quisiera asir de su cuello con la mirada. Dan un paso a través de la estancia con la sensación de haber perdido la seguridad que les dabana las maderas de la puerta; como si se enmarzaran en un océano todavía furioso, tras una arribada forzosa. La cama está ahí, a dos metros. Pero entre ella y la puerta que acaban de abandonar el espacio es inmenso, y son, todavía, los pies, los solos pies, con su borde, como un acantilado. Hay que darle la vuelta, pisar la alfombra que corre a su lado derecho, regalo del año antepasado, gris y anaranjado: venció el gusto del marido, que mujer y suegra preferían un color pardo. Gabriel suda. Las gotas le corren por las mejillas mal afeitadas y se le meten por el cuello.
Ángela arrastra su pierna derecha, han llegado a los pies del lecho. Ángela se agarra al grueso barrote del mismo, se esparranca,4 mira despavorida a Gabriel, abre horriblemente la boca –el pañuelo cae al suelo–, grita terrífica, con una voz de adentro; con una voz desconocida:
–¡Ya! ¡Ya! ¡Anda! ¡Imbécil!
Gabriel se arrodilla. Levanta el faldón de la bata y de la camisa de noche que, sin saber cómo, Ángela recoge; Gabriel tiende las manos al tiempo justo de recibir en ellas el paquete pegajoso –¡qué asco!– de su nuevo retoño.
Entran la suegra y la criada. Gabriel traspasa el paquete a su madre política. Se levanta despavorido y huye al cuarto de baño a lavarse las manos. Vuelve secándoselas con una toalla.
–Voy a buscar al médico –grita a las mujeres.
–Telefonea –grita la suegra.
–Más rápido será si lo busco –grita desaforado.
Y sin oír más se lanza a la calle. Sobre las rayas del sudor, por la prisa, le parece que corre ventolina fresca. Aspira hondo. Todos los balcones de la ciudad están iluminados. Todas las ventanas están abiertas. Nunca hubo tanta luz en Valencia, ni en los Viveros cuando hay verbena, ni en la Alameda por la feria.
Y los terrados –piensa Gabriel–, no se dan cuenta de que con tanta luz favorecen a los «pacos»5 apostados en las azoteas. Marcha rápido.
¿Cuánto hay hasta casa del médico? ¿Trescientos, cuatrocientos, quinientos metros? ¡Me olvidé la pistola! Gabriel se palpa el bolsillo trasero del pantalón. ¡Menos mal!: Lleva el carnet del Sindicato. Ahora al pasar por los Dominicos6 pediré el santo y seña. Bueno ya no se llama santo y seña, sino la consigna.7 Gabriel se para y se seca el sudor. Quiere correr, llegar lo antes posible, y, por otra parte, no quisiera llegar nunca. Gabriel quiere a Ángela, pero le repugna el peso blandengue del feto. De pronto tiene miedo de que muera por su culpa. Piensa en el golpe, brusco. Pero no, ¿qué más podía haber hecho? Si no se llega a arrodillar a tiempo, el niño hubiese caído al suelo. Niño, no: niña. Se alegra. Gabriel pasa frente a los Dominicos sin darse cuenta, sin acordarse de que se proponía entrar para que le soplaran la palabra mágica. Pasa ante la fábrica de luz, el colegio, atraviesa la calle de Colón, solitaria. Entra en la calle del doctor Romagosa. Sube jadeante la escalera del médico. La criada le ataja el paso.
–El doctor no está. Creo que fue a su casa. Llamó por teléfono.
Gabriel se tranquiliza. De pronto, como si le ligaran todos los miembros, se siente impotente para el menor esfuerzo. No podría alzar una mano. La criada:
–Siéntese.
Gabriel se deja caer. Sopla. Se lleva la mano a la frente. Piensa: –¿No te da vergüenza? ¿Es esto de lo que eres capaz?
Se levanta, sale. Todavía las escurriduras del sudor.
–¡Qué paquete! Porque era un verdadero paquete. Así se viene al mundo. ¡En qué tiempos naces, hija! Está bonita la ciudad así, iluminada; si los rebeldes tuvieran aviones, ¡qué blanco! Que eso de los pacos, cuentos… Lo que sucede es que es divertido tirar tiros.
La ciudad iluminada.8 No hay posibilidad, en la mente de Gabriel Rojas, que se dé cuenta del retintín volandero que la palabra hubiese, tal vez, despertado en otros.
Un ruido seco, un golpe. Negro. Gabriel Rojas cae al suelo, como un saco. Le dieron por detrás, en medio de la cabeza, donde empezaba a clarearle el pelo, en calva de zapatero.
Acuden policías y milicianos y se generaliza el tiroteo, de acera a azotea.
La calle cobra vida, suben por todas las escaleras. Registran pisos, terrados. No dan con el agresor. Pasan las sombras por las ventanas abiertas, a correr fantasmales por las fachadas fronteras.
Cuatro personas alrededor del cadáver:
–Tiraron desde allí arriba.
–Yo le conocía, era un tipógrafo de El Pueblo. 9
Vicente Dalmases
I
¡Reparten los teatros!10
Entró Julián, agitadísimo.
–¿Qué?
–Entre la U.G.T. y la C.N.T.11
Todos los que no estaban de pie se levantaron.
–¿Y nosotros?
–Tenemos que ir a hablar con ellos en seguida.
Julián Jover –alto, espigado, con el pelo crespo y la voz aguda, largos brazos, largas piernas, desgalichado–12 se movía en todos sentidos, pura aspa y ascua.13
–¡El Ruzafa!
–¡El Apolo!
–¡El Principal!
–¡El Eslava!
–Aunque sea el Serrano.14
Ya se veían actuando como profesionales.
Santiago Peñafiel –fuerte, más bien alto, luciente, moreno, alegre y con largas pestañas, su único orgullo; que por lo demás, lo mismo hacía de barba que de comparsa, de traspunte o de carpintero– daba saltitos:
–¿Te das cuenta? ¡El Retablo15 en un teatro de veras, en un escenario de verdad!
Asunción Meliá –rubia, delgada, con enormes ojos azules de mujer mayor, perdidos en una cara de adolescente, los labios finos y apenas rosados– se abrazaba alborozada a Josefina Camargo16 –de cara irregular, picada de viruelas, la boca hija de un mandoble–, primera actriz del grupo. Fea con ganas, con voz que removía las entrañas, razón de su éxito con los muchachos, y del desconcierto de las mozas que se hacían cruces. (–¿Qué le ven?).
–Vámonos al Sindicato.
–¿Todos?
–No. Todos no: una delegación.
–¿Quién va?
Luis Sanchís –la frente abombada, anteojos, voz de ultratumba, cantante inficionado de zarzuela, rimbombante, gracioso en su chocarrería y mala educación, estudiante de derecho– decide:
–Que vayan Julián y Josefina.
–¿Dos sólo? No son bastantes. Cinco por lo menos.
–No nos darán nada.
–Ya habló quien tenía que hablar.
Era Manuel Rivelles –alto como un palo de telégrafo, por lo que le solían llamar el «Farol» (y a Luis Sanchís, su inseparable, el «Farolero»), tímido, pesimista, humilde, mal cómico, pero ¡con tanta afición! Con la espina clavada de que la gente se reía con sólo verlo aparecer en escena. Estudia historia y padece –casi siempre– enfermedades vergonzosas. Sin suerte, pero tesonero.
Diez más forman entre todos «El Retablo», teatro universitario. Los dirige Santiago Peñafiel, que no es estudiante, no por falta de ganas, sino de medios: encargado de un almacén de maderas del camino del Grao, mantiene su casa: madre y dos hermanillos; tiene, además, pujos literarios, colaborador de algunas revistas de «Joven Poesía». Conocido –él dice amigo– de Federico García Lorca y Alejandro Casona. Desde luego, es el único del grupo que ha visto actuar a «La Barraca» y al teatro de las Misiones Pedagógicas.17
Están reunidos en casa de Jover –de Jover y sus hermanos, que son cuatro, tres varones y una hembra, aunque de esta última no se habla, que salió pinta–.18 La casa es vieja, de las de chocolate en mancerina.19 Llena de viejitos y viejitas por todos los rincones, muy amables, muy finos, retraídos y admiradores de sus sobrinos, a los que recogieron al morir sus padres. José, Julio, Julián –amargados con lo de Julieta, ida con un comicastro–. Los tres del «Retablo»: José, un papalote con pápulas20 para quien los sellos son el summum y razón de ser. Acaba la carrera este año, sin que nadie se entere, ni él, por supuesto. Heredará el bufete del tío con quien trabaja. Hace versos, sin decírselo a nadie. Es parado, y todos lo tienen por tonto: no hace nada para desengañarlos, tal vez porque no se da cuenta, o porque, quién sabe, lo cree también. Le gusta pasear por la huerta y cortar flores. Luego se las queda mirando horas y horas, oliéndolas:
–¿De dónde les vendrá el olor?
Las deshoja. Los tíos y las tías lo adoran, todos solteros.
Pajarilla era la niña. Vive en Madrid y todos piensan en ella. Guapa de veras y con un genio atroz. Fundó «El Retablo» y fue su gran figura. Quería hacer teatro de veras; la caterva de tíos se opuso. Ella saltó por encima. En el fondo todos esperan que llegue a gran cómica. Por el momento no se sabe mucho de su vida.
La rebelión militar ha derrumbado todas las puertas: ya no son estudiantes, sino actores. Fueron anteayer a ver al gobernador: se han puesto al servicio del pueblo. Duermen menos. Les dieron vales para conseguir madera, telas, pinceles, colores. Les han prometido un camión. Pensaban ir por los pueblos, haciendo sus sainetes, pero ahora entró Julián y se les encandila la imaginación: ¡«El Retablo» era un teatro de Valencia! ¡Qué revolución!
–Habrá que montar obras más importantes.
–Lo primero es conseguir un teatro.
–No nos lo darán.
–Nos haremos con él.
–Quizá sería mejor ir al Eslava y quedarnos con él, así por las buenas; luego hablaremos con los del Sindicato.
Se oponen los timoratos.
Luis Sanchís: –Vámonos, abajo tengo el coche.
Su padre es de Izquierda Republicana y no se lo han requisado. Entra Vicente Dalmases.
–Me he retrasado porque tuvimos una reunión.
Le dice Santiago Peñafiel, burlón:
–Sí, ¿y qué tienes que decir?
Vicente Dalmases pertenece a las Juventudes Comunistas.
–Reparten los teatros
–Ya lo sé. ¿Qué pensáis hacer?
Es delgado, vivo, rápido, nervioso, de nariz larga, e inteligente. Pero cerrado a la ironía. Le molestan las burlas. Serio, lo toma todo como él es. Estudia comercio, sin ganas, pero con el ahínco que pone en todo.
–¿Qué te parece, vamos primero a por el teatro y luego a hablar con los Sindicatos del Espectáculo, o al revés?
–Podemos hacer las dos cosas a la vez.
La aprobación es general e inmediata. Los Jover, Rivelles y Asunción irán al Eslava. Peñafiel, Josefina –porque conviene que vaya una mujer–, Sanchís y Dalmases, a entenderse con el Comité Ejecutivo de Espectáculos Públicos U.G.T.-C.N.T.
El comité está reunido en sesión permanente. Son doce. Preside un acomodador. Le dicen «el Fallero». Viejo socialista. Pero las miradas, directas o solapadas, van hacia Slovak, un mozancóna de cabeza rapada que nadie sabe de dónde ha salido. Lo han traído los de la C.N.T. Dicen que lo mandan de Barcelona. Habla Santiago Vilches, un actor de zarzuela, masón y republicano: habla siempre, lo dejan. Siempre engolado, como con corsé. Dicen que duerme con una mano en el pecho, desde que representó al Greco, hace años.
–Camaradas, nuestro país vive en estos momentos el proceso revolucionario más hondo que registra la historia del progreso humano…
Ambrosio Villegas mira una mosca que corre por la pared. ¿Cuándo echará a volar? Está ahí en representación de los autores. Lo han aceptado a regañadientes. Los trabajadores del teatro no creen tener que contar con los escritores. Todavía los músicos…
–Se derrumba un sistema, y sobre las ruinas del pasado tenemos la obligación de estructurar la vida económica de nuestro país recogiendo el anhelo de la clase trabajadora…
La mosca vuela. El teatro en manos de sus trabajadores. Villegas no se hace ilusiones: se hablará de sueldos.
–… Y estableciendo unas normas justas y equitativas para la convivencia humana.
Claro –piensa Villegas–, tenía que surgir la palabra humano. ¿Qué quieren todos estos que están alrededor de esta mesa? El Fallero dice lo que piensa; quiere mandar; pero no directamente, tiene alma de cacique. A Rigoberto Salvá, tramoyista, no le importa nada de nada, como no sea dormir. Luis, el apuntador, tiene sus «puntas y collar de poeta», querrá estrenar y estrenará. ¿Y el checo o yugoslavo ese? ¿De dónde ha salido? Él se ha opuesto, más que nadie, a que formara yo parte del comité.
Villegas había hablado antes con él, mientras comían un tentempié. ¿Sabe más de lo que aparenta? Así de buenas a primeras parece muy bruto y fía mucho de su pistola, muy brillante y muy visible. Siempre vuelve a lo mismo:
–Hay que hacer la revolución…
No dice cómo. ¿Quitar los teatros a sus dueños? Ya está. ¿Socializar la industria? En eso estamos. Pero ¿y después? ¿Vamos de verdad a hacer un teatro decente?
–Nadie tiene derecho a desertar de su puesto –dice ahora el Fallero–, necesitamos la colaboración de todos. Estando todos los trabajadores del espectáculo enmarcados en las sindicales U.G.T. y C.N.T. no sería mucho esperar de vosotros aquella disciplina sindical a que estamos obligados…
Villegas tiene su carnet, nuevecito, de «Oficios Varios» que ha conseguido en la U.G.T. Hubo sus más o menos al tratar el asunto en la Sociedad de Autores. Algunos se resistían, con bastantes buenas razones, a afiliarse a un sindicato. Prevaleció la opinión de que nada se perdía, y era útil para con las patrullas. Que cada cual se afiliara al sindicato que más le gustara.
–… Y la solidaridad que debe existir entre todos los trabajadores. (La solidaridad. Sí. Aquí está la palabra: solidaridad, o solidariedad, como se debiera decir. ¿No se dice contrariedad o arbitrariedad? ¡Qué más da! Su continua manía purista… ¿De qué le había servido?).21
Archivero del museo de San Carlos, sí, archivero, mueble arrinconado al que se consultaba impersonalmente de muy tarde en tarde. Villegas vivía solo, dando clases. Había publicado un libro de versos de quien nadie se acordaba, y estrenado unas comedias, al paso de algunas compañías de segundo orden, hacía muchos años. Tenía cuarenta y cinco, aparentando diez años más.
Solidaridad o solidariedad es una palabra relativamente nueva –pensaba– y hasta cierto punto es posible que el sentimiento que refleja también lo sea. ¿Adhesión a una obra común? Los latinos decían in solidum: solidariamente. Pero no se refieren a esa emoción que surge de la masa. Villegas se recuerda22 del mitin de Mestalla.23 El sentimiento conjunto, regado, machimbrado24 de cien mil personas. Lloró al oír hablar a Azaña. No era la oratoria: era el deseo de aquella masa, su ilusión idealmente solidificada, la seguridad de un mundo mejor a la vuelta de unas semanas, por carisma. La ayuda, la comunión, la composición indivisa del aire que respiraba; sentirse parte de un todo conocido y amado. Intervenir, comunicar, interesarse mancomunadamente. Sí, era eso: de mancomún. Mejor que solidaridad, que sonaba a catalán.
–Hay que hacer la revolución –decía Slovak, por quinta vez.
Villegas, impacientado, levantó la mano pidiendo la palabra. No tenía idea de lo que iba a decir.
–Tiene la palabra el compañero Villegas.
–Señores…
–Aquí no hay señores, todos somos camaradas –interrumpió Slovak.
–Bueno, no tiene importancia.
–Sí, la tiene.
–Como ustedes quieran.
–Aquí todos nos hablamos de tú.
–Como vosotros queráis. Sólo quería hacer notar que… si la revolución va a consistir en socializar los teatros no será una verdadera revolución teatral.
Hizo una pausa y se oyó la mosca que fue a posarse en el cráneo rapado de Slovak, que la espantó impaciente.
–No. Lo que hay que socializar es «el» teatro.
Villegas se calló, quedó una interrogación en la mirada de todos.
–Nada más.
–Mire compañero –dijo el Fallero–, aixòb25 estará muy bien: pero no le veo la punta.
–Como que no la tiene –recalcó Llorens, un actor de la C.N.T.
Intervino Slovak:
–No, sí la tiene. Es una gracia de intelectual partidario de Azaña.
Dijo Azaña, con el mismo desprecio que si hubiese dicho Sanjurjo.
–Creo que don Manuel Azaña sigue siendo Presidente de la República.
–Y tú le dedicaste una serie de artículos, acerca de Rivera y de Ribalta.
Todos se miraron extrañados. No les sorprendía ignorarlo, sino que lo supiera aquel hombre.
–¿Tiene algo de malo?
–No, nada. Pero como yo decía: los intelectuales de tu tipo no tienen nada que hacer aquí. No creas que no te entiendo. El compañero Villegas quiere que se representen sus comedias.
Villegas no era hombre de arrestos, y ya había dado de sí cuanto podía. Prefirió callar, se sentía molesto. Más que nada por el acento extranjero de aquel tipo.
El Fallero puso a discusión el salario de las mujeres de limpieza, y las del wáter con jabón y toalla por su cuenta. En ese momento, por las buenas, entraron en el cuarto –destartalado y sucio– Dalmases y los demás.
–¡Ché! –dijo el Fallero–, ¿qué manera de entrar es esa? ¿Qué queréis?
Slovak tenía la mano en las cachas de su pistola.
–Un teatro.
–¡Hombre! ¿Y tú quién eres?
Peñafiel saludaba a Villegas. Este los presentó. –Son los del Teatro Universitario.
–¿Qué tienen que hacer aquí unos aficionados? –preguntó Llorens–. El teatro es cosa de profesionales. Todas esas perenganadas de aficionados no hacen más que dañar a la industria. Hay que acabar con ellos. Si quieren hacer comedias, que ingresen como meritorios.
No había nadie en la puerta del teatro Eslava. Las puertas que daban al vestíbulo estaban cerradas. Los muchachos tocaron sin resultado. Julián Jover, moviendo sus brazos en aspa, se acercó a la puerta del escenario. Estaba abierta. Llamó a sus compañeros y entraron. No parecía haber nadie.
–Fantástico.
Para la mayoría de ellos era la primera vez que penetraban en un escenario de verdad.
Viniendo de la calle, horneada por el calor de agosto, el pasadizo pareció una gruta misteriosa. Viviendo en un mundo nuevo, sin peso, como el que los embargaba desde hacía quince días, el penetrar como invasores legítimos en un teatro, les daba, además, la sensación maravillosa de piratas. Piratas de verdad, generosos y caballerescos; aventureros llevados en alas de su gusto, en busca o captura del instrumento mágico que les iba a permitir establecerse en la vida según el trabajo que libremente habían escogido.26 El fresco y el silencio –delicioso a pesar del olor muerto– les sobrecogió con fruición. De todos modos Julio Jover le dio la mano a Asunción. Ella sonrió, agradecida. No se veía. La luz venía de muy alto, escasa, filtrándose por las rendijas del telar.
José y Julián se quedaron husmeando por los camerinos, los demás penetraron en el escenario. Santiago Peñafiel gritó, ahuecando la voz:
–¡Ah, de la casa!
No contestó nadie. En la penumbra, las butacas se alineaban sin valla, como olas sucesivas y quietas. Todos estaban sobrecogidos: por la penumbra, la temperatura y la soledad.
Casi no podían creerlo: estaban en un teatro, en un teatro que casi podían considerar suyo. Julio dio unas patadas en las tablas, que resonaron. A los lados empezaban a vislumbrar unos bastidores apoyados contra las paredes.
–¿Dónde se dará la luz?
–¿No habrá nadie?
–¿Dónde estáis?
Lo preguntaba José Jover, asomándose al escenario. La embocadura se divisaba como la entrada de un mundo nuevo al que llegaban desde adentro.
–Estupendo…
Se le llenaba la boca. Adelantando, casi tropezó con las candilejas. No acababa de creerlo. La fauce negra de la concha del apuntador le imponía cierto respeto. De pronto resonó la voz de falsete de Julián:
Yo sueño que estoy aquí
destas prisiones cargado,
y sueño que en otro estado
más lisonjero me vi.
¿Qué es la vida? un frenesí:
¿Qué es la vida? una ilusión,
una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño;
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son.27
–¡Ijujú!, ¡qué sueños ni qué carambolas!
Asunción se soltó de la mano de Julio. Se atrevió a dar unos pasos. Empezó a decir con voz insegura que inmediatamente se le volvió grave y cálida:
¿No es breve luz aquella
caduca exaltación, pálida estrella,
que en trémulos desmayos,
pulsando ardores y latiendo rayos,
hace más tenebrosa
la oscura habitación con luz dudosa?
Sí, pues esos reflejos
puedo determinar (aunque de lejos)
una prisión oscura,
que es de un vivo cadáver sepultura…28
–¡Aquí está la luz! –gritó Rivelles.
–Dala.
Se encendió un foco colocado en medio del escenario vacío. Asunción dio un grito terrible: de un palco pendía ahorcado el cuerpo de un hombre.
Los muchachos bajaron como pudieron del escenario y subieron corriendo al palco. Al fondo del pasillo había un espejo donde se vieron, llegando, desencajados.
–Calma, calma –gritaba descompuesto Rivelles.
–¿Lo subimos?
–Lo que hay que hacer es cortar la cuerda.
–Caerá al patio.
–¿Y si vive todavía?
Asunción sollozaba en medio del escenario.
–Que lo levanten unos desde abajo. Venga, tú y tú.
Nadie lo esperaba, pero el que se había puesto a mandar era el gordinflón bobo de José Jover.
Bajaron corriendo Manuel y Julio. Este último se torció un pie, pero siguió adelante. Aupándose en una platea, lograron asir las piernas del colgado y lo levantaron, mordiéndose los labios. A ambos les daba un asco horrible la carne molleda que sentían entre sus dedos
–¡Venga!, ¡más!, ¡más!, ¡un poco más!
José seguía mandando. José29 se inclinó sobre la baranda del teatro y logró alcanzar el sobaco del muerto, porque eso sí, ninguno dudaba –a pesar de todo– de que aquello fuese ya un cadáver.
Su movimiento hizo caer una carta al patio. Cayó lenta, en zigzag, como una flecha de las que acostumbran lanzar los niños, desde el paraíso.
–¡Venga! ¡Ayuda tú!
Julián estaba a punto de perder los sentidos.
–¿Yo?
–¡Tú! ¡Va a ser el aire! Bueno, venga. Tira.
Alzaron al hombre que pesaba toneladas. Se les cayó para atrás.
–¡Una navaja!
Ninguno tenía. Ya estaban de vuelta Julio y Manuel.
–Dejémosle en el suelo.
–Está más muerto que… –empezó a decir Rivelles, pero se le quedó la frase en el aire.
–¿Más muerto que qué…?
–¿Ninguno tiene una navaja?
–… que Carracuca.
–¿Qué hacemos?
–Avisa a la policía, mira tú éste.
–Aquí hay una sierra –dijo como venida de otro mundo Asunción.
Los jóvenes se habían olvidado de ella. Se asomó José.
–Tráela.
–No puedo.
No se atrevía a saltar del escenario al patio de butacas.
–Ahora voy.
Bajó Julián.
–Avisa a la policía.
–¿Cómo?
–¡Gritando! ¡Pareces tonta! ¿Has pensado alguna vez para qué sirven los teléfonos?
Cortaron la cuerda con la sierra. No fue fácil ni agradable. El hombre estaba muerto, sin remedio.
–¿Quién será?
–El conserje.
–¿Cómo lo sabes?
–Lo he visto algunas veces.
–Recoge ese papel.
–A ver.
Era una sencilla hoja de «tablilla», doblada en cuatro. Bajo el membrete y a la altura de la hora del ensayo se leía, escrito con mala letra:
«Cúlpese de mi muerte a los bandidos».
Los cuatro se miraron.
–Aquí hay una carta.
Estaba en el suelo. La habían hecho caer en su ir y venir.
–¿La leemos?
–¿Para qué?
Asunción les llamaba desde el escenario:
–Ya vienen.
En el comité seguía la discusión. Habían rogado a los jóvenes de «El Retablo» que esperaran afuera mientras ellos dilucidaban qué se resolvía. La mayoría se mostraba francamente adversa, aunque sólo fuese a considerar el asunto. Llorens se mostraba el más intransigente:
–¿Cómo vamos a entregar a esos desgraciados una fuente de trabajo? ¡Eso nos faltaba! ¿Es que somos amas de cría? Que se vayan al frente o a una fábrica, para eso son jóvenes. Aún no tienen veinte años.
–¿Y qué? A lo mejor hacen algo que valga la pena.
–¿Sí o no, hemos acordado crear una escuela de artes y oficios del teatro, donde los hijos de nuestros trabajadores tendrán preferencia?
–Nadie lo niega.
–¿Entonces? ¿Vamos a entregar un teatro a esa caterva de señoritos?
Discutían Villegas y Llorens. Intervino Slovak:
–Podríamos dejarles el teatro para que hicieran dos o tres representaciones… dentro de algún tiempo. Mientras tanto que vayan por los pueblos… Si pueden.
Todos estuvieron de acuerdo. Sonó el teléfono: les daban la noticia del suicidio del conserje.
–¡Fill de la mare de Déu!30 –exclamó el Fallero–. ¡Ya lo podíamos buscar! Allí escondido, en el foso, seguramente… era de lo peor. Un chivato beato indecente… Oye tú, que no se entere nadie.
¡Un muerto en el teatro, y así, colgado! La revolución era la revolución, pero lo que es sentarse en la concha del apuntador, darle vueltas a una silla, sacar un ataúd a escena, era otra cosa.31