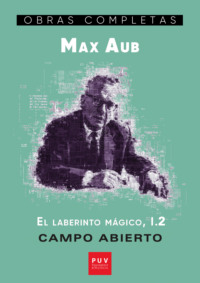Kitabı oku: «Campo Abierto», sayfa 5
Llorens insinuó, inseguro, refiriéndose a los de «El Retablo».
–Que empiecen ellos –y, dirigiéndose a Vicente, sin mirarlo, añadió:
–No quiero que creas que soy un sectario.
–¿Dónde?
–Allí, en el Eslava. Ya que lo tienen, que se queden con él, por unos días…NA
NA [Nota del autor] Como ese muerto no ha de volver a salir, si alguien se interesa por él, doy a continuación alguna noticia de su vida:32 Cacoquimio y negro, escuchimizado y constipado, la barba cerrada y sin afeitar más que de uvas a peras, los ojos ribeteados de rojo, y beato. Nació así, a la sombra de los altares, sacristán de vocación, que no cura: monumento que le ocultaba el horizonte. Cerradillo de mollera, pero tan amigo de cirios, comulgatorios, lamparines, cepos, santos, censos, faldistorios, flores de nácar y telas aprestadas, exvotos, silencios, éxtasis, murmullos, largas misas, rezos y rosarios1, que se le iba la vida en las baldosas de la iglesia, correteando de aquí para allá –aun niño. Niño negro, con mugre de la buena, incrustada. Ayudaba a todo, con tal que le dejaran embobarse ante las llamitas de los altares.
No salió en treinta años de la sombra de su parroquia. La conocía como nadie, ni hubo hora canónica que se le escapase, calendario eclesiástico vivo y quincuagésima andando. Resolvía cualquier duda sobre responsorios, homilías, completas, tercias, sextas o colores vestimentales. Nunca se le ocurrió preguntar el porqué de las diversas fases del culto, tanto le daba: las cosas eran intangibles y el santoral regía el mundo. Sacristán de San Nicolás y cerrado a todo lo demás.
Así, hasta que le tentó Belcebú, encarnado –y con creces, por donde más gusto daba– en Vicenteta – muy ligada a su nombre, sobre todo en lo referente a las dos últimas sílabas de su patronímico, que parecía descolgarse, si no del apellido paterno, sí de las ubres maternas– que en la suegra estuvo el quid: no paró hasta casarlos. Pero el impulso soberano que empujaba al sacristán se convirtió pronto en asco y conciencia de su falta, sobre todo, hacia la Virgen y colaterales, y su otra debilidad: Santa Teresita del Niño Jesús. Y ya no pudo vivir, sintiéndose, dos o tres veces a la semana, en pecado mortal, pese a que sus confesores le hacían ver la inanidad de sus prejuicios. Se vio perdido, perseguido; cada sombra, cada rincón se le representó caverna gitánica desde la que auténticos diablos de tridente, orejudos y con cola le amenazaban con las llamas eternas. Le dolió el estómago y le diagnosticaron úlceras. Pero él sabía de lo que se trataba: la sangre que defecaba era –aunque sólo fuese por el color– anticipación del fuego eterno.
De cómo se deshizo de Vicenteta, envenenándola poco a poco, no es cosa de esta historia. La cosa es que murió y la enterraron sin pompa. Creyó el sacristán volver a gozar de su prebenda. Pero no hubo tal. Confesóse, y sin que trascendiera su delito, el cabildo se las arregló para prescindir de él. Sin embargo, un canónigo, que tenía sus relaciones, lo colocó de portero en el teatro Eslava.
A veces –acabada la función– el ex sacristán se hacía ilusiones, allí en el escenario vacío, nave por nave, recordando su perdida iglesia. No tenía amigos. Vivía en un rincón, allá en los altares, y le traían la comida de un bodegón cercano. A misa iba todos los días temprano, y, sentado a la puerta del escenario, a todas horas, callado, seguía los oficios, según las luces.
La quema de algunas iglesias lo trastornó profundamente. No le mataron, de milagro, cuando se quiso oponer, en cruz, a que la gente invadiera el palacio arzobispal.
Cuando oyó, por la radio del café de la esquina, que la República había reconquistado Albacete, se colgó.
II
Sí. La quería. Y Vicente Dalmases se envolvía en la reflexión de su sentimiento como en una larga capa, idéntica a la de su tío Santiago, el santero.
La quería –y la luz, el polvo, los adoquines, los escaparates, las casas bajas de la Plaza de la Reina, los tranvías amarillos con sus trolleys a cuestas, el mantón de manila rojo con flores blancas y verdes que pendía desgarbadamente de los hombros de un viejo maniquí de «La Isla de Cuba», le parecían andadores puestos por el momento para ayudarle a caminar por la ciudad, sin sentir sus pies.33
La veía por todas partes sin atinar con el recuerdo exacto de su figura: en la luna del café, en el cielo cruzado por los cables de la electricidad, en el verde lejano de la Plaza Wilson –antes Príncipe Alfonso–, por el asfalto gris y mate de la calle de la Paz –antes Peris y Valero (que las nomenclaturas cambian según el color del ayuntamiento elegido)–, por los raíles brillantes y en el pasar testudíneo34 de jovencitos deseosos de perder el tiempo. Se paró frente al cristal de una vitrina de «El Aguila». Se vio reflejado, transparente, y el tráfico de la calle corriendo a sus espaldas.
–¿Soy yo? –se preguntó.
–Sí, soy yo. Yo. Vicente Dalmases. Y la quiero.
La contestación le envolvía, emanada de todas partes: de las letras doradas pegadas a la luna, de los reflejos irisados de la luz en el bisel, de una hilera de maletines aburridos, en fila, frente a la posible curiosidad de un supuesto comprador; del tintineo insistente de la campana de los tranvías, con su jardinera a rastras; que era verano y los coches motores llevaban a remolque otros con cortinas rayadas que revoloteaban por la velocidad, banderines de enganche,35 hacia las playas del Cabañal.
Alegres tranvías amarillos de quince céntimos; Glorieta: cero, diez y la perrera, a perro chico;36 con su olor acre de las trabajadoras de la fábrica de tabacos. Los billetes morados, blancos y rojos. Los trajes grises, de rayadillo, de los empleados de la compañía, con el saín por el cuello, en los hombros, en los bordes desflecados de las mangas; y los dedos amarillos, de los cigarros, el entrechocar de las cadenas que unen los remolques al coche motor y el balanceo del carromato lanzado a toda velocidad; ¡clac!, la manivela a todo dar, y el subeibaja brusco y ruidoso producido por el desnivel de los raíles. ¡A aguileta!, ¡a aguileta!, el agua fresca.
Todo le estaba diciendo: «Me quiere». Y el calor, y la luz sin mella.
«Sí. Me quiere, me quiere a mí, y a nadie más que a mí. Y hay guerra y hay revolución, todo para demostrarme que me quiere».
Vicente tiene veinte años y siente todo el mundo amontonado alrededor de su pecho: es feliz.
–¿Qué haces ahí parado, como un tonto?
Vicente ve, en el escaparate, la figura de Gabriel Romañá, medio palmo más alto que él. Compañero suyo de clase.
–¿Vas a comprar una maleta?
–No.
–¿Dónde vas?
Vicente miente:
–A casa. ¿Y tú?
–A tomar café al Ideal. ¿Vienes?
–No.
–¿Qué mosca te ha picado desde hace una semana?
–¿A mí?
–Pareces bobo.
–Es que lo soy.
–Enhorabuena.
Vicente deja a su amigo y sube a un tranvía. Saluda afectuosamente al cobrador. Hubiese podido ir a pie. Pero ¿y si se le hace tarde? Le sobra tiempo. Pero ¿y si se le hace tarde? Prefiere esperar. El tiempo vuela. A la edad de Vicente no se tiene idea de lo que es el tiempo, que por algo lo pintan viejo. Además, ella es puntual. Encuentra sitio a las tres y cuarto. Asunción llega diez minutos más tarde, cinco antes de los señalados.
El local está repleto. Los veladores de mármol lechoso, el piso de baldosines blancos y negros, los espejos que recubren las paredes, los ventiladores que cuelgan del techo y se esfuerzan en vano en refrescar a los que toman helados (horchata, blanca; leche merengada, espolvoreada de canela; mantecados, amarillentos; café, moreno oscuro). Todos sudan a la luz esplendente que devuelven las piedras picadas de la plaza Emilio Castelar; restalla el resol que dispara el edificio de Correos; el hálito caliente del asfalto seco y gris de la calle y las aceras penetra por todas partes, por todos los poros, mientras ciega la luz del verano. Vicente saluda indiferente a Jorge Mustieles, que pasa.
–¿Quién es?
–Jorge no sé cuántos, un abogado radical-socialista. (Sabe muy bien cómo se llama, pero no quiere distraer su atención).
Vuelven a callarse. Vicente da vueltas a la cucharilla dentro de la copa de grueso cristal que contuvo su helado. No sabe qué decir.
Hace dos años que para él todo es política. Se han resentido sus estudios. No que no apruebe y pase los cursos, pero lo hace sin brillantez, cuando si se dedicara un poco más a ello podría ser sobresaliente. Pertenece a una familia absurda y numerosa donde cada quien tira por su lado: todos inteligentes y un tanto desperdigados. Su padre es registrador de la propiedad; su hermano mayor, a más de músico, es catedrático de latín en un Instituto de nueva creación –de esos que la República se ha empeñado en formar, morada de tantos profesores, que creen en el espíritu de la letra– ; el segundo, ingeniero de caminos y poeta; el tercero estudia para veterinario y, en sus ratos perdidos, que son bastantes, griego; el cuarto, Vicente, a más de estar inscrito en la escuela de comercio, es actor; le sigue una muchacha que quiere ser bailarina y estudia en la Normal de maestras. Hay tres más, todavía sin definir, pero desde luego, ninguno quiere estudiar derecho, como desearía el padre: los tres hacen versos, para empezar, y el benjamín asegura que quiere ser aviador, y el que le antecede habla vagamente de ingeniería, y el anterior ha dado a entender, categóricamente, que no quiere hacer nada: tiene bastantes hermanos para poder vivir tranquilo: quiere ser compositor, pero sin estudiar música. Todos son liberales, menos Vicente, que es comunista: nació así.
La gran nariz separa dos ojos enormes, oscuros, profundos. A cada momento pasa su mano por una crencha de pelo rebelde que cae sobre la frente. Es puro hueso y fuma seguido, sin saber: chupetea el cigarro y enciende otro con la colilla.
Asunción es hija de un tranviario catalán. En su familia todos son rubios, ninguno como ella, albina todavía hace pocos años. Tiene diez y siete,c y parece quince. Casi no habla. Ahora es de las Juventudes Comunistas. Ha ido allí llevada por Vicente. Se conocieron en «El Retablo». Nunca han hablado de otra cosa que no sea el trabajo: teatro o política. Algún día tendrán que decirse que se quieren. Todos los consideran novios, menos ellos. Ni siquiera se ha atrevido él a retenerle la mano más tiempo del debido al cordial saludo o a la despedida. Están seguros el uno del otro, pero les detiene el pudor, la pureza.
Algún día tendré que besarla –piensa Vicente, pero no se atreve.
Les une una absoluta limpieza de ánimo, el convencimiento de que siguen el único camino que ofrece la vida. Se entregan a su trabajo sin miramientos de ninguna especie; carecen de segundas intenciones.
Hasta hace quince días, Asunción ignoraba lo que era la muerte. Descubrió el primer cadáver en una permanencia que le tocó hacer en un cuartel improvisado, en el barrio de Jesús. Los últimos días de julio –como todos los compañeros– anduvo haciendo guardia frente a los cuarteles.37 Un viento de deberes les sobrecogía a todos, un hálito de sacrificio natural, una alegría de lo desconocido. Allí, en Monteolivete, metidos en un bar, acechando, dando parte de quién entraba o salía. Y, después de los cambios de guardias, acercándose a la garita del centinela para entablar conversación. Lo logró con dos: no pasaba nada de particular; los oficiales estaban reunidos, indecisos al parecer. Los soldados querían noticias:
–Por ahí dicen que el gobierno ha dado la orden a todos los soldados de que se vuelvan a su casa…
Y ella, como quien no quiere la cosa:
–En Victoria Eugenia ya no queda ninguno…
Esperaba, pero el carimoreno no dijo más y se cuadró: pasaba un mozuelo encorsetado, teniente que se escurría quién sabe a dónde.
Dos jóvenes lo siguieron.
Así, noche a día, sin dormir.
–Vete a descansar.
–No tengo sueño.
Nadie tenía sueño. De pronto, nadie dormía: se vivía más y por adelantado, como suspendidos de las noticias.
–¿Qué sucede?
–¿Qué pasa?
–¿ Qué sabes?
–¿Qué dices?
Todo se amalgamaba.
–Tomamos Albacete.38
Y la radio. Todos los discursos parecían buenos. Era muy sencillo: había llegado la hora. Nadie dudaba de la victoria: Prieto39 lo había dicho, lo teníamos todo: el dinero y la marina. ¡A ver qué hacía Aranda en Oviedo!40
Cuando lo de los cuarteles se liquidó, abandonados por oficiales y soldados, los unos vencidos, los otros devueltos, de uno en uno, de dos en dos, a sus lares, Asunción tuvo que ir, de permanencia, a un cuartel de la barriada de Sagunto, donde la pusieron a escribir a máquina toda clase de circulares, permisos, avales y bonos. Tuvo que porfiar personalmente Peñafiel para conseguir que la dejaran libre durante unas horas diarias para ensayar.
Una noche, en el patio del cuartel, vio su primer muerto. Se lo quedó mirando largo rato, incapaz de hacer nada, como no fuera estarse quieta; los dientes al descubierto, la sangre ya seca por las comisuras de los labios la persiguió días enteros. Era la guerra.
Acabó su leche merengada, tan suave.
–¿Quieres otra?
–No, gracias. Tengo que irme.
–Te acompaño.
Pagó Vicente y salieron a la calle.
¿Por qué no le hablo? –se preguntaba él. Iban andando sin prisa, detenidos por el bochorno. Se pararon frente al escaparate de una librería. Se veían reflejados en el cristal. Se sonrieron y siguieron adelante. Al llegar al Puente de Madera les salió al encuentro una mujerona jamona, más ancha que alta, los pechos como enormes badajos apenas sostenidos por una blusa de tantos años como su dueña, ya muy pasada.
–¡Al fin te encontré!
–¿Qué pasa, tía?
–¡Detuvieron a tu padre esta mañana!
–¿A mi padre? ¿Y por qué?
–Ve tú a saber. Pero como ya no apareces por casa…
–Entro de guardia a las cinco.
La vieja la miró con hondo reproche. Suspiró, dio media vuelta, y se fue.
Vicente resolvió.
–Anda. Yo iré y avisaré. Alcánzala y que te dé detalles. Luego voy a casa de los Jover. Llámame por teléfono y dime lo que hay. ¿Qué supones?
–No sé.
–Corre, que si no, no la alcanzas.
–Estoy que no sé qué me pasa.
–Anda.
Asunción se reunió, corriendo, sin dificultad, a la cigarrera –que lo era de oficio como lo fue su madre– y se emparejó con ella.
–¿Cómo ha sido eso, tía Concha? ¿Cuándo?
–A las seis y media. El salía. Como tú ya no apareces por allí…
Había un hondo reproche en la voz baja, grave de aquella balumba41 temblona.
–Usted sabe que tengo que hacer…
–¡Que hacer! ¡Que hacer! Esas son cosas de hombres. No sé qué bicho os ha picado… Las mujeres a parir o a trabajar y no perder el tiempo en cosas de hombres.
–Bueno, tía, pero ¿quién se lo llevó?
–Yo qué sé, una patrulla de esas.
–¿No dijo…?
–Nada. Hablaba y hablaba.
–¿No le dijo que me avisara?
–No le dejaron hablar conmigo.
–¿Eran de la C.N.T.? ¿Policía?
–No, milicianos.
–¿Y Amparo?
–Se vistió y se fue.
–¿Pero mi padre no la avisó?
–No t’he dit que en el mateix moment en què surtia…! 42 Per lo vist el varen esperar.43
–¿Y ella? ¿No te dijo a dónde iba?
–¿Yo? ¿Hablar con esa? ¡Vamos!
Asunción decidió ir a la Juventud,44 para que la ayudaran.
–Per què no vas a vore a Ximet?45
–Él no puede nada… pero, vaya usted, tía, vaya a verle, por si acaso. Y véngase luego a la Juventud. Si no estoy, me deja el recado. Y si vuelve Amparo dígale que pase por allá.
Rectificó:
–Le manda recado por Visantet.
–I eixos amics teus del treatre…?46
–Luego los veré. Váyase ahora a ver a Chimo.
Llegaba el tranvía y Asunción se encaramó en él. El cobrador la saludó. Ella contestó indiferente.
¿Qué podía haber pasado? Su padre pertenecía al Sindicato de Tranviarios desde hacía años mil. Todos sabían que era hombre de izquierdas.
Pensó Asunción:
–¿Tendré también que ir a la U.G.T.? No, llamaré por teléfono.
Se acercó al cobrador:
–¿Y tu padre?
–Bien, gracias –contestó mecánicamente.
¿Qué le podía haber pasado?
Alfredo Meliá era tranviario por gusto, que nació masovero47 y rubio, allá en Lérida. Vino a servir al rey a Valencia, se enamoró de los tranvías, y se quedó. Le encantaba hablar –charra que te charra–48 y el ser cobrador le permitía no darle reposo a la desosada, que tenía mucha. Con el tiempo le quisieron ascender a conductor, pero no quiso. Más le valía el gusto, y por la pequeña diferencia de salario no era cosa de dejar de meter baza, ya que una pequeña herencia le puso a cubierto de cuidados y no era nada ambicioso. Vivió bien hasta que se le murió la mujer, allá por los años veinte, dejándole a Asunción apenas destetada. Diez años después se le metió entre ceja y ceja conseguir a la hija de un mercero que vivía enfrente de su casa. El asunto no parecía muy difícil: él era amigo de los padres y pasaban sus buenas horas sentados en sillas bajas en la puerta de la tiendecilla, tomando el fresco en las noches de primavera y verano. Había visto crecer a Amparo y las dificultades económicas de sus engendradores, debidas a sencilla impericia y cierta dejadez. Los botiqueros se dieron pronta cuenta de cómo se le iban los ojos a «Don Alfredo» tras la joya de la casa.
Amparo era buena moza, quizá un poco demasiado: grande de talla, grandes las ancas, grandes las teticas que le quitaban el sueño y a veces la palabra al consecuente tranviario, que, dentro de doce años, cobraría su retiro, el cual, unido a lo que le producía su papel del Estado, llegaría a una vejez a la que se podía enfrentar sin cuidados. Grandes los ojos, bien proporcionada la recta nariz, pequeña la boca, graciosa la barbilla, a la joven no le faltaban pretendientes en el barrio: todos dependientes, quién de la carnicería, quién de la botica, quién de la droguería, quién de sus padres; ya que la mala situación económica de los dueños de la perla –no muy fina– era moneda corriente49 y valladar decisivo para los hijos de los comerciantes del barrio.
Amparo tenía veintidós años, y no se le conocía novio oficial. Al verla tan anchota, tan grande y ya de esa edad, que en Levante no es poca para virgen, sus padres se preocuparon y fueron allanando caminos al bueno del viudo, que acababa de perder a su asistenta en todo, muchacha de poca alzada y menos peso, pero de mucha lengua, ida como fue –y es costumbre– a casarse a su pueblo; muy sabedora de toda clase de administraciones, limpiezas y cocinas.
Hablaron muy en serio a la niña, que se les revolvió con más aspereza de la prevista. Sin que lo supieran los buenos merceros ella tenía novio, señorito con los mismos gustos que Alfredo: las prefería de peso y medidas con largueza. De nombre, Luis Romero. Lo malo que no veía el modo de satisfacer del todo sus anhelos, ya que la coyunda con todas las de la ley no parecía factible. Estudiaba, poco, pero estudiaba, medicina para mayor precisión, y vivía del poco dinero que le enviaban sus padres desde Teruel. Llevaban el noviazgo muy secretamente, para permitir los tientos sin testigos, que no hubieran faltado si algo hubiesen olisqueado los papás. Lo cierto: que la niña se negó en redondo a corresponder, aunque fuese a medias, al buen cobrador. Intervinieron entonces los argumentos de mayor monta: las cuentas, las deudas, los libros mayores. La joven siguió en sus trece y Alfredo ardiendo de impaciencia. Sucedió lo inesperado: el mozo la incitó a aceptar, única manera de satisfacer sin riesgo lo que ambos apetecían con vehemencia. Hízose la boda a gusto de todos.
Amparo –ya lo había demostrado– era mujer taimada, muy dueña de sí y capaz de engañar a medio mundo con la otra mitad. Alfredo no sospechó nunca que compartía las abundantes gracias de su esposa. Las relaciones entre Asunción y su madrastra carecían de calor pero eran, hasta cierto punto, normales. Ocho años de diferencia eran muchos o pocos para que se estableciera una intimidad verdadera que, por otra parte, ninguna deseaba. Concha, la vecina de abajo, era la única que no podía tragar a la que, para ella, era una intrusa, tía que había sido de la primera mujer de Alfredo. No se hablaban desde hacía tres años por el grave motivo de si la una sabía o no purgar los caracoles.
Bajó Asunción del tranvía y subió al local de la Juventud. Nadie de los que buscaba estaban. Sólo Lisa, una muchacha judía, alemana, que trabajaba allí desde los primeros días del alzamiento de los militares. Le contó lo que sucedía; llamaron por teléfono, dieron con algunos dirigentes que prometieron hacer lo que pudieran –es decir, enterarse. Mientras tanto Vicente hacía lo mismo con Jorge Mustieles, de quien se acordó por haberle visto al paso, desde el café. Asunción llamó al teatro Eslava, donde ensayaban los del «Retablo» y refirió su cuita a Peñafiel. Este era amigo de Ricardo Ferrer, el jefe de policía y fue en seguida al Gobierno Civil. Nadie sabía nada de la detención de Alfredo Meliá.
Vicente se reunió con Asunción en la Juventud y decidieron ir a ver a Llorens, el representante de la C.N.T., en el Comité de Espectáculos, para ver si su organización sabía el paradero del bueno del tranviario. Dieron con él en el teatro Apolo, donde organizaba una temporada de ópera popular. El cómico los miró con desconfianza, más por aficionados que como comunistas. Pero prometió enterarse.
–No te preocupes –insistía Vicente.
–Si no me preocupo –contestaba la muchacha.
Pero ninguno de los dos las tenía todas consigo.
Llamó Asunción al cuartel para decir que no la esperaran y fue para su casa. Encontró a Amparo tranquila. Ella también había acudido a varios sitios y en ninguno le dieron razón de su marido.
Por la noche, ya tarde, Vicente se decidió a ir al local de la C.N.T., contra el parecer de sus compañeros. Lo vieron entrar con desconfianza y extrañeza.
–¿Qué buscas tú por aquí?
–Busco a Llorens.
–No está.
–Me dijo que lo encontraría aquí a estas horas.
–Pues no está.
–Le esperaré un rato.
–No creo que venga.
–Es urgente.
–Espera si quieres.
Vicente se sentó, se cansó de estar sentado, miró los carteles pegados a las paredes, se acercó a la ventana, se entretuvo mirando el ir y venir de los coches por la plaza de Emilio Castelar. Oyó el parte de guerra, sin cambios ni novedades. Echó una ojeada al periódico de la C.N.T.
–¿No has visto nunca un carnet de Falange? Vicente se volvió. Hablaban dos hombres: el que despachaba los vales de gasolina y otro que acababa de entrar, alto y cetrino él, revestido de un cuero flamante. Vicente se acercó, curioso.
–Mira.
En el carnet, una fotografía: la del padre de Asunción.
–¿Me permites?
–Sí, hombre, cómo no. ¿Es el primero que ves?
–Sí. ¿Cómo diste con él?
–¡Mira éste!
–Es que yo buscaba a… ese tipo.
–¡No me digas! Pues diles a tus compañeros que no se preocupen más.
–¿No me dejas el carnet?
–¡Vamos!
–Nos interesaría sacar una fotografía.
Lo miraron con sorna.
–¿Sí? Pues lo sentimos mucho.
Ese odio de partido a partido… Ahora lo resentía50 Vicente, como algo insalvable, sin remedio. Y, sin embargo, debía haberlo.51
–Y diles a los tuyos que no anden haciendo tonterías.
El recién llegado se desentendió de Vicente y le preguntó al que volvía a sellar vales:
–¿Y el Uruguayo?
–No sé, no le he visto en toda la tarde.
–Ya pica en oscuro52 –dijo el otro, rascándose el cogote, y, dirigiéndose a Vicente:
–¿Y tú? ¿Qué esperas?
–Yo, nada. A Llorens…
Las relaciones entre la C.N.T., la F.A.I. y el Partido Comunista se habían agriado mucho los últimos días. Decían que la Columna de Hierro –un tanque y dos mil hombres– estaba lista para entrar en Valencia para establecer el dominio de los anarquistas.
Saludó y se fue. Bajó hacia la plaza de Tetuán, al Partido. Estaba hondamente desorientado: ¡falangista el padre de Asunción!
Había tres dirigentes del Partido sentados en un tresillo del salón. Vicente les contó cuanto sabía. Pensaba decírselo todo a la muchacha.
–Yo creo que harías mal.
–¿Por qué? ¿No vais a dudar de ella?
–Tampoco dudabas del padre…
–Pero os aseguro que ella no sabía, no sabe nada.
–Es posible. Pero tú eres un compañero responsable, y sabes tan bien como yo que no podemos fiarnos de nadie.
Recalcó otro:
–Estamos en guerra, camarada.
Volvió a engarzar el de más edad:
–Aunque no lo estuviéramos.
Hizo una pausa.
–¿Es tu compañera?
–No. Todavía no.
–Pues ándate con cuidado. Procura sonsacarla.
–¿Pensáis detenerla?
–No. Pero tienes que informarnos exactamente de la vida, de lo que hacía su padre. A quién veía. Dónde iba. ¿Te está esperando?
–En la Juventud.
–No pierdas tiempo.
–¿Qué hay del Uruguayo?
–No te preocupes.
Vicente, con las manos en los bolsillos, atraviesa lentamente el Parterre, envuelto en el olor pesado de las magnolias. Se detiene, se sienta en un banco.
No, se dice. Engañarla. Apostaría su vida por Asunción, por su absoluta inocencia. Intenta justificar a sus dirigentes. Se pone en su lugar. Los justifica. Bien, ¿y qué? Él no es ellos. Pero le han dado una orden. Ellos no la conocen. No saben del color de sus ojos. De su limpieza, de su candidez, de su total entrega a cuanto dice. Es porque la quiero. ¿Me ciega mi amor? No. ¿Quién puede dudar de ella? ¿Y si fuese perversa?
Vicente no tiene bastante imaginación para dejarse arrastrar por el folletín. Se resiste.
No. No es posible. Ella es y está limpia.
Ve surgir su deseo: decírselo todo. Confiarse a ella. Pero el Partido se lo ha prohibido. No puede hacerlo. Es imposible.
Con la suela del zapato empuja una guija y hace una raya en el suelo. Más allá corre una hilera de hormigas. Una tras otra, incansablemente. Es de noche, tarde, y las hormigas corren, corren. Le entran ganas de aplastarlas, de despistarlas, de hacer que pierdan el camino. No sería la primera vez, pero sabe que sobre los muertos volverán a formar su cadena. Levantarán y arrastrarán los cadáveres de los difuntos al interior del hormiguero. Unos muertos más o menos…
¿Quién es él para oponerse a la voluntad del Partido? No le dirá nada. Ni ahora, ni nunca. No le será difícil –con lo preocupada que está– sonsacarle cuanto sepa acerca de la vida que hacía su padre. Pero la que debe saber cosas es Amparo. No lo había pensado antes, cegado por su interés por Asunción. Sí, Amparo…, habrá que dar con ella.
Vicente se levanta y camina ligero hacia el local de la Juventud.
Apoyada en una mesa, Asunción duerme. Lisa le sugiere, por lo bajo:
–¡Déjala tranquila! Está deshecha. ¿Sabes algo?
–Nada.
–¿No salió de aquí?
–Fue un momento hasta su casa.d
–Nadie sabe nada.e
–¿Has visto el número?
La joven tiende el periódico de la Juventud –Lisa es voluble y pasa sin dificultad de un tema a otro–, cógelo Vicente y le echa un vistazo, distraído.
–Está bien.
–Pues estos grabados deberían estar en la última página… Yo sé lo que es estar así. Cuando se llevaron a mi padre… (Allá, en Alemania, hace siglos).
–¿No llamó a nadie por teléfono?f
–Sí.
–¿A quién?
–No sé.
Piensa Vicente: ¡Qué absurdo! Si tenía que avisar a alguien no le hablaría desde aquí. Asunción se despierta sobresaltada, los ojos inmensos, dilatadas de pronto las pupilas por la luz violenta de una perilla que pende sobre la mesa donde dormía.
–¿Qué? ¿Sabes algo?
–No.
–¿Hace mucho que estás aquí?
–No.
Asunción se pone en pie.
–Tú sabes algo.
–¿No te digo que no?
–¿Qué hora es?
Mira su reloj.
–Las tres.
–¿Viste a Ricardo?
–Sí, no sabe nada.
–¿Y los de la C.N.T.?
–Tampoco.
Asunción no duda, le cree. Lisa interrumpe:
–Hijos, yo me voy a dormir. Ahora le toca a Ruiz, voy a despertarle. Hasta mañana.
Lisa sale. Asunción se acerca a Vicente, desamparada.
–¿Qué hacemos?
–Vamos a recapitular. A ver: ¿quién iba por tu casa?
–¿Por casa?
–Sí.
–Lo sabes tan bien como yo: La tía Concha, cuando Amparo no estaba. La madre. Don Esteban, casi nunca.
–¿Y así, de fuera?
–Nadie. Algún compañero de papá: dos o tres revisores, compañeros… Alguna vez Luis Romero, tú le conoces.
–¿El médico ese de Teruel?
–Sí.
–¿De qué partido es?
–No sé. Me parece que de ninguno.
–¿Le has visto desde que empezó el jaleo?
–No.
–¿No ha ido por tu casa?
–La que no ha ido casi, tú lo sabes, soy yo.
–Pero ése: ¿era de derechas o de izquierdas?
–Ya te he dicho que no sé. No me es nada simpático. ¿Qué? ¿Crees que puede tener algo que ver con lo de mi padre?
–No sé.
–Tú sabes algo.
–No. Nada.
–¿Qué te figuras, entonces? Porque esos hombres que se lo llevaron… no se lo puede haber tragado la tierra…
Lo mira fija, en los ojos, y Vicente se da cuenta –turbándosele el entendimiento– cómo se van formando unos lagrimones en los párpados inferiores de los ojos de Asunción. Cómo se le vela la mirada. Nunca ha visto algo que se asemeje a tan callado dolor, y se estremece al notar cómo la angustia se transforma en agua de sal. Resbalan, primero lentas, las lágrimas por las mejillas de la muchacha. La rapaza le echa los brazos al cuello y llora desconsolada, sin palabras, abrazándosele.
Vicente cierra los ojos. Nota el calor de la juventud de Asunción contra su torso, y, a través de su camisa –que no lleva chaqueta– la humedad de las lágrimas. Levanta lentamente los brazos y oprime con suavidad los hombros de la mocita. Por primera vez en su vida –desde que leyera, a los doce años, la muerte de Athos53 en Veinte años después– Vicente nota, en sus ojos, el hondo cosquilleo de unas lágrimas formándose. Lucha y las desvanece. La quiere, la quiere más que todo. La aparta un tanto de sí.
–No llores. No llores. Todo saldrá bien.
La niña lo niega, con la voz preñada de amargura.