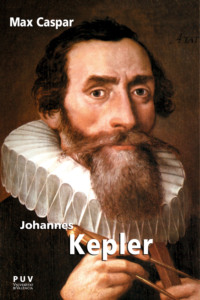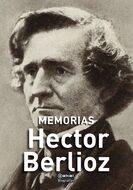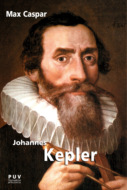Kitabı oku: «Johannes Kepler», sayfa 10
Aunque al determinar las proporciones armónicas los pitagóricos se habían abandonado a una mística de los números confusa y apenas inteligible, Kepler se decidió desde el principio a seguir un camino diferente, uno propio. «No pretendo demostrar nada a partir de la mística de los números, ni siquiera lo considero posible» [146]. Su interpretación de la naturaleza de la existencia matemática y su idea de que los conceptos y las figuras geométricas se fundamentan en la esencia divina conformaron también aquí el punto de partida para sus profundas reflexiones, igual que cuando con anterioridad incluyó los sólidos regulares en su cosmovisión. El ser humano no percibe toda la diversidad de figuras geométricas posibles a partir de la experiencia, sino que, inspirado por los sentidos, la encuentra en su mente. «Cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza quiso que pudiéramos reconocerlas para hacernos copartícipes de sus propios pensamientos. Porque, ¿qué otra cosa contiene el espíritu del hombre aparte de cifras y medidas? Eso es lo único que entendemos con acierto y, si la piedad nos permite decirlo, tal percepción nuestra es del mismo tipo que la divina, al menos hasta donde somos capaces de comprender algo de ella en esta vida pasajera» [147]. Se trata ya de la misma idea que Kepler acuña unos años más tarde de forma lapidaria: «La geometría es una y eterna, una reverberación del espíritu de Dios. Que la humanidad participe de ella es una de las razones por las que las personas son la viva imagen de Dios» [148].
Lo importante ahora para Kepler es comprobar qué proporciones numéricas concretas mantienen las armonías musicales mencionadas con respecto a las figuras geométricas para, como él dice, ahondar en «el origen de las armonías musicales» [149]. Considera evidente que esas «proporciones conformadoras del mundo» deben buscarse en las figuras regulares planas. La primera cualidad que distingue a esas figuras es su «cognoscibilidad» (scibilis), es decir, la posibilidad de construirlas con compás y regla. De modo que las figuras con tres, cuatro, cinco ángulos, etcétera, son «cognoscibles», y las que poseen siete, nueve u once, no lo son. A estos últimos polígonos no les corresponde existencia alguna por no ser cognoscibles. Se apartan por completo del plan divino para la creación del mundo. Kepler selecciona todos los casos en los que el lado de un polígono cognoscible intersecta una parte del círculo circunscrito, de modo que esa parte dé lugar con la parte sobrante del círculo a otra proporción que concuerde con una figura cognoscible. Así consigue establecer una genealogía de armonías básicas que se corresponden exactamente con las siete armonías musicales ya citadas. Con ello creyó haber trasformado lo que en música constituye el fundamento de la armonía en las insignes formas geométricas que tienen su origen en el ser divino.
Pero esas proporciones «conformadoras del mundo», continúa especulando Kepler con una fantasía audaz, no solo aparecen en la música. «La naturaleza ama esas proporciones en todo lo que pueda contenerlas. Las ama también el entendimiento del hombre, que es un reflejo del Creador» [150]. Así que las encontramos en los metros del poeta, en los ritmos de baile y en la cadencia de la música, tal vez incluso en los colores (a través de los ángulos de refracción de cada uno de los colores del arco iris), en los olores y en el paladar, en los miembros del cuerpo humano, en la arquitectura y, sobre todo, en los fenómenos celestes. ¿No es precisamente ahí donde se ofrecen a la vista el orden y la simetría más sublimes? Kepler cree poder encontrarlas en el cielo de dos maneras: en los aspectos y en las velocidades de los movimientos planetarios.
Los denominados aspectos formaban parte de los innumerables aderezos de los astrólogos. Estos estudiaban el ángulo que forman dos planetas entre sí dentro del zodiaco, «cómo se miran mutuamente», y asignaban un significado especial a los ángulos 0°, 60°, 90°, 120°, 180°. También tenían en cuenta el signo sobre el que se situaban los planetas, si era de agua o de fuego, etcétera, y si los planetas eran fuertes o débiles en las casas sobre las que se encontraban en cada momento. Además, también se distinguía entre aspectos buenos y malos. Kepler rechazó la mayor parte de esta teoría, pero conservó de ella la cuestión de los ángulos que forman dos planetas entre sí. Creía en su efecto sobre la naturaleza «sublunar», esto es, sobre el conjunto de seres que habitan bajo la Luna, «cuando los rayos luminosos de dos planetas forman aquí en la Tierra un ángulo favorable» [151]. Ahora bien, esos «ángulos favorables» son para él precisamente los que resultan al dividir el zodiaco según las proporciones armónicas ya citadas. No obstante, tal efecto no lo producen los planetas y sus rayos luminosos en sí, ni su posición con respecto a las casas, sino que, en virtud de su instinto geométrico innato, la naturaleza animada sublunar percibe esa conjunción armónica y así experimenta, sin saberlo, un estímulo por el cual los seres animados ejecutan aquello para lo que fueron creados y dispuestos, con la mayor diligencia y con afanosa actividad. Para explicar ese efecto en toda su amplitud, sobre todo en el clima, Kepler también atribuye un alma a la Tierra. «De modo que, digan lo que digan los maestros de la naturaleza, en la Tierra también reside un alma» [152]. ¿Qué efecto puede causar en ella una proporción geométrica o una armonía? Él responde esta cuestión con un ejemplo: «Acostumbran algunos médicos a sanar a sus pacientes a través de una música agradable. Y, ¿cómo puede una música surtir efecto en el cuerpo de una persona? Pues porque el alma humana / comprende la armonía, al igual que ciertos animales, / se alegra con ella / se reconforta / y se vuelve más vigorosa dentro de su cuerpo. De igual forma, el efecto celeste sobre la superficie de la Tierra se produce asimismo a través de una armonía y de una música apacible / de forma que la superficie de la Tierra no puede cobijar tan solo la humedad boba e irracional, / sino también un alma racional / completamente capaz de danzar cuando le silban los aspectos; / un alma que cuando se dan aspectos fuertes se apasiona con intensidad, / ejecuta sus tareas con mayor vehemencia expulsando emanaciones, y causa además todo tipo de tormentas; mientras que / cuando no existe ningún aspecto / permanece tranquila y no produce más emanaciones / que las necesarias para el caudal de los ríos» [153]. Para respaldar su teoría de los aspectos Kepler recurre con insistencia a la experiencia. «La creencia en el influjo de los aspectos procede en primera instancia de la experiencia, que es tan clara que solo puede negarla quien no la haya comprobado por sí mismo» [154]. Él se sabe invulnerable a la superstición. Es completamente consciente de la gran cantidad de interacciones que se dan entre materia, circunstancias y causas, y que no se pueden conocer de antemano. Por tanto, en sus augurios astrológicos generales no se guía más que por aquellos signos celestes que predicen la fisonomía, el temperamento y los accesos de enfermedad. Para nuestro reflexivo estudioso, la influencia del cielo solo es, pues, una de las causas que determinan la salud y el comportamiento siempre cambiantes, la diversidad de los rasgos personales, los altibajos en el ánimo y las actuaciones de los seres vivos, una causa que se basa en la esencia del alma, porque en ella se refleja la esencia del Creador, eterno impulsor de la geometría.
Pero las proporciones «conformadoras del mundo» no solo se manifiestan a través de los aspectos. Kepler también las halla en las velocidades de los movimientos planetarios. Se trata de una nueva versión del antiguo concepto de la armonía de las esferas que entusiasmó a nuestro Pitágoras redivivo en medio de la inspiración de sus ilimitadas lucubraciones. «Dotad de aire al cielo y, real y verdaderamente, sonará la música» [155], pregona Kepler triunfal. Pero, como el cielo carece de aire, lo que se produce en él es un «concentus intellectualis», una armonía racional «que los espíritus puros y, en cierto modo también el mismo Dios, perciben con no menos deleite y regocijo que el ser humano cuando siente en sus oídos los acordes de la música» [156].
Y, ¿en qué consiste su presunto hallazgo, el teorema encantador («iucundum theorema» [157]) que menciona en sus cartas con tanto entusiasmo? Como hemos visto, Kepler había reparado ya en su Mysterium Cosmographicum en que los periodos orbitales crecen a un ritmo mayor [158] que el tamaño de las órbitas. Al duplicar la distancia al Sol, el periodo de revolución aumenta más del doble. Para hacer justicia a ese fenómeno, Kepler asigna a los planetas unas velocidades cuyas proporciones numéricas vuelve a tomar de los intervalos musicales y, con ello, de sus proporciones geométricas primordiales. A base de probar consigue encajar todas aquellas armonías primordiales. Tampoco le faltan argumentos para explicar que en un caso concreto deba colocarse precisamente un intervalo, y no otro, entre dos planetas. Cuando en algún lugar los cálculos no cuadran del todo, debería resucitar el mismísimo Pitágoras para instruirlo. Pero este no acude, «a menos que su alma haya trasmigrado a mí» [159]. Y cuando Herwart pone reparos a sus ideas porque toda la teoría se fundamenta en conjeturas y suposiciones, Kepler responde: «No todas las conjeturas son falsas. Porque el ser humano es el reflejo de Dios, y es muy posible que, en determinadas cuestiones relacionadas con el ornamento del mundo, opine lo mismo que Dios. Porque el mundo participa de las cantidades y, precisamente, nada hay que el espíritu del hombre comprenda mejor que las cantidades, y es evidente que fue creado para reconocerlas» [160]. Claro está que las distancias de los planetas al Sol, que Kepler calculó siguiendo su nueva teoría, coincidieron tan poco con los datos de Copérnico como las que dedujo en el Mysterium Cosmographicum, y no logró su objetivo empeñándose en calcular, a priori y aplicando ese método, las excentricidades de las órbitas planetarias, es decir, la distancia del punto central de cada órbita al centro del universo. Él mismo intuyó que a base de probar no llegaría a ninguna parte. Necesitaba datos observacionales más precisos. De nuevo volvió la mirada hacia Tycho Brahe, el único que podía proporcionárselos. «Solo espero por Tycho. Él es quien debe participarme las características y la disposición de las órbitas, y las desigualdades de cada uno de los movimientos. Entonces, así lo espero, llegará el día en que yo erija una estructura espléndida, si es que Dios me guarda con vida hasta entonces» [161]. El 14 de diciembre de 1599 comunicó a Herwart von Hohenburg la ordenación que planeó para la obra dividida en cinco partes [162]. Quería tenerla lista cuanto antes, pero el destino le tenía preparado algo distinto.
SITUACIÓN ANGUSTIOSA DE KEPLER
Los acontecimientos que trataremos después de describir la labor investigadora de Kepler, como la primera visita que hizo a Tycho Brahe en Bohemia, su expulsión definitiva de Graz o el traslado a Praga, fueron tan importantes y decisivos para su vida y para el avance de la astronomía que parece pertinente exponerlos en detalle. A pesar de las numerosas situaciones dolorosas que depararon, estos sucesos lo condujeron a la cumbre de su producción y de su gloria, y prepararon el terreno sobre el que luego se desarrollaría una astronomía verdaderamente nueva. Sin los datos observacionales de Brahe, Kepler jamás habría encontrado sus leyes planetarias, y con ellos nadie excepto él habría logrado ese maravilloso descubrimiento en su época. Así, asistir al encuentro para siempre memorable de ambos personajes constituye una pieza teatral única para quienes tengan interés en las relaciones más profundas que existen entre la vida de los hombres y la historia. Eran el magnífico observador y el magnífico teórico, ambos igualmente entusiasmados con las maravillas del cielo, pero distintos por completo en cuanto a mentalidad, carácter y conducta vital. Dada su religiosidad, Kepler reconoció y saludó a la providencia en aquel encuentro. Por suerte, figuran tantos datos en los documentos conservados que permiten una exposición minuciosa.
Mientras Kepler se enfrascaba en las apacibles indagaciones de las que se ha hablado y prestaba oídos a las armonías celestes, su entorno se desmoronaba con terribles disonancias y se preparaba para la lucha. Las medidas de la Contrarreforma continuaron agravándose. Ya habían expulsado a los pastores, ahora quedaba acabar con los rebaños. Cada vez les apretaban más las clavijas. Tras la expulsión de Graz de los predicadores, los ciudadanos protestantes acudieron a los asentamientos nobles vecinos para asistir a los oficios divinos de su fe y recibir allí los sacramentos. Pero ahora se impusieron castigos a tales prácticas y la gente se vio obligada a bautizar a sus hijos y a unirse en matrimonio según el rito católico. Al propio Kepler se le impuso una sanción penal superior a diez táleros [163] por prescindir del clero de la ciudad cuando murió su hijita. Le perdonaron la mitad a petición propia, pero tuvo que abonar el resto antes de poder dar sepultura a la niña. Como es natural, no tardó mucho en decretarse la expulsión de todos los teólogos protestantes que aún permanecían en la región y se amenazó a quien los acogiera con penas físicas y materiales. Quedó prohibida la asistencia a escuelas que no fueran jesuíticas y se solicitó un sacerdote católico para ocupar la iglesia de la escuela evangélica. Quien cantara himnos en la ciudad, quien leyera devocionarios o la Biblia de Lutero, se exponía al destierro. Los libros heréticos debían ser erradicados y destruidos, los toneles y arcones que guardaban libros fueron abiertos y examinados en presencia del arcipreste. En los pasos fronterizos y en las puertas de la ciudad se cuidaba de que no entrara ningún libro proscrito. Todas estas medidas y otras similares provocaron la irritación más enérgica, pero las protestas fueron desestimadas apelando a la conversión forzosa que se había llevado a cabo con anterioridad en Sajonia, Württemberg y el Palatinado. Entonces se produjeron graves disturbios en la ciudad y en el campo, y las intimidaciones se propagaron como el viento. Los rumores que corrían de boca en boca hacían temer que muy pronto no quedaría ningún rincón en la ciudad para un luterano y que quien quisiera emigrar no tendría libertad para llevarse, cambiar o vender sus pertenencias. En breve se demostraría que aquellos rumores no eran infundados.
En estas circunstancias Kepler miraba hacia el porvenir con preocupación cuando regresaba de sus estudios a la realidad. La sensatez le dictó plantearse un cambio de lugar de residencia cuando llegara el momento, para que los acontecimientos no lo pillaran por sorpresa. Su vieja intención de resistir dejó de tener sentido. El estado de cosas se tornó tan crítico que llegó a decirse a sí mismo: «Sé con certeza que el futuro que pueda esperarme si me traslado a cualquier otro lugar, no podrá ser peor que el que aquí nos amenaza mientras continúe el gobierno actual» [164]. Lo que más lo había retenido hasta entonces en Graz era la consideración hacia su esposa y los bienes de esta. En cambio, ahora piensa: «No debo prestar mayor atención a la pérdida de bienes que a la manera de cumplir con aquello que la naturaleza y el curso de la vida me han encomendado» [165]. Los inspectores de la escuela intentaron retenerlo; tenían buena disposición hacia su persona. Pero las autoridades, de las cuales dependía en última instancia su situación, no tenían una opinión unánime. Algunas de ellas desdeñaban sus especulaciones matemáticas porque no resultaban útiles a nadie. No era momento de estudiar, decían, sino de batallar. Kepler sabía que le mantenían el salario no porque esperaran de él resultados provechosos, sino por caridad y por temor a perder simpatías en el exterior, dentro del imperio [166]. Esta certeza lo angustiaba.
Pero, ¿a dónde encaminarse? «Por razones de fuerza mayor» le resultaba imposible regresar a Württemberg para asumir un cargo eclesiástico, tal como se había propuesto con firmeza en el momento de la partida. «Jamás me atormentará mayor inquietud y temor si ahora, en este estado de conciencia, me decidiera por aquella actividad» [167]. Como sabemos, ya no estaba de acuerdo con la ortodoxia de Tubinga. Está considerando ocupar una plaza de profesor de filosofía en alguna universidad y confía en honrar a tal institución pasado algún tiempo [168]. En medio de la dificultad se dirige a Mästlin en busca de consejo y le expone su apurada situación con palabras conmovedoras. El antiguo profesor sabrá decirle si trasladándose a Tubinga tendría expectativas de prosperidad o si debía plantearse mejor alguna otra universidad. En caso de que Mästlin no pueda prometerle nada, sí podrá al menos comunicarle qué presupuesto necesita una familia para vivir en Tubinga [169]. Tantea el terreno con Herwart manifestando el deseo de que este fuera el dueño de su destino, o al menos intérprete e intermediario entre él y el dueño de su destino, porque Kepler tenía grandes motivos para esperar todo y lo máximo de su protector. Pero Herwart no era en absoluto dueño de su destino y debía ser cauteloso con su propia postura en aquella situación delicada. Mästlin, en cambio, le dio la miserable respuesta de que no sabía cómo aconsejarle. «Deberíais aconsejaros con hombres más juiciosos y más entendidos que yo en política, porque en esa materia soy tan inexperto como un chiquillo» [170]. Lo único que llegó a adjuntar fueron los precios del trigo y del vino. Sí, al antiguo alumno le deseaban suerte desde Tubinga con la salvedad de que no debía ir a buscar esa suerte a Tubinga. El claustro de profesores, vinculado por lazos de parentesco y de matrimonio, había sentido amenazada su asegurada calma por la fogosidad del joven. Tampoco las palabras que envió a Tubinga le habían servido de recomendación: «¿Quién sabe la suerte que os espera tras los precedentes de por aquí? También entre vosotros va madurando la cosecha de la cólera de Dios» [171]. Nadie recibe gustoso palabras semejantes.
VISITA A TYCHO BRAHE
En medio de tanta inquietud aquel hombre desamparado volvió la mirada, lógicamente, hacia Tycho Brahe. Este, de hecho, lo había invitado. Era allí donde refulgía una estrella de esperanza en medio de la oscuridad que lo rodeaba. No solo encontraría lo que necesitaba para resolver las dudas de sus investigaciones astronómicas, sino que además tendría mayores posibilidades para buscar un nuevo lugar de residencia y otro ambiente. De modo que aquella visita conllevaría una doble ventaja. Había sabido por Herwart que, entretanto, Brahe había sido nombrado matemático en la corte por el emperador Rodolfo y que le habían concedido un magnífico salario de tres mil florines [172]. El gran astrónomo había llegado a Praga en junio de 1599. Como aquella ciudad no le resultaba nada serena para sus investigaciones [173], el emperador magnánimo había puesto a su disposición el castillo de Benatek,18 situado unos 35 quilómetros al nordeste de Praga en una región apacible junto al Iser, y Brahe se había trasladado allí en agosto. Para Kepler solo quedaba esperar la oportunidad de viajar a Praga sin costes. Tal oportunidad se presentó bien pronto. Johann Friedrich Hoffmann, barón de Grünbüchel y de Strechau, miembro de los estados estirios y consejero áulico del emperador Rodolfo, estaba a punto de regresar a Praga a principios de enero de 1600. Este sentía gran simpatía por el matemático territorial, y en aquel entonces también había mantenido un trato más cercano con Tycho Brahe. Estaba dispuesto a llevar consigo a su protegido y a presentarle personalmente al matemático imperial.
En diciembre Brahe había reiterado a Kepler su invitación en un tono muy amigable [174] y, asimismo, le había manifestado el deseo de que no acudiera a Praga empujado por la inclemencia de los acontecimientos, sino por voluntad propia y con la intención de realizar estudios en común. En cualquier caso, decía, tanto Kepler como los suyos hallarían en él consejo y ayuda. Sin embargo, antes de recibir esa carta, Kepler había partido ya, el 1 de enero, hacia la capital de Bohemia. Lo primero que hizo a su llegada fue permanecer unos días en la ciudad como huésped del barón Hoffmann. Brahe se entusiasmó muchísimo cuando se enteró en Benatek de su visita inminente, y al punto escribió una misiva a Kepler el 26 de enero dándole la bienvenida. «No llegaréis como invitado, sino más bien como amigo muy bien recibido y como colaborador y ansiado compañero de nuestras observaciones celestes» [175]. Kepler partió el 4 de febrero hacia Benatek en compañía de un hijo y de un ayudante de Brahe. El barón Hoffmann le proporcionó expresamente una carta de recomendación [176] que decía que el recién llegado estaba por encima de toda alabanza y que por muchos motivos merecía favor y protección.
Aquel día se encontraron por primera vez frente a frente los dos hombres que se habían buscado en la distancia. Ambos esperaban mucho del otro. Por un lado, Tycho Brahe, el reconocido príncipe de la astronomía, sentía cercana la vejez a sus 53 años, aunque sabía mantener con firmeza su vitalidad fabulosa y extrovertida. La senectud lo inquietaba y deseaba poner a salvo sus proyectos antes de que su carrera llegara a su fin. Veía con claridad que necesitaba un ayudante con energías jóvenes y sobresalientes para completar e interpretar su formidable material. Por otra parte, Johannes Kepler, el aprendiz en el mundo de la ciencia, se encontraba felizmente orgulloso a sus 28 años y al comienzo de su carrera. Además, hacía muy poco que había dado las primeras muestras de su extraordinaria capacidad. Traía en la cabeza ideas completamente nuevas y propias, y con la prisa de la juventud buscaba en el otro informaciones muy concretas. Se aproximaron con tiento y pausadamente para reducir la distancia que los separaba. Su educación noble otorgaba al danés la libertad y la superioridad que le procuraban el linaje y el patrimonio. En su juventud había viajado acompañado de un preceptor y había visto mundo. Acostumbraba a tratar con reyes y príncipes, y su nombre tenía cierto prestigio allá adonde acudiera. Frente a las hostilidades que la vida multiplica cuanto más se pide y exige, él mantenía, defendía y hasta exageraba sus derechos con una obstinación tenaz. Su carácter despótico imponía subordinación y acatamiento a todos los que tenía a su cargo. Le importaba bien poco que su arrogancia le granjeara enemigos, del mismo modo que no le habían afectado los reproches de la Iglesia a su salida de Dinamarca por no haber recibido ni un solo sacramento a lo largo de dieciocho años. Qué distinto era el joven suabo. Había nacido en un entorno de estrechez y clase media, había realizado sus estudios con becas y había conocido el mundo a través de los libros más que por la experiencia directa. No conocía ni sabía otra cosa más que la dependencia de los demás y, por necesidad, se veía obligado a defender su libertad interior frente a los poderes que la amenazaban. Se sentía desdichado cuando se sabía en desacuerdo con los suyos, y siempre procuraba recibir la comunión con regularidad. Este hombre insignificante al que sus superiores mantuvieron el salario anual de doscientos florines por misericordia, se presentó ante el gran hombre al que el favor imperial (a pesar de la oposición de algunos consejeros) le había concedido unos ingresos que no percibía nadie en la corte, ni condes ni barones, tras largo tiempo de servicio. Estas diferencias personales eran equiparables a las relacionadas con el entorno más cercano. Tycho Brahe estaba habituado a tener mucha gente a su alrededor. No solo contaba con una familia numerosa, dos hijos y cuatro hijas, sino que además siempre estaba rodeado por un corrillo de asistentes y estudiantes que lo auxiliaba en sus tareas. Todo ello concurría en las comidas conjuntas que tanto se alargaban. Un trasiego de ruidos y actividad llenaba las estancias del castillo. Aquel hombre ajetreado había emprendido también gran cantidad de reformas en el edificio para tenerlo todo según su deseo y costumbre, de modo que, además, había un ir y venir continuo de oficiales, y surgían discusiones con los funcionarios que, como es natural, no siempre trascurrían con suavidad y causaban enojo. En medio de aquella actividad Kepler debió de acordarse con frecuencia de la tranquilidad de su cuarto de estudio en la calle Stempfergasse de Graz.
Entre los colaboradores de Brahe había en concreto dos con los que Kepler tuvo que tratar entonces e incluso más adelante. Uno era Franz Gansneb Tengnagel von Camp, un noble de Westfalia. Había convivido dos años con Tycho Brahe ya en Uraniborg y había venido desde allí con él. Aunque no se dedicaba en serio a la astronomía, se mostraba arrogante con el resto de asistentes. Había adquirido una posición sólida dentro de la familia ya que iba a casarse con una hija de Brahe, y fue él quien más tarde deparó a Kepler muchas horas de amargura. El otro era Christen Sörensen Longberg, o Longomontano, como lo llamaban. Ya había trabajado durante ocho años con el maestro en la isla de Hven y se había ganado su confianza. Ahora había regresado a su lado pocas semanas antes de la llegada de Kepler. Como estaba muy familiarizado con el ambiente en la casa de Brahe y con todas las tareas, llevaba cierta ventaja al novel Kepler, lo cual dejó bien claro preservando con celo su posición. Algunos años después reprochó a Kepler en tono ofensivo que se dedicara a desentrañar el problema del movimiento lunar que Brahe le había asignado a él. Kepler le contestó [177] que no ocurre lo mismo entre astrónomos que entre herreros donde uno fabrica espadas y el otro ensambla carros.
En Benatek la actividad observacional no podía tener de ningún modo la misma envergadura que había tenido en Hven, por mucho que Brahe instara y apelara a que siempre hubiera algo que hacer. La mayor parte de sus instrumentos aún no estaba instalada, y justo faltaban por trasladar desde Dinamarca los de mayor tamaño. Seguro que Kepler no participó muy activamente en las observaciones porque su frágil vista lo hacía poco apto para aquella labor, pero colaboró tanto más solícito en los trabajos teóricos que debían realizarse de acuerdo con el proyecto establecido. Cuando Kepler llegó, Longomontano estaba dedicado a la teoría del planeta Marte, el cual planteaba dificultades especiales. Si bien había logrado cierto éxito con la descripción de su movimiento en longitud, no conseguía resolver la latitud, y estaba atascado en ese punto, de modo que el recién llegado asumió esta difícil tarea a petición propia, mientras que a Longomontano se le asignó la teoría lunar. Pronto conoceremos la trascendencia que tuvo este reparto del trabajo para Kepler. Ciertamente se equivocaba al abrigar la esperanza, que lo había conducido hasta Bohemia, de que junto a Brahe encontraría de inmediato los datos definitivos sobre las excentricidades de las órbitas planetarias y sobre las distancias de los planetas al Sol para poder poner a prueba el descubrimiento del Mysterium Cosmographicum y sus disposiciones armónicas. La mayor parte de aquellos datos debía calcularse aún a partir de las observaciones existentes. Además, Tycho se mostraba muy miserable y reservado a la hora de informar sobre sus resultados y de hacer público el material observacional. Al preguntón curioso, según refiere él mismo, no le dio ninguna ocasión para participar en sus averiguaciones, excepto cuando en las comidas y en conversaciones sobre otros asuntos, mencionaba de pasada el apogeo de un planeta hoy, o los nodos de otro mañana [178]. Solo cuando vio el arrojo con el que su nuevo ayudante trataba la teoría de Marte, le reveló algo más sobre las observaciones de este único planeta. Kepler dilucidó con gran clarividencia la situación en que se encontraba el trabajo de Brahe. Se dio cuenta de lo que había y comprendió lo que aún faltaba. Su opinión al respecto es contundente: «Tycho posee las mejores observaciones y, con ellas, el material necesario para construir un nuevo edificio. También dispone de obreros y de todo lo que se pueda desear. De lo único que carece es de un arquitecto que haga uso de todo ello siguiendo un proyecto propio. Porque, aunque también poseyera el talento adecuado y una verdadera habilidad arquitectónica, entonces lo trabaría la gran cantidad de fenómenos y el hecho de que la verdad se oculta muy honda en cada uno de ellos. Ahora se le echa encima la vejez y esta debilita el intelecto y todas las fuerzas, o bien dentro de pocos años estará tan débil que difícilmente podrá acabarlo todo él solo» [179]. Con este razonamiento Kepler entendió, además, la tarea que tenía ante sí. Él mismo se sentía llamado a ser el arquitecto que debía erigir el nuevo edificio. Se sentía con la fuerza necesaria para realizar una tarea que ningún otro en Alemania podía llevar a cabo.
Ante esta situación Kepler se vio obligado a plantearse una estancia más prolongada de la que había contemplado en un principio. Si no quería prescindir del objeto principal de su viaje, debía quedarse, como él bien reconoció, de uno a dos años junto a Brahe. Creía que al cabo de aquel tiempo tendría en sus manos lo que necesitaba para realizar sus planes. A decir verdad, también le habría sido de utilidad copiar las observaciones de Brahe, pero comprendió que Brahe no lo habría permitido, porque en aquel tesoro había invertido su vida y sus recursos. Por otra parte, le pareció ventajoso aprovechar la prolongación de su visita para aguardar desde la distancia el desarrollo de los acontecimientos en Estiria, y esperaba que durante ese tiempo apareciera también una solución satisfactoria para elegir su futuro lugar de residencia. Kepler puso por escrito con todo detalle estas reflexiones suyas [180] con el objeto de aclararse él mismo y de apoyarse en ellas a la hora de consultar con los amigos a los que pidió consejo. ¿Cómo puedo obtener el consentimiento de los delegados para ausentarme tanto tiempo de mis obligaciones?, se preguntaba. ¿Debía apelarse a la intercesión del emperador? ¿Debía solicitarla él mismo? ¿Debía ser Tycho quien escribiera? Cada propuesta tenía sus pros y sus contras. Si el emperador lo protegía, la boca de su suegro quedaría cerrada, puesto que consideraba despreciable que saliera de Estiria con esposa e hija como si lo exiliara la necesidad, el delito más infame y pernicioso de la época. Pero el emperador trataría con el archiduque, no con los Estados, y estos podrían molestarse. En cambio, si el emperador se dirigiera a los Estados lo haría en tono impositivo. ¿Qué postura adoptarían entonces los Estados? ¿Y quién lo encomendaba a él al emperador? ¿Tycho? Kepler habría preferido a algún otro porque Tycho no parecía agradar a todos los que tenían peso en la cuestión. Él mismo no podía escribir. Los Estados podrían pensar que buscaba el beneficio propio, lo cual no era cierto en absoluto. Solo pretendía invertir su sueldo del mejor modo mientras la escuela siguiera sin funcionar. Si Tycho presentara una solicitud, no se haría plena justicia con la autoridad de los Estados. Podría recibir una negativa o ser despedido definitivamente, y eso lo angustiaría debido a su esposa, su suegro y los familiares de estos. Pero la obtención de una respuesta afirmativa plantearía dificultades económicas. Tendría que traer a su esposa a Praga, ya que no podía abandonarla durante tanto tiempo sin menoscabar su reputación. ¿Quién se haría cargo de los gastos del viaje? ¿Quién atendería sus bienes? ¿Debía abandonarlos por amor a la astronomía? Lo haría si no hubiera sido nombrado administrador de aquel patrimonio. Además, ¿debía ir él mismo en busca de su esposa o hacerla venir con uno de sus parientes? Sin duda lo primero sería lo mejor. Otra cuestión: ¿dónde quedarse? Praga sería adecuada para sus estudios. Allí confluían las naciones, podría dedicarse mejor que en ningún otro sitio a su trabajo. Además, allí imperaba un ambiente amistoso entre germanohablantes, de modo que su esposa podría aliviar la ausencia de parientes y amigos. Claro que en Praga todo sería caro. En Benatek había pocos alemanes, así que la soledad se dejaría notar. La vivienda de Tycho era pequeña y en ella reinaba una gran actividad familiar en la que Kepler no deseaba mezclar a los suyos porque estaban acostumbrados a la tranquilidad y a la sencillez. Por otra parte, el trabajo en común con Tycho lo obligaba a permanecer cerca de él. Y finalmente la cuestión primordial: ¿qué sería mejor, quedarse al servicio del emperador y dedicarse además a Tycho, o depender tan solo de este? El emperador pagaba mal los sueldos. Su familia sufriría a menudo dificultades económicas que su esposa consideraría de miseria extrema. Si se comprometía plenamente con Tycho, ¿no se apropiaría este de su persona? Eso resultaría contraproducente para su vocación y para sus estudios, y puede que hasta los delegados de la escuela se lo tomaran a mal. Pero quizá pudiera prevenirlo según el tipo de acuerdo. De todos modos, aunque la cuestión dependiera solo de él, tendría que establecer determinadas condiciones. Si su esposa quisiera residir en Benatek, Tycho tendría que poner a su disposición una vivienda completamente independiente. Debería ocuparse de la leña y estar dispuesto a suministrar una cantidad muy concreta de víveres, carne, pescado, cerveza, vino, pan. De ninguna manera se daría por satisfecho con promesas vagas. Por otro lado, Tycho solo le asignaría los trabajos astronómicos necesarios para publicar las obras convenidas. Además, no le impondría un tiempo o un tema concreto de estudio, sino que debería confiar en él. Como Kepler no necesitaba estímulos, sino más bien frenos, para evitar la tuberculosis Tycho debería dejarle tiempo libre durante el día en caso de que trabajara para él durante la noche, como solía ocurrir. Cada trimestre Tycho le pagaría cincuenta florines por su trabajo y, además, tendría que conseguirle un sueldo del emperador con el que Kepler pagaría a Tycho cada vez que este le aportara algo.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.