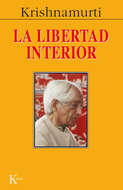Kitabı oku: «La sabiduría recobrada», sayfa 5
¿Qué significa, en profundidad, comprender?
La filosofía explica. La ciencia describe. La sabiduría nos transforma.
La filosofía especulativa y la ciencia nos permiten adquirir o tener conocimientos. La sabiduría nos dice que conocer profundamente algo es serlo; que tener información acerca de algo no equivale a conocer directamente ese algo –de lo primero se ocupa la mente, de lo segundo, nuestro ser.
Se entendería mal la naturaleza de esta unidad entre saber y ser si se interpretara que aludimos a la necesidad de una suerte de purificación moral a la que habría de seguir, en una etapa posterior, la consagración al conocimiento. No es esto lo que estamos sosteniendo. De hecho, un planteamiento así, lejos de aunar saber y ser, los divorcia. Hablamos de una unidad entre transformación y conocimiento mucho más radical. Lo que queremos decir es que ambas dimensiones –como apuntábamos en el capítulo anterior– son dos rostros de lo mismo, acontecen en un único movimiento: toda transformación permanente de nuestro ser se origina en una toma de conciencia o comprensión de algún aspecto de la realidad, y, paralelamente, toda comprensión profunda nos transforma.
Ilustraremos esto último a través de un ejemplo sencillo:
Un niño descubre que los Reyes Magos (más allá de nuestras fronteras, Santa Claus) no existen. La Noche de Reyes, cuando espera a escondidas, en estado de máxima excitación, ver a los camellos venidos de Oriente, sorprende a sus padres colocando regalos a los pies del abeto sintético mientras comentan que han de tener más cuidado pues el ruido que están haciendo puede despertar al niño. Este mira y escucha… y, en ese momento, todo un mundo se clausura para él. Ya no verá a sus padres del mismo modo y él ya no será el mismo. Si esta experiencia es bien asimilada, supondrá un paso en su proceso de maduración; será una especie de “iniciación” que le adentrará en el mundo de los adultos. Ha comprendido y ha crecido. Lo que ha comprendido no es, sin más, que los Reyes Magos son los padres. Esto es accidental. Ha intuido muchas más cosas a través de esa visión: qué significa ser niño, qué significa ser adulto, cómo viven en orbes diferentes y cuál es la relación entre ambos… Ha entendido tantas cosas, y de un modo tan unitario y global, que su comprensión difícilmente resulta verbalizable. No puede serlo, pues afecta a su mundo como un todo. Ya no vivirá en el mismo mundo. Y en lo que a él respecta, su conocimiento no equivale al de quien adquiere cierta información mientras se mantiene “inmune,” siendo el mismo de antes. De hecho, quizá ya algunos de sus compañeros le habían “informado” de que los Reyes son los padres; esa hipótesis no le era desconocida; pero él no estaba convencido de que fuera así porque aún no lo había “visto”. Solo cuando lo “ve” (y no aludimos únicamente a la obviedad de la visión física), este hecho es para él una realidad íntimamente cierta, y ese conocimiento, algo operativo y transformador, que le modifica y le hace crecer.
En Oriente, al verdadero conocimiento se lo califica de “despertar,” pues, al igual que el que despierta, el que accede a una comprensión profunda (la que se realiza no solo con la mente sino con todo el ser) de algún aspecto de la realidad, transita a un mundo distinto, se convierte en una persona diferente y advierte el carácter ilusorio de su anterior estado de “sueño” con relación al estado de vigilia en el que ahora se desenvuelve. Este estado de “vigilia” no es sinónimo de la adquisición de unos cuantos conocimientos; equivale a un nuevo nivel de conciencia: se accede a un mundo nuevo porque se adquiere un nuevo modo de ser y de mirar. Toda verdadera comprensión opera de un modo análogo. La transformación/comprensión puede ser espectacular o sencilla, pero en todos los casos tiene la cualidad de un “despertar”.
Tras lo dicho cabe concluir que hay dos tipos de conocimiento cualitativamente diferentes:
• El conocimiento per se, el más radical, es el que incluye esta dimensión transformadora. El acceso a este conocimiento conlleva un “salto,” un “despertar” tras el cual, como acabamos de señalar, ni el que conoce ni el mundo percibido son los mismos. A este tipo de conocimiento lo denominaremos comprensión, visión o toma de conciencia. Este es el conocimiento que otorga sabiduría.
La tradición sufí asocia metafóricamente esta comprensión al “saborear”. Así, al saborear una sustancia tenemos una vívida experiencia interior de esta, una experiencia que es cualitativamente diferente del supuesto conocimiento que cree tener quien ha oído y puede repetir la descripción verbal que otros han hecho de su sabor.
«Sabe más acerca del sabor del grano de mostaza aquel que ha probado un grano, que el que ha estado toda la vida viendo pasar por delante de su casa caravanas de camellos cargados de sacos de granos mostaza.»
Proverbio árabe
• Frente al conocimiento que confiere sabiduría, hay otro tipo de conocimiento que no implica ninguna transformación esencial en el que conoce ni en su “mundo,” sino que es solo información añadida a la que ya se posee. Si el verdadero conocimiento es un salto cualitativo, un movimiento multidireccional de ampliación, expansión y ahondamiento de la propia conciencia, este último equivale solo a un incremento cuantitativo, epidérmico y lineal de los contenidos de nuestra mente. Lo que hemos denominado explicación y descripción pertenecen, en principio, a esta categoría.
Todas las tradiciones de sabiduría han coincidido en afirmar que nuestra transformación real es una función del conocimiento (pues la modificación de nuestro modo de ser y de actuar que no se sustenta en un incremento de nuestra comprensión es solo hábito, condicionamiento o compulsión) y que el verdadero conocimiento es sinónimo de transformación (es decir, no es el conocimiento que aportan la mera información, la mera explicación o la mera descripción).
La filosofía, en sus inicios, buscaba acceder al verdadero conocimiento, a la “comprensión,” a la “visión”. Por este motivo, la filosofía constituía, para quien la practicaba, un riesgo. Requería estar dispuesto a dejarse transformar por lo conocido; una transformación que nunca se sabe de antemano adónde nos va a conducir ni qué modalidad va a adoptar. Exigía abandonar todas las seguridades, muy en particular las que, bajo la forma de ideas y creencias, protegen al yo y le ofrecen consuelo al precio de su estancamiento. Era una invitación a vivir a la intemperie con la sola protección –la única real– de la verdad. Lo que motivaba a la filosofía era el amor a la verdad, entendido no como la aprehensión de algo diverso del yo, sino como la disposición a ser uno mismo “verdadero”.
Es habitual que en los manuales de filosofía se califique de “intelectualistas” a aquellas corrientes de pensamiento que postulan, como venimos diciendo, que no hay verdadera virtud sin conocimiento –Sócrates y los estoicos, entre otros, así lo sostuvieron–. Pues bien, esto es un síntoma del reduccionismo que ha sufrido en nuestra cultura la noción de “conocimiento,” y que ha conducido a que se la identifique, sin más, con “conocimiento intelectual”. En efecto, la información registrada solo intelectualmente y las explicaciones o descripciones teóricas no proporcionan por sí mismas virtud. Pero el conocimiento entendido como “comprensión,” como “toma de conciencia,” es la raíz misma de la virtud. Así, por ejemplo, no es el “auto-rebajamiento” lo que hace al humilde, sino la profunda toma de conciencia de sus propios límites ontológicos –que son los de la condición humana–. El que ha accedido a esta comprensión (que no es el que tiene, sin más, la “información” correspondiente) no ha de “cultivar” la virtud de la humildad. No le hace falta. Su comprensión le hace necesariamente humilde. El “cultivo” de una virtud, sin comprensión, es hipocresía. La comprensión, a su vez, hace dicho cultivo innecesario.
«El que comprende es sabio, y el sabio es bueno.»
SÓCRATES6
«Todas las virtudes consisten en comprender.»
ARISTÓTELES7
Toda explicación es tan solo una señal indicadora
Decíamos que la actividad filosófica está íntimamente relacionada con lo que hemos denominado “explicación”. Ahora bien, hemos afirmado asimismo que la filosofía esencial busca acceder a un tipo de “comprensión” que es cualitativamente diversa de la explicación. ¿Cómo se pueden armonizar ambas afirmaciones?
Quien ha comprendido puede “traducir” su comprensión en una explicación. Y esta traducción –en la que consiste gran parte de la actividad filosófica– es perfectamente legítima siempre que se sepa que la comprensión y la explicación pertenecen a niveles cualitativamente diferentes.
La explicación equivale siempre a una concepción o “imagen” del mundo. Esta suele proporcionar al yo una sensación provisional de seguridad, de significado. La explicación es lo más definitorio de las “filosofías del estar” (las que, recordemos, se orientan exclusivamente a satisfacer nuestras necesidades existenciales), pues la necesitamos para estar en el mundo. Difícilmente el hombre puede desenvolverse en él sin una cosmovisión que proporcione orientación a sus acciones, así como significado y orden a su vida, que le permita saber cuál es su lugar en el mundo y qué debe hacer o no hacer, esperar o no esperar. Ahora bien, esta explicación o concepción del mundo no implica de suyo un ahondamiento de nuestra visión interior, un crecimiento de nuestra capacidad de comprensión, ni nos desvela los más íntimos secretos de la realidad. Como ha observado Alfred Korzybski: «un mapa no es el territorio que representa». El mapa teórico con el que nos representamos la realidad no es la realidad, del mismo modo en que la palabra fuego no quema. El mapa puede sernos útil, sin duda, pero solo en la medida en que sepamos que es un mapa y que su valor es exclusivamente instrumental y orientativo. Por eso, los verdaderos sabios suelen traducir su comprensión en explicaciones paradójicas, flexibles, que otorgan luz a modo de relámpagos intuitivos, pero que no conceden un sosiego burgués a la mente, ni le permiten –como sí lo hacen las sistematizaciones cerradas y lógicamente estructuradas– quedar prematuramente satisfecha.
La explicación no se sostiene por sí misma; sin “visión,” no proporciona conocimiento real. La explicación filosófica es legítima cuando se relativiza y se considera solo una “indicación” o “señal indicadora,” una invitación a la comprensión/transformación; no lo es cuando busca sustituir a esta última, es decir, cuando se le otorga un valor absoluto o autónomo.
El que comprende no accede, sin más, a una nueva información, a un nuevo tipo de ideas o creencias sobre la realidad; sencillamente ha ahondado en su propio ser, y su visión se ha ahondado con él; no ve el mundo del mismo modo ni él es el mismo. Esa comprensión la encarna, es parte de él, la lleva consigo. Y no como una idea o serie de ideas en su mente –pues ha soltado todos los “mapas”–, sino como calidad y hondura en su propio ser y como capacidad de penetración en su visión. Solo el que comprende es libre: no tiene nada que defender ni nada a lo que aferrarse; no necesita convencer a otros para de este modo exorcizar en sí mismo la inseguridad o la duda. El sabio, el verdadero filósofo, no vive de ideas, no busca en ellas la luz; él es una luz para sí mismo.
Las explicaciones, sistemas o ideas a los que se otorga un valor absoluto son, por el contrario, algo externo al yo que este precisa aferrar. Buscamos acceder así a la seguridad que proporciona la “posesión” de significados, eludiendo pagar el precio que conlleva la verdadera experiencia del sentido profundo de la existencia: el de la desnudez y el adentramiento en lo desconocido.
Las pseudoexplicaciones (las que olvidan su carácter meramente indicativo) confunden “sentido” con “fijeza”. En un mundo en permanente cambio proporcionan un agarradero mental fijo, estable e internamente ordenado, que permite ahuyentar la experiencia del caos, la inseguridad y el temor. Pero el que comprende ha encontrado la seguridad precisamente a través de la aceptación del cambio. Sabe que la Vida no tiene sentido, como pretenden los “explicadores,” puesto que Ella, en sí misma, es el sentido; que este no es algo que quepa explicar o poseer, sino solo encarnar o experienciar; que solo sabe realmente de él quien se sumerge en la Vida, quien conscientemente fluye, crece, eclosiona, muere, renace y se transforma con Ella.
La explicación nos otorga un sucedáneo del sentido de la vida. Solo la comprensión (la unión íntima de conocimiento y transformación) nos hace uno con él.
3. El eclipse de la sabiduría en Occidente
«Hoy en día hemos llegado a identificar filosofía con
“pensamiento” (es decir, con una vasta confusión de opiniones
verbales) hasta el extremo de confundir las filosofías
tradicionales de otras culturas con el mismo tipo de
especulaciones. De este modo, apenas somos conscientes de la
extrema peculiaridad de nuestra posición, y nos cuesta reconocer
el simple hecho de que ha existido un consenso filosófico único
de alcance universal.»
ALAN WATTS
¿Dónde están los sabios en nuestra cultura?
El término “filosofía” ha dejado de sugerirnos las ideas de utilidad y transformación. De aquí que decidiéramos acudir a la palabra “sabiduría,” o a la expresión “filosofía sapiencial,” para apuntar a lo que la filosofía quiso ser originariamente, pues todo el mundo asocia el término “sabiduría” tanto a conocimiento profundo de la realidad como a compromiso con una vida auténtica.
La filosofía –apuntábamos en el capítulo primero– ha llegado a tener un lugar marginal en nuestra cultura porque ha dejado de ser un camino de transformación, en otras palabras, porque ya no es sabiduría, ni invitación a la sabiduría.
La filosofía, señalábamos también (y ahora matizamos: la filosofía sapiencial), ha formado parte de la raíz de toda civilización. Una sociedad sin sabios es una sociedad que se dirige hacia ninguna parte. Ahora bien, ¿dónde ha quedado en Occidente la figura del sabio? ¿Dónde están los sabios en nuestra cultura? Sin duda los hay, sin duda serán muchos los sabios anónimos; pero ¿cuál es su lugar dentro del tejido social? ¿Qué espacio visible ocupan desde el que su conocimiento pueda irradiarse? No hablamos de espacios institucionales u oficiales, en los que el verdadero sabio nunca buscaría su legitimidad. La verdad es libre y forma personas libres, dotadas de autoridad intrínseca, que no necesitan cómplices ni homologaciones. Hablamos de un espacio arquetípico, de un espacio simbólico reconocible por todos. En lo que ha sido el Oriente tradicional, por ejemplo, o en nuestra cultura occidental antigua, ese espacio existía. Los sabios tenían voz. Su autoridad era reconocida por muchos; y era su propia autoridad –no ningún tipo de título o de privilegio– la que, difundida de boca en boca, los convertía en meta de los que buscaban el conocimiento. Los sabios eran buscados y hallados. Se sabía dónde escucharlos. Existía la demanda, la necesidad reconocida y explícita de sabiduría, así como la forma de cubrirla. Nuestra cultura no permite reconocer esa necesidad ni ofrece espacios en los que satisfacerla porque la figura arquetípica del sabio no existe en ella. Alguien dirá: «tenemos al filósofo;” pero muy poco queda en este último de lo que era aquel. Compararlos es conducir a equívocos. Nadie acude en busca de sabios a una Facultad de Filosofía. Sin duda los habrá, pero en la misma proporción que en cualquier otro ámbito humano –es decir, serán escasos–; y serán sabios no por ser profesionales de la filosofía, sino en cuanto seres humanos comprometidos con la verdad.
La pregunta relativa a dónde están los sabios en nuestra cultura puede complementarse con esta otra: ¿cuál es el lugar de la “locura sagrada” en nuestra cultura? Nos referimos, obviamente, no a los locos que han perdido la razón, sino a quienes han superado la “razón demasiado razonable;” a quienes rompen ascendentemente –por eso su “locura” es sagrada– las reglas utilitarias y pragmáticas que rigen la vida de la mayoría; aquellas personas que son recordatorios de la dimensión libre e insobornable del ser humano, una dimensión que el apremio y la lucha por la supervivencia en un mundo ávido y competitivo nos hacen olvidar. Hoy en día no conocemos otra locura que la que conduce al manicomio. Y la locura en la que vivimos, aunque esta no suele ser calificada como tal. También en nuestra cultura antigua y en las culturas orientales ha existido la figura del “loco sagrado” (pensemos, por ejemplo, en Empédocles, en Diógenes, en el legendario Nasruddin, en Ramakrishna…), irradiando y contagiando la libertad que tiene su origen en la supremacía del ser sobre el tener, del ser sobre el lograr, del ser –sin más– sobre el ser esto o lo otro.
¿Por qué se produjo el divorcio entre filosofía y religión?
¿Cuál es la causa del eclipse histórico de la sabiduría en Occidente? Responder a esta pregunta nos sacaría de los márgenes del objetivo de este libro. Solo apuntaremos lo siguiente:
Desde fines de la antigüedad, se inició en Occidente un proceso que condujo al divorcio radical entre la filosofía y la religión. Estamos tan habituados a esta escisión que nos cuesta advertir lo que hay de artificial en ella. Hay que buscar su raíz en la reducción y en la alteración del significado de las nociones de “filosofía” y de “religión” que, poco a poco, se fueron produciendo en el ámbito de la cultura occidental. Estos significados así alterados y reducidos, y que aún perduran en la actualidad, podrían describirse del siguiente modo:
• La filosofía se empieza a concebir –en un proceso que culmina con el inicio de la Edad Moderna– como aquella actividad por la que el hombre intenta comprender la realidad y orientarse en ella contando fundamentalmente con el instrumento de su razón individual. El filósofo no reconoce ninguna autoridad exterior a la que haya de otorgar un asentimiento ciego, y ello permite el libre ejercicio del pensamiento. La filosofía es una actividad teórica, es decir, considera la realidad de forma especulativa, con independencia de toda aplicación. El que filosofa no busca, en principio, transformar la realidad ni transformarse a sí mismo; esta acción transformadora se considera específica de las ciencias prácticas.
• La religión, con el asentamiento del cristianismo oficial, elaboró todo un cuerpo de doctrina sustentado en ciertas premisas de naturaleza dogmática. Se considera que estas premisas han de ser aceptadas por “fe,” y se interpreta esta fe como confianza en la autoridad de la fuente de la revelación y, más en concreto, en quienes históricamente dicen encarnar esa autoridad: las autoridades eclesiásticas. Desde que se concibe así la religión, la duda, la indagación crítica y la libertad de pensamiento ya no tienen en ella un campo libre de expresión; solo se permiten dentro de ciertos límites. A su vez, es la religión la que se atribuye, frente a la filosofía, una función transformadora, salvadora y liberadora. Esta liberación no es la que el hombre puede lograr íntegramente aquí y ahora, la que va ganando para sí mediante el incremento de su comprensión; la obtiene en virtud de su pertenencia al seno de la institución eclesiástica y solo será plena y efectiva en el “más allá”.
Efectivamente, si damos por supuestas estas acepciones de “filosofía” y de “religión,” tendremos que admitir que ambas empresas pertenecen a esferas distintas. Ahora bien, conviene advertir que, para la mayoría de las civilizaciones orientales, para la cultura occidental antigua y para ciertas tradiciones occidentales heterodoxas de conocimiento –algunas de las cuales han pervivido hasta nuestros días al margen de la filosofía y la religión oficiales–, esta escisión carece de sentido.
Muchos de quienes han sostenido que este divorcio se basa en un equívoco no han hecho más que ser fieles al sentido originario de las nociones de “filosofía” y “religión”. En su sentido originario, ambos términos equivalían a lo que aquí hemos denominado “sabiduría” y poco tenían que ver con lo que dichos vocablos han llegado a significar para nosotros. En otras palabras, inicialmente filosofía y religión no ofrecían el antagonismo radical que han llegado a tener en nuestra cultura:
La filosofía era amor a la sabiduría y arte de vivir que se fundaba en la contemplación, en la visión directa del “ojo del alma,” y no solo en la razón discursiva. Era un impulso de libertad del espíritu humano frente a las inercias coaccionantes y acríticas de la tradición, un afianzarse en el propio juicio, un llegar a ser luz para uno mismo, pero no en virtud de las exiguas luces individuales, sino de la participación del ser humano en la misma Luz de lo real. La filosofía era aquella actividad del espíritu humano (no solo de su mente lógica y conceptual, sino también de su corazón y de su intuición superior) que se orientaba a la comprensión de la realidad mediante la comunión con ella. Se consideraba que solo una profunda transformación interna del aspirante a la sabiduría podía despertar esta comprensión, que solo podía ser receptivo a la verdad el “ser humano verdadero”. Teoría y práctica no eran, por lo tanto, disociables.
Por otra parte, «el fundador de toda religión nueva no poseía, en principio, mayor autoridad que el fundador de una escuela de filosofía» (M. Müller)1. No remitía a autoridades externas, sino a la voz que toda persona tiene en su interior. Invitaba a cada ser humano a ser una luz y un refugio para sí mismo, una invitación necesariamente incómoda y subversiva para los apegados a la letra y a los aspectos epidérmicos de la tradición. ¿Qué autoridad, por ejemplo, tuvieron el Buda o Jesús, sino aquella que les otorgaron quienes, al escuchar sus palabras, sentían que estas resonaban en lo más profundo de sí mismos? El propio corazón y la propia intuición profunda, que reconocían ahí la voz de la verdad, eran el criterio último. En toda persona habita la Luz que iluminó al Buda y el Amor que encarnaba y predicaba Jesús. Esta Luz y este Amor son la fuente de toda autoridad y cualquier ser humano puede hallarlas dentro de sí.2
En resumen, la filosofía era inicialmente un camino de liberación y de transformación. La religión, a su vez, no eludía la crítica, la duda, el cuestionamiento, la libertad de espíritu, pues no remitía a ninguna autoridad que no radicara en lo más íntimo del espíritu humano. Lo que entendemos hoy en día por “filosofía” y por “religión,” ni existieron en nuestra cultura antigua, ni han existido en el seno de las más genuinas tradiciones orientales. No es que los antiguos las confundieran, o que los orientales las confundan –como sostienen algunos–; sencillamente, estas tradiciones no han seguido la trayectoria reduccionista y artificial que ha conducido a que estos ámbitos hayan llegado a no reconocerse; se han mantenido en el vértice original, previo a esa escisión, en el que filosofía y religión se hermanaban en un único impulso, el del amor a la verdad. Este vértice –que corresponde a lo que hemos denominado sabiduría– aúna sin conflicto conocimiento y amor, razón e intuición superior, comprensión y transformación, ciencia y liberación, verdad objetiva y veracidad subjetiva. Pensemos en el pitagorismo antiguo, en el pensamiento estoico, en el budismo, en las Upanishad, en el Vedanta índico, en el taoísmo… ¿Son filosofías? ¿Son religiones? Son, sencillamente, sabiduría.
En nuestra cultura occidental, la filosofía ha favorecido el pensamiento crítico e independiente, pero se ha apartado de su función liberadora. Ha llegado a ser, básicamente, un saber abstracto, desconectado de la existencia concreta y de nuestro propio desarrollo. Es verdad que a veces reflexiona sobre la vida, pero con frecuencia esta se convierte en un objeto de análisis o estudio respecto al cual el filósofo se mantiene a distancia –la intuición profunda y el amor no siempre están ahí para salvar esa distancia–. En este tipo de reflexión, el filósofo no crece, no se libera, no se purifica, su mirada no se hace más penetrante. Al contrario: las personas muy intelectualizadas suelen ser las más alejadas de la sencillez interior que posibilita una percepción lúcida y directa de los hechos, de “lo que es”. La vida, por otra parte, puesto que se convierte en simple objeto de reflexión, se cosifica, pasa a ser un tema o un asunto. Como le sucedía al rey Midas, todo lo que toca este tipo de filosofía parece perder su virtualidad vitalizadora, “nutritiva”. En un curioso malabarismo que la caracteriza, se ocupa de lo más vital, y consigue que parezca lo más frío, distante, aburrido e inerte.
El interés que tantas personas manifiestan actualmente por las distintas tradiciones de sabiduría –muy en particular por las grandes sabidurías de Oriente– responde en gran medida a la profunda necesidad de filosofía que tiene nuestra cultura, pero de una filosofía esencial, de un conocimiento vivo y vivificador.