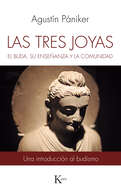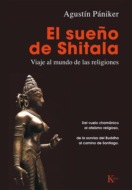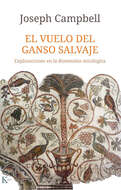Kitabı oku: «La sabiduría recobrada», sayfa 4
La filosofía como sabiduría
Lo que solemos denominar “filosofía” en nuestra cultura se ha apartado tanto de aquel saber transformador y liberador, máximamente útil, que originariamente llevó ese nombre que, de cara a apuntar a este último, quizá convenga –como señalamos en la introducción– acudir a nuevas expresiones. Una de estas bien puede ser la de “sabiduría,” pues todo el mundo asocia este término tanto al conocimiento profundo de la realidad como a la evolución hacia una vida más auténtica. En lo que entendemos de modo habitual por “sabiduría” estas dos dimensiones se encuentran íntimamente unidas.
La disociación entre filosofía y transformación ha llegado a ser tan aguda en nuestra cultura, que en lo que entendemos en general por filosofía poco queda de sabiduría, de filosofía esencial. La crisis actual de la filosofía está causada en gran medida por la pérdida de su virtualidad transformadora; porque ha pretendido seguir teniendo validez como camino hacia la verdad tras desligarse de lo que constituye su sello de autenticidad y la raíz de su utilidad superior: su capacidad para posibilitar nuestro crecimiento esencial y nuestra liberación interior.
«Lo honesto [lo íntegro o veraz] es útil, y no hay nada útil que no sea honesto […] Mas lo que propia y verdaderamente se llama honesto se encuentra solamente en los sabios.»
CICERÓN11
2. La filosofía como terapia
«La filosofía no promete al hombre conseguirle algo de lo exterior;
si no, estaría aceptando algo extraño a su propia materia. Al igual
que la materia del arquitecto es la madera y la del escultor el
bronce, así la propia vida de cada uno es la materia del arte de la vida.»
EPICTETO1
La filosofía se concibió a sí misma originariamente –señalábamos en la introducción–, no como un mero saber abstracto y especulativo en torno a la realidad, sino, ante todo, como un saber terapéutico. La filosofía era terapia en la misma medida en que en ella eran indisociables el conocimiento y la transformación propia.
Explicaremos con más detenimiento qué entendemos en este contexto por conocimiento y por transformación. Antes introduciremos y dilucidaremos otras dos nociones: explicación y descripción.2
Explicación: la filosofía explica
Denominaremos explicación al intento de responder, de forma argumentada o razonada, a la pregunta “¿por qué?,” siempre que esta pregunta se oriente hacia los últimos “porqués,” los que tienen cierta radicalidad. También al intento de responder a la pregunta “¿qué es (esto)?,” siempre que esta pregunta no se contente con respuestas funcionales, descriptivas, etcétera, sino que busque acceder al conocimiento de la naturaleza intrínseca de algo.
En otras palabras, la explicación pretende dar respuesta a las preguntas últimas, las concernientes al sentido de la existencia. Nos desenvolvemos en el dominio de la explicación cuando planteamos o intentamos responder preguntas del tipo: ¿Por qué hay seres y no más bien nada? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué morimos? ¿Cuál es el sentido del sufrimiento? ¿Es esta existencia una historia absurda contada por un idiota, o hay algún orden implícito en todo acontecer? ¿Cuál es la naturaleza intrínseca de lo que existe? ¿Qué significa que todo es? ¿Qué significa “ser”? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es conocer?…
Podemos adivinar que la explicación tiene una íntima relación con la filosofía. La búsqueda de explicaciones es connatural al ser humano, y la filosofía es la actividad que, sustentada en dicho impulso, busca acceder a un saber profundo y último acerca de la realidad.
«… la filosofía es una ciencia de los fundamentos. Donde las otras ciencias se paran, donde ellas no preguntan y dan mil cosas por supuestas, allí empieza a preguntar el filósofo. Las ciencias conocen; él pregunta qué es conocer. Los otros sientan leyes; él se pregunta qué es la ley. El hombre ordinario habla de sentido y finalidad. El filósofo estudia qué hay que entender por sentido y finalidad.»
J.M. BOCHEŃSKI3
Ahora bien, como veremos, mientras que la filosofía especulativa se contenta con buscar y ofrecer explicaciones, la filosofía esencial intenta ser mucho más que una actividad meramente explicativa.
Descripción: la ciencia describe
De cara a comprender la naturaleza de lo que hemos denominado explicación, la distinguiremos de lo que denominaremos descripción.
Lo propio de la descripción es traducir a un lenguaje técnico específico la estructura de un determinado objeto o proceso. Si la explicación es específicamente filosófica, la descripción es la actividad característica de lo que ordinariamente denominamos ciencias. Todas las ciencias empíricas son descriptivas.
La ciencia física, por ejemplo, describe el funcionamiento de los procesos energético-materiales del mundo físico; para ello, traduce la estructura de dichos procesos a un determinado lenguaje: un cierto lenguaje matemático. La ciencia médica, a su vez, describe el funcionamiento de los procesos orgánicos y bioquímicos traduciendo la estructura de dichos procesos a una jerga técnica específica.
Es importante advertir que la descripción científica está siempre condicionada. En primer lugar, cada ciencia está condicionada por su modo específico de aproximación a la realidad, por su particular perspectiva. Siguiendo con los ejemplos anteriores, la ciencia física solo tiene en cuenta aquellas dimensiones de la realidad susceptibles de ser medidas y cuantificadas con sus instrumentos; solo considera los aspectos del mundo físico que pueden ser sometidos a cierto tipo de medición. La medicina hace otro tanto. Allí donde el enamorado percibe una elocuente sonrisa que conmueve todo su ser, la perspectiva médica, y, más concretamente, la anatómica, nos hablaría de una contracción de los músculos maxilofaciales. Pretender que esta segunda perspectiva es más objetiva que la primera es una falacia, pues ello supondría absolutizar un modo de aproximación parcial a la realidad que solo alumbra una dimensión igualmente parcial de la misma y, en este caso –sobre todo desde la perspectiva del enamorado–, no particularmente significativa.
En segundo lugar, cada ciencia está condicionada por los instrumentos de observación de los que se disponga en cada caso. La medicina del mundo antiguo, por ejemplo, no disponía del sofisticado instrumental de observación con el que cuenta la medicina de hoy en día, y ello, de entrada, determina una interpretación de los procesos patológicos totalmente diferente.
En tercer lugar, cada ciencia está condicionada por un determinado lenguaje, que, a su vez, presupone un modelo descriptivo o paradigma científico particular. Siguiendo con el ejemplo de la ciencia médica: según el tipo de medicina que se practique –alopática u homeopática, hipocrática, taoísta, etcétera–, la aproximación al objeto de observación será diferente. El lenguaje médico del que se disponga y, en general, las creencias y los hábitos médicos en los que uno haya sido educado condicionarán el modo de visión. La medicina china, por ejemplo, dispone de una categoría, yin, que alude a un tipo de pauta energética (contracción, frío, introversión, etcétera) asociada a determinados rasgos psicofísicos, que cuando se desequilibra en el organismo (por exceso o por defecto) puede dar lugar a ciertas patologías. Para el médico occidental que desconoce dicha noción y todo el sistema de pensamiento que le otorga sentido, tal pauta energética no estará presente en su observación ni en su diagnóstico; si tiene noticia de ella, probablemente la considere un delirio fruto del “acientificismo” de la mente oriental. Pero, en principio, ambos modelos descriptivos son válidos y complementarios, y cada uno de sus elementos tiene sentido y valor dentro de su correspondiente modelo global, y nunca fuera de él.
Los distintos paradigmas científicos, precisamente porque describen ciertos aspectos de la realidad desde perspectivas potencialmente ilimitadas, y no son ni la realidad ni la descripción única de la realidad, son complementarios y no excluyentes. La tendencia de los científicos a absolutizar su particular paradigma es tan miope como la actitud de un jugador de ajedrez que se permitiera decir a los que juegan a las damas (dado que el tablero es el mismo para ambos) que el modo en que mueven sus piezas es incorrecto y carece de sentido.
La descripción no es la explicación…
La ciencia describe, es decir, no explica. Siguiendo con nuestro ejemplo: la descripción de una determinada enfermedad, así como del proceso que nos permite deducir que un cierto remedio terapéutico puede neutralizarla, no son explicaciones del sentido de la enfermedad y la salud. La descripción médica deja siempre intacto el misterio del cuerpo, del dolor, del ser humano, de la muerte, del proceso curativo como reflejo de la dinámica intrínseca a la vida –que siempre quiere más vida–, etcétera.
Es importante tener presente esta distinción, pues graves confusiones se han derivado de no tenerla en cuenta. Así, las ciencias experimentales, sobre todo desde el inicio de la Edad Moderna, fascinadas por los sorprendentes resultados prácticos que sus nuevos métodos descriptivos estaban posibilitando, olvidaron que estaban describiendo –no explicando–, y que en su descripción estaban viendo solo lo que sus modos respectivos de aproximación les permitían ver, y creyeron estar poniendo fin a todos los grandes misterios de la realidad; creyeron estar resolviendo las cuestiones que habían sido la razón de ser y el cometido de la filosofía y la religión. Las ciencias llegaron a considerarse, incluso, garantes de la felicidad de la humanidad. Pero la felicidad está íntimamente unida a la cuestión del sentido, y esta no puede ni siquiera ser rozada por la descripción científica.
Hubo quienes, a lo largo de la modernidad, no veían con buenos ojos este proceso de entronización de las ciencias y se lamentaban ante lo que calificaban como “desencantamiento del mundo”: todo estaba siendo “explicado;” el misterio que resguardaban las cosas, y que había hecho al hombre antiguo contemplar el mundo con reverencial fascinación, estaba siendo violado. Pero lo cierto es que lo esencial no había sido tocado por la ciencia. El misterio del mundo seguía ahí; sencillamente, el hombre se incapacitaba poco a poco para verlo porque había confundido y nivelado, de manera equivocada, la descripción con la explicación.
En efecto, ha habido científicos que han admitido que los métodos de la ciencia no pueden revelar el sentido de la realidad; pero también son muchos los que han concluido falazmente de ello que, por lo tanto, dicho sentido no existe. Un reputado científico al que se le preguntó acerca de Dios supuestamente afirmó: «No lo he visto nunca a través de mi microscopio». Más allá de lo discutible o ingenuo que sea determinado concepto de Dios, pretender que el método cuantitativo y experimental de las ciencias físico-naturales sea el único válido en todas las esferas del saber, que los métodos e instrumentos de las ciencias empíricas sean criterios últimos de verdad, es, ciertamente, una manifestación de ingenuidad alarmante. La arrogancia científica puede alcanzar cotas muy altas de puerilidad; pues ¿es posible dudar de la realidad del amor, del bien, de la confianza, de la belleza…, en general, de aquello que proporciona sentido a nuestra vida, una sensación íntima de ajuste con la realidad, por más que todo ello esté fuera del alcance de la descripción científica y sea inaprensible por sus instrumentos?
… pero toda descripción supone una explicación
La explicación no es la descripción. Ahora bien, una suele acompañar a la otra. Así, cada modelo descriptivo suele presuponer –consciente o inconscientemente– toda una explicación o sistema explicativo. En otras palabras, toda descripción científica se sustenta en una determinada concepción del hombre y el cosmos, lo sepa o no lo sepa, lo reconozca o no. Y es la filosofía de cada tiempo, de cada cultura, la que suele proporcionar los contextos explicativos que condicionan los diversos modelos descriptivos. Por ejemplo, las diferencias a las que aludíamos anteriormente existentes entre la medicina occidental y la medicina tradicional china encuentran su razón última de ser en las diferentes cosmologías o visiones del mundo que presuponen dichas ciencias, y que son las más definitorias de ambas culturas (una cosmología básicamente mecánico-causalista, en el caso del Occidente moderno; una cosmología organicista, en el caso del Oriente tradicional).
Que la descripción no es ajena a la explicación se advierte también en que, cuando las descripciones de una determinada ciencia alcanzan un cierto grado de complejidad, exigen una modificación del sistema explicativo que las sustentaba. Pensemos, por ejemplo, en cómo, en las primeras décadas del siglo XX, la ciencia física, en virtud de que su modelo descriptivo había llegado a ser altamente complejo, alcanzó un umbral que hizo que la visión del mundo que había sustentado la física clásica quedara obsoleta. Esta cosmovisión –que consideraba la realidad física como un sistema básicamente mecánico respecto al cual el científico era un observador imparcial, capaz de pronosticar los sucesos físicos según leyes deterministas– ya no podía dar cuenta de los descubrimientos de la física relativista o de la física cuántica.
En general, cuando las descripciones acumuladas por una ciencia alcanzan cierto nivel de sofisticación, puede ocurrir que la visión del mundo en la que se enmarcaban esas descripciones precise ser modificada o ampliada. De hecho, los propios científicos, llegados a este punto, suelen ser tanto científicos como filósofos, pues han de reconstruir nuevas teorías explicativas que otorguen sentido a sus descubrimientos. Los grandes físicos del siglo XX –Einstein, Heisenberg, Schrödinger, Planck, etcétera– han sido, de hecho, profundos pensadores.
Conocimiento y transformación: la sabiduría nos transforma
«¿Qué beneficio sacará ése [de la lectura de las obras de los filósofos]? Será más charlatán y más impertinente de lo que es ahora. […] Mostradme un estoico, si tenéis alguno. ¿Dónde o cómo? Pero que digan frasecitas estoicas, millares. […] Entonces, ¿quién es estoico? Igual que llamamos estatua fidíaca a la modelada según el arte de Fidias, así también mostradme uno modelado según la doctrina de la que habla. Mostradme uno enfermo y contento, en peligro y contento, exiliado y contento, desprestigiado y contento. Mostrádmelo.»
EPICTETO4
El filósofo que especula y el científico que investiga con instrumentos cada vez más perfeccionados buscan penetrar en los secretos de aquello que han erigido en objeto de su estudio, dejando su propio ser de lado, al margen de su investigación. Ciertamente, uno de estos objetos de estudio puede ser el ser humano, pero en la misma medida en que este se constituye como objeto, poco tiene ya que ver con el ser humano-sujeto que conoce y busca comprender.
Frente a este tipo de saberes calificaremos a un conocimiento de transformador cuando atañe tanto al objeto conocido como al sujeto conocedor, cuando lo que se conoce y el ser de aquel que conoce están, en dicho conocimiento, concernidos e implicados por igual.
La explicación y la descripción cifran su atención en ciertos objetos de conocimiento. Al explicar y al describir adquirimos conocimientos objetivos. Solo cuando el conocimiento no se tiene, sino que se es, es decir, se incorpora en el ser del sujeto que conoce modificándolo y enriqueciéndolo decimos que un conocimiento es intrínsecamente transformador.
Que este tipo de conocimiento se incorpore en el ser del sujeto significa que no produce en este solo cambios superficiales, sino que conlleva una modificación permanente de la vivencia básica que tiene de sí. En otras palabras, se trata de un conocimiento que atañe a nuestra identidad, que posibilita que esta se experimente desde niveles cada vez más profundos y radicales, y, paralelamente, que eso que somos íntimamente se exprese cada vez más y mejor.
El conocimiento transformador tiene siempre carácter “experiencial“.5 Este término alude a aquellas experiencias en las que no entran en juego solamente una o varias de mis dimensiones (sensorial, mental, emocional…), sino en las que entro en juego yo mismo; dicho de otro modo, alude a las experiencias tras las que no soy el mismo o, más bien, tras las que soy más hondamente yo.
Decíamos al comienzo de este capítulo que, originariamente, cuando la filosofía era aún sabiduría, filosofía, conocimiento y transformación iban de la mano. En otras palabras, los primeros filósofos consideraban que solo se podía acceder al conocimiento profundo de la realidad, a la dimensión que revelaba su sentido, a través de la modificación radical de uno mismo. La filosofía no era, en aquel tiempo, la actividad de quien, sin ningún compromiso activo por su propia transformación, se dedicaba a elucubrar teorías o hipótesis más o menos plausibles en torno a las cuestiones últimas. El filósofo era, de hecho, el prototipo de ser humano virtuoso. El término “virtud” tenía, a su vez, un sentido diverso del que solemos atribuirle de ordinario: virtuoso no era el que actuaba de una determinada manera sino, más radicalmente, el que estaba en contacto con su propia virtus (= potencia o esencia), con su potencial de ser plenamente humano, con su verdad íntima. La persona sabia era en Grecia la persona virtuosa de un modo análogo a como en Oriente el sabio ha sido, por excelencia, el ser humano libre o liberado. Se consideraba que solo podía alcanzar una mirada objetiva sobre la realidad el hombre máximamente “objetivo,” es decir, el que había trascendido su ego, superado los condicionamientos de su personalidad. Solo el ser humano virtuoso era dúctil y transparente a su verdad profunda, llegando así a ser una encarnación elocuente de su filosofía. Solo él había purificado su mirada y aguzado sus oídos, hasta el punto en que las cosas le revelaban sus secretos. Filósofo era el que escuchaba y daba voz a la realidad, no el que hablaba meramente desde sí y se limitaba a decir lo que permitían sus exiguas luces individuales. El filósofo era el espejo limpio de la Realidad, el que la reflejaba.
Que el conocimiento de la realidad última no es accesible sin que haya un compromiso firme con la propia integridad, es algo nítido en el pensamiento de los primeros filósofos de Occidente. Heráclito, Parménides, Pitágoras, Sócrates… no eran profesores de filosofía ni profesionales del pensamiento. No especulaban; no estaban proponiendo sistemas teóricos o explicativos. Encarnaban en ellos mismos todo un modelo de vida. Invitaban a los aspirantes a filósofos, a los amantes de la sabiduría, a adentrarse en un camino de purificación, en una iniciación vital, tras la cual no serían los mismos ni verían el mundo del mismo modo. Consideraban que solo esta transformación podía alumbrar y sostener el conocimiento real: la visión interior.
Otro rumbo siguió la filosofía desde el momento en que abandonó esta dimensión transformadora y terapéutica, es decir, en que la explicación se convirtió en una función autónoma; un camino que ha llevado al punto muerto de un academicismo estéril e inoperativo y de una historia de la filosofía que –como ya señalamos– ha adoptado en gran medida la forma de un amontonamiento de opiniones de dudosa coherencia o interna unidad.
En cierto modo, esta filosofía disociada de la transformación es lo que a menudo, y en nuestro contexto cultural, se suele entender por filosofía: una “filosofía de salón,” juegos mentales en los que basta conocer cierto lenguaje y ciertas reglas y en los que pocas veces el que filosofa se ha puesto a sí mismo –valga la redundancia– en juego; una especulación carente de sabiduría, que no ha brotado de ninguna transformación real y que, por lo mismo, no produce transformación alguna. No es difícil reconocer cuándo nos hallamos ante una u otra filosofía. Este podría ser uno de los criterios para distinguirlas:
Hay quien conoce movido por la curiosidad, y quien lo hace movido por una intensa sed. Se reconocen así: los conocimientos que transmite el primero satisfacen la curiosidad; los que transmite el segundo sacian la sed.