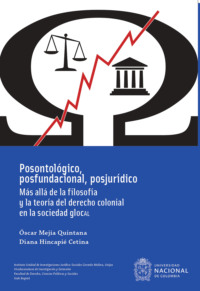Kitabı oku: «Posontológico, posfundacional, posjurídico», sayfa 4
Pospolítica y subpolítica
Crítica de la pospolítica: Žižek
La pospolítica es una política que afirma dejar atrás las viejas luchas ideológicas para enfocarse en la administración y gestión de expertos de la manera más eficiente posible. La pospolítica moviliza todo el apartado de expertos, trabajadores sociales, asociaciones, etc. para asegurarse de que las reivindicaciones de un determinado grupo se queden en una reivindicación puntual. La posmoderna pospolítica es una forma de negación de lo político (Žižek, 2008).
Para Slavoj Žižek (2008), se ha producido un desplazamiento de las cuestiones estructurales a las cuestiones culturales, así como una despolitización de la economía. Esto es producto de un multiculturalismo normativo. El orden liberal-capitalista es un orden policial en el sentido de que neutraliza la dimensión propiamente traumática del acontecimiento político para mantener un orden en el que cada parte tiene un sitio asignado. Ahora las necesidades sociales puntuales son encaradas por el experto, motivo por el cual la pospolítica señala que la lucha de clases, la lucha entre izquierda y derecha, ha dejado de ser relevante.
El jolgorio denominado “política posmoderna” no es sino el entierro de la verdadera política. La política posmoderna asigna a cada actor un sitio para que nadie quede excluido. Pero esta no es una sociedad política, sino que por el contrario se ha convertido en una sociedad despolitizada. Entonces aquí ya no hay lugar al conflicto político. Esto parece bastante provechoso para la sociedad, pero con la política posmoderna se avanza en la radical despolitización de la esfera económica, llegándose a aceptar la economía como una simple imposición del estado objetivo de las cosas.
Esto produce un efecto dominó, pues al despolitizarse la economía se despolitiza la política. El conflicto político da paso a la disputa cultural, cuyo efecto principal es que muchas cuestiones ya no se conciben como producto de la injusticia, la desigualdad, la explotación, sino como una cuestión de mera tolerancia. En definitiva, el multiculturalismo es la principal estrategia del capital para desactivar la contestación al orden económico-político dominante. El capitalismo es muy astuto: presenta estas disputas multiculturales como conflicto, sin que lo sean, únicamente para ocultar el verdadero conflicto. Se permite el desafío de algunas reglas, pero no de la regla que posibilita desafiar esas reglas secundarias.
Žižek, en su texto “Lo político y sus negaciones” (2008)2, pretende dar una visión de lo que es el verdadero acontecimiento político y del modo en que la posibilidad de su surgimiento es obstaculizada por medio de diferentes formas de negación, siendo la pospolítica la forma de negación que corresponde a la etapa contemporánea, a la cual se asiste. De ahí que se centre en la forma de operación de la pospolítica, con el fin de subrayar las consecuencias perjudiciales de esta para el real ejercicio político, que se profundizan con los conatos de violencia irracional que se producen. Para encontrar el verdadero camino de la política se debe subjetivizar a los excluidos.
El concepto de hegemonía como una estructura ideológica dominante es el que hay que abordar. Esto se puede hacer mediante dos caminos: primero, por medio de la obtención de un espacio dentro de la estructura; y segundo, a través del quebrantamiento de la estructura, lo que Žižek denomina una subversión. Es en esta estructura donde verdaderamente ocurre el acontecimiento político. Para desarrollar lo anterior, el autor se vale de la teoría de Jacques Rancière. El conflicto político se produce en la tensión entre un cuerpo social estructurado y la no-parte, creada ya sea por exclusión o por negación, que lo desestabiliza.
El ejemplo tomado de Rancière ocurre en la época griega, en donde el demos, aquellos que no ocupaban lugar dentro de la estructura social, solicita ser escuchado. En consecuencia, se tiene que para Rancière lo político surge cuando hay un choque entre lo singular y lo universal. Lo singular es entendido como la no-parte que busca desestabilizar la estructura social en su conjunto, la cual se entiende como lo universal, y que está fuera de ella.
La lucha política se fundamenta, precisamente, en la necesidad que tienen los excluidos de ser escuchados, de hacer oír su propia voz, necesidad que se plantea a manera de exigencia. Así, lo verdaderamente político se centra menos en los requerimientos explícitos (garantías, derechos y libertades) y más en la consideración del otro como interlocutor legítimo, sin posición de subordinación alguna.
En todo caso, la asociación de la no-parte como lo singular y la estructura social como lo universal solo puede ser entendida como una paradoja. Empero, en esta paradoja es donde tiene lugar el acontecimiento político, aunque el surgimiento del acontecimiento político puede ser impedido mediante la negación del conflicto político, cuyo propósito consiste en eliminar la delgada línea entre política y orden policial. La negación del conflicto político se puede dar por medio de la archipolítica, la parapolítica, la metapolítica marxista y la ultrapolítica (esta última propuesta por Žižek).
En primer lugar, la archipolítica, de orden comunitarista, intenta definir el orden social como aquella estructura homogénea y tradicional, que no deja espacio para la emergencia del acontecimiento político; en segundo lugar, la parapolítica, que despolitiza la política al insertar en el orden policial cualquier tipo de conflicto político, por medio de su encauzamiento hacia la cuestión de los partidos o actores legítimos, que aspiran a ocupar el poder ejecutivo; así, la discusión política queda delimitada a un asunto de representatividad partidista que claramente impide el surgimiento del acontecimiento; en tercer lugar, la metapolítica marxista, que elimina la importancia y el surgimiento mismo del acontecimiento político, al considerar que este es solo el reflejo de procesos y dinámicas económicos, por lo que el fin esencial de la política es la administración de las cosas dentro de los postulados de la propiedad colectiva.
Ahora bien, el cuarto intento de negación propuesto por el autor, esto es, la ultrapolítica, consiste en despolitizar la política exacerbando el conflicto, es decir, planteando una especie de guerra política entre dos extremos opuestos: “nosotros” y “ellos”, que hace poco posible el desarrollo de la discusión verdaderamente política, el surgimiento de espacios compartidos, y por ende, del acontecimiento mismo. Partiendo de lo anterior, Žižek desarrolla esta forma de negación mediante el estudio de la estructura y configuración social vigente, a saber: la pospolítica. La pospolítica implica no solo la represión, contención y pacificación de lo político y de la reemergencia de los excluidos, sino además una exclusión concentrada y elevada de lo simbólico, en la cual reside su eficacia. La consecuencia principal de esta perspectiva consiste en que las discusiones que se daban entre los políticos ahora son reemplazadas por el experto, el tecnócrata o el representante multicultural.
Este experto se encarga de resolver las necesidades de la sociedad, pero sin representar radicalismos o posturas políticas contradictorias, sino como resultado de un consenso universal. Para Žižek este es el ambiente de la pospolítica, en el cual se confunde el verdadero acto político, pues este último se concibe como una irrupción en las relaciones sociopolíticas, lo que permite cuestionar aquello que posibilita el supuesto funcionamiento de las cosas. Por tanto, el acto político no ocurre en el consenso universal sino en el arte de lo imposible, “es cambiar los parámetros de lo que se considera posible en la constelación existente en el momento” (Žižek, 2008, p. 33).
Ahora bien, según Žižek, uno de los factores que define la pospolítica es su identificación con el término “global” o “globalización”, que dista del concepto “universal”, aclarando que dentro de dicha forma de negación se elimina la diferencia relacionada. En ese sentido, la globalización, en el contexto de lapospolítica, no se trata solo de un orden económico mundial, como es caso del capitalismo global, sino que se trata, además, de lo global en términos de humanidad.
En sentido contrario, cuando se habla de universal se trata de la verdadera política, ya que “no existe ningún verdadero universal sin conflicto político, sin una ‘parte sin parte’, sin una entidad desconectada, desubicada, que se presente y/o se manifieste como representante del universal” (Žižek, 2008, p. 34). En consecuencia, la globalización representa ese proceso de homogeneización que se da, facilitada por la pospolítica, mientras que la noción de “universal” solo es posible en la existencia del conflicto político.
Siguiendo con esa idea, Žižek trae a colación la teoría de Étienne Balibar, quien describe como una característica esencial del período de la pospolítica el uso de “la manifestación de una crueldad excesiva y no funcional […], una violencia sin motivación utilitarista o ideológica” (Žižek, 2008, p. 35). Dicha violencia es denominada como Id-Evil, el mal básicofisiológico que representa una radicalización de la relación entre el sujeto y la causa-objeto de su deseo. Es, podría decirse, una exacerbación del odio a la no-parte de la sociedad, la otredad, reforzado por la idea multicultural de una sociedad consensual, unida pero que oculte las diferencias.
El multiculturalismo, como herramienta de la pospolítica, que es impulsada por el Id-Evil, se explica por la pretensión multiculturalista que pretende dar espacio a la diferencia, pero precisamente exaltándola, es decir, considerando que la alteridad, el otro contingente (en razón a la raza, sexo, género, etc.), lo es en un nivel tan elevado y apartado del sujeto que termina siendo una amenaza a la identidad propia, y que por ende debe ser exterminada para sobrevivir.
Empero, no todas las formas de violencias son rechazadas, sino que cuando se trata de mantener un orden presuntamente universal –que más bien es global, pues es impuesto por el hombre blanco, occidental, cuyo fin es mantener el orden tal cual como está– dichas acciones violentas son permitidas e incluso legitimadas. Por ende, el orden pospolítico liberal es consciente de la diferencia entre una igualdad formal (bajo el concepto de universalidad todos somos iguales pero diferentes) y una que es verdaderamente real.
Esta formación social tiene por finalidad invisibilizar dicha diferencia, imponiendo el falso reconocimiento de la diversidad de una manera sigilosa pero mucho más eficaz, por lo que ya no se trata de una serie de medidas dirigidas a las lesbianas u homosexuales o los afroamericanos, sino a las lesbianas afroamericanas, las madres lesbianas, etc., capturando de esta manera todas las necesidades de las personas, planteándose como un sistema de respuesta perfecto y tolerante. Sin embargo, esto es un trabajo sistemático de despolitización. La no-parte, la otredad, es anulada al punto de que considera que ya no hay salida alguna.
Es preciso concluir que “no sorprende entonces que este cierre sofocante acabe generando explosiones de violencia ‘irracionales’: son la única vía que queda para expresar esa dimensión que excede lo particular” (Žižek, 2008, p. 40). Según el autor, lo que debe hacerse frente a este cierre sofocante es analizar y cuestionar la omnicomprensividad y tolerancia de la pospolítica para permitir que lo excluido se convierta en una nueva forma de subjetivación política.
Beck: la subpolítica
Ulrich Beck parte de un interrogante que se da en la segunda modernidad que consiste en analizar cómo ha cambiado lo político, con ocasión de la incursión de una sociedad cosmopolita. Parte del final de la política, pero solo en el plano nacional, pues luego de ella se alza una política cosmopolita, que dibuja la imagen de una globalización de la contingencia basada en la estrategia de la gran política, la desespacialización del Estado, la transnacionalización, las coaliciones estatales múltiples, el riesgo global, el entrelazamiento entre el interior y el exterior, de ganancia-ganancia, la cosmopolitización del derecho y la cosmopolitización regional.
La pregunta concretamente es: ¿dónde está el quid de la nueva teoría crítica? Esta respuesta se estructura a partir de la conjunción de tres componentes. En primer lugar, los actores políticos siguen la lógica nacional, pero la mirada cosmopolita evidencia que la mirada nacional, para la cual es indiferente quién gobierne, conduce, políticamente hablando, a un sinsentido. En segundo lugar, los partidos políticos ya no evidencian contrastes, lo que conduce al final de la política como la conocemos. Por último, los partidos políticos podrían abrirse de nuevo paso en el mundo si se repliegan en la multiplicidad de la fluida política interior mundial.
La tesis del final de la política defiende que se ha llegado al final de la política del Estado nacional, y que se ha dado el comienzo de una política trasnacional que se manifestará en un Estado cosmopolita que, de no observarse, originaría el fracaso de la política y la ciencia política en lo nacional: “pero, salirse de este debe tenerse presente que sin estado, no hay dediciones colectivas vinculantes a la legitimación, afirmación valida no solo para el capital, sino también para la sociedad civil global” (Beck, 2002, p. 55) y de otro lado también se necesita de una alianza entre partidos y gobiernos, entre sociedad civil global y sectores del capital.
Beck, sin lugar a duda, es el que más ha dedicado esfuerzos a la problematización de la caracterización de una nueva sociedad global. Para tal efecto, ha radicalizado a Luhmann. La doble contingencia señalada por el autor alemán, que sirve para distinguir la sociedad de los sistemas sociales autorreferentes, le permite a Beck caracterizarla como la sociedad sin riesgo donde toda estructura que se erige contra-frente al riesgo-contingencia abre un frente de azar no estructurado que somete a la sociedad de sistemas a una permanente dialéctica entre la contingencia y el caos.
A partir de esta tensión, Beck infiere un diagnóstico impresionante que matiza las lecturas weberianas de la venida de una modernidad como un proceso lineal y carente de conflictos. La teoría de la modernidad reflexiva pone de presente no solo la tensión que polariza a la modernidad sino también la contradicción misma que la desgarra: la modernidad se ve confrontada por una contramodernidad de manera tenaz y permanente, creando con ello un universo político donde pugnan entre sí dos caras de un mismo proceso histórico, social y político. Por tanto, la modernidad tiene a su vez una contramodernidad que le hace contrapeso y la equilibra.
Frente a la modernidad industrial, cuya otra cara es la contramodernidad, se opone la modernidad reflexiva, de la cual Beck (1999) rescata la noción de “reinvención de lo político” (p. 210). La invención de lo político es para Beck el final de la teoría de sistemas, el reconocimiento de que la política se inventa por encima o por debajo de los sistemas y que no existe ni puede existir en la burbuja sistémica en que Niklas Luhmann (1994) pretendiera–pese a todas sus revisiones– instalarla cómodamente. En consecuencia, la teoría luhmanniana se queda corta para explicar la invención de la política, pues está más allá de la teoría sistémica.
Con esto en mente, Beck avanza hacía la proposición de un pensamiento político posfundacional. Antes que nada, hay que referirse al pensamiento fundacional. El fundacionalismo remite a las teorías que sostienen que tanto la sociedad como la política se basan en principios que, primero, son innegables e inmunes a revisión y, segundo, están localizados fuera de la sociedad y la política. El objetivo de este fundacionalismo político y social es encontrar y determinar un principio que los funde desde fuera. Este es el punto de partida esencial desde donde desarrollar los criterios de una constelación posfundacional (Marchart, 2009).
El pensamiento político posfundacional
El fundacionalismo remite a las teorías que sostienen que tanto la sociedad como la política se basan en principios que, primero, son innegables e inmunes a revisión y, segundo, están localizados fuera de la sociedad y la política. El objetivo de este fundacionalismo político y social es encontrar y determinar un principio que los funde desde fuera. Este es el punto de partida esencial desde donde desarrollar los criterios de una constelación posfundacional (Marchart, 2009).
Oliver Marchart (2009) señala que lograrlo es complicado por cuanto no se trata de invertir el fundacionalismo en antifundacionalismo. Aunque la visión antifundacionalista se basa en la negación y oposición respecto a la visión fundacionalista, ambas posturas comparten un mismo horizonte. Para los fundacionalistas, los antifundacionalistas se tienen que valer de un fundamento para desarrollar su posición y al invalidar todos los fundamentos están erigiendo un nuevo fundamento final: el antifundamento. En ese orden, tampoco están superando el fundacionalismo.
Lo que ha llegado a denominarse posfundacionalismo no debe, por tanto, confundirse con antifundacionalismo (Marchart, 2009, pp. 28-29). Lo que distingue al primero del segundo es que no supone la ausencia de algún fundamento, aunque sí supone la ausencia de un fundamento último, dado que solamente sobre la base de esa ausencia son posibles fundamentos contingentes o relativos, no esencializados. De ahí que el posfundacionalismo no persiga rígidamente la ausencia de un fundamento final en la medida en que puede aceptar la necesidad de algunos fundamentos (Marchart, 2009).
Lo que el pensamiento posfundacional pone en juego es que la ausencia de un fundamento ontológico último es la condición de posibilidad de los fundamentos empíricos de la existencia empírica óntica, retomando una diferencia entre lo óntico y lo ontológico que el posestructuralismo problematizó con Jacques Derrida. Esta ruptura, afirma Marchart, es problematizada por Derrida, quien encuentra una descripción binaria del acontecimiento de esta dentro del fundacionalismo. Por un lado, se describe la ruptura como una parte de la totalidad de nuestra época y, por otro, como un momento que ha estado siempre allí. La consecuencia es que el posfundacionalismo se yergue como un nuevo paradigma que puede describirse como la eclosión del fundacionalismo desde dentro, a través de la explicitación de su contingencia (Derrida, 1989).
Dado que la sociedad no puede ser totalizada debido a su infinitud empírica y a las limitaciones empíricas del totalizador, el sujeto, Derrida plantea una solución alternativa en la que se determina la infundabilidad a partir del concepto de juego. La naturaleza del campo excluye la totalización porque el campo, siendo el juego, carece de un centro que funde las mismas sustituciones.
Para Marchart (2009) ello pone de presente un dilema mutuamente excluyente: retornar al fundacionalismo o afrontar las consecuencias y aceptar que la imposibilidad de fundamento se mantiene en todas las fundaciones contingentes. Es decir, que la imposibilidad de fundamento es una imposibilidad necesaria, al describir la ausencia necesaria de un fundamento último (Marchart, 2009, pp. 33-34). En esta paradoja se resuelve la reflexión filosófica sobre lo político y su diferencia con la política.
El ámbito de lo posjurídico
Dentro de la primera teoría crítica también se destacan dos pensadores, Franz Neumann (1968) y Otto Kirchheimer, que desde un estudio del derecho logran desarrollar una teoría acerca del autoritarismo en el Estado liberal3. Estos análisis surgen como resultado del ascenso fascista, y lo que buscan es explicar el porqué de la llegada de dicho fenómeno al poder. “La experiencia del fascismo supuso, de hecho, una involución en la lógica histórica tal y como venía siendo concebida desde el siglo XVIII” (Colom, 1992, p. 118). Este fenómeno político consistió en el revés más prominente de la democracia moderna. “En los años treinta, la democracia liberal se vio privada ideológicamente de su hegemonía para convertirse en víctima de sus más acérrimos enemigos” (Colom, 1992, p. 122).
La investigación de Neumann tiene lugar a partir de la teoría sobre el contrato social como fundamento de Estado liberal. La principal conclusión que el autor obtiene de este estudio consiste en que el liberalismo, en sus tres versiones clásicas (el Leviatán hobbesiano, el Estado mínimo de John Locke y la democracia radical de Jean Jacques Rousseau) guarda en su interior un germen autoritario, que aparece representado en la existencia de un componente irracional dentro del contrato original, que no logra ser superado ni explicado, a saber: el monopolio de la violencia por parte del Estado. En este punto resulta claro el mensaje hobbesiano, como recuerda Crossman, cuando afirma que
en un Estado moderno no existen derechos que puedan ser resguardados satisfactoriamente por medios constitucionales; todos los Estados modernos son un Leviatán, el monstruo que puede destruirnos en un momento dado, o un instrumento utilizable por cualquier grupo para conculcar los derechos de los demás. (Crossman, citado por Colom, 1992, p. 122)
Esta aporía ha sido frecuentemente abordada por los teóricos liberales; sin embargo, ninguno de ellos alguna vez ha logrado salir airoso de tal inviabilidad racional. Esta cuestión incluso llega a Hans Kelsen (1997), quien en su planteamiento del positivismo jurídico se encuentra con el problema de cómo dirigir la acción política, que nunca puede resolver, lo que pone a los positivistas ante el problema de la justificación de la soberanía. Neumann lo describe en los siguientes términos:
La insistencia de la escuela jurídica austriaca en la validez exclusiva del derecho positivo y en la total expulsión de su ámbito de consideraciones morales de carácter sociológico o político hace imposible cubrir las demandas políticas con el manto de la ley. En el fondo, la teoría es relativista e incluso nihilista. La noción de Kelsen de la democracia como un mero marco organizativo para la toma de decisiones sin el recurso a valores universalmente aceptados [...] ha constituido precisamente el fundamento de los ataques decisionistas y socialistas. La ciencia pura del derecho, aunque un instrumento útil para el análisis científico, no puede aportar las bases para la acción política. Aún más, como todas las ciencias puras es virginal en su inocencia. Al ignorar todos los problemas referidos al poder político y social le ha abierto el camino al decisionismo, a la aceptación de las decisiones políticas independientemente de su origen y contenido en la medida en que cuenten con un suficiente apoyo de poder. La ciencia pura del derecho ha contribuido así tanto como el decisionismo a minar cualquier sistema de valores universalmente aceptable. (Neumann, citado por Colom, 1992, p. 128)
Pero volviendo al análisis desarrollado por Neumann, este manifiesta que el ascenso del fascismo fue orquestado por el liberalismo. Esta doctrina política condujo a un excesivo grado de formalización de cualquier cuestión valorativa del sistema, produciendo una racionalidad formal que llegó a colonizar todos los aspectos del actuar sociopolítico, pero que a su vez lo condujo a una miopía en la corrección de sus propios mecanismos de producción de reglas y normas. Lo más perjudicial de este proceso extremo de formalización radicó en que la pregunta por el actuar político fue abordada inapropiadamente.
Aquí entra en juego el núcleo totalitario del Estado liberal, que sí es capaz de dar respuesta al precitado interrogante, en el sentido de que es el soberano, como reemplazo del Dios omnipotente, el que está en la posibilidad de determinar quién es el amigo y quién el enemigo en determinado actuar político. Este diagnóstico permite al autor hacer una desmitificación del liberalismo: el Estado moderno no surge de un contrato, surge de un acuerdo entre grupos de intereses; el derecho es identificado con la moral y pierde su capacidad ética mínima, y la racionalidad es remplazada por una técnica de dominación, con lo que se establece una noción totalitaria y organizativa de la sociedad como un correlato ideológico del proceso de monopolización económica del capitalismo.
En esta nueva realidad, el capitalismo logra imponerse como modelo económico y, sobre la base de los postulados ambiguos del liberalismo, logra cambiar el significado de la política, la cual debe entenderse como “lucha por el poder, no jurisprudencia. Por ello resulta imposible disolver las relaciones de poder en relaciones jurídicas” (Colom, 1992, p. 163). De esta manera, se concluye que las relaciones sociales demuestran estar regidas por componentes enteramente irracionales, con lo que se corrobora el fracaso del proyecto del positivismo jurídico4.
Paralelamente, Neumann (1970) aúna esfuerzos para la constitución de una teoría política emancipatoria, en la que el papel principal lo tienen las ciencias sociales, a través de la formación de una nueva línea de estudio para su investigación y desarrollo. El objetivo de este proyecto fue lograr determinar a un sujeto emancipatorio partiendo de la teoría económica y definir los ámbitos posibles de emancipación política, y su punto de partida era la construcción y desarrollo de una teoría sociológica del poder. No obstante, este intento fracasó, en gran medida por las nuevas formas de explotación creadas por el capitalismo, mucho más difíciles de descubrir debido a su exagerada sutileza (Neumann, 1970).
En esta misma línea se encuentra el pensamiento de Kirchheimer, quien se centra en el estudio de las nuevas formas de legitimación política presentes en el capitalismo tardío, que se manifiestan a mediados de los años 50 y comienzos de los 60. Este análisis complementa el de Neumann y busca comprender los nuevos medios de los que hace uso el capitalismo para neutralizar el potencial revolucionario de los actores políticos.
Entrando en material, Kirchheimer descubre que la política se ha transformado y ahora existe una nueva forma de hacer política. La política ha sufrido una metamorfosis. Para Kirchheimer, en la actualidad la política no puede ser interpretada como la concebían los clásicos, como una actividad inherente al ciudadano, que tenía el derecho y la obligación de participar en la toma de decisiones que afectaran el destino de la comunidad; en las sociedades modernas esto resulta completamente imposible debido a dos factores: por un lado, la reivindicación moderna del individuo como sujeto libre y autónomo, frente a la comunidad; por otro lado, las nuevas necesidades que el sistema capitalista impone a ese sujeto, que se desarrollan en el ámbito individual, sin ningún tipo de relevancia para el grupo o la comunidad.
En la actualidad, la política ya no hace parte de todo el conglomerado social; se ha restringido, es decir, un grupo muy restringido son los que tienen la posibilidad de hacer política. Kirchheimer denomina a esta metamorfosis la profesionalización de la política, puesto que en el análisis que hace se obtiene como conclusión que la política opera de manera análoga a todas las profesiones. Ello significa que la política se ha especializado, y ahora unos expertos son los únicos encargados de hacer política, puesto que manejan una serie de presupuestos, principios y métodos en común.
Aunado a lo anterior también se ha transformado la opinión de quien ejerce la profesión dentro del campo de la política, es decir, del político. Este, ahora, es un experto de las estrategias de convencimiento y sugestión. Acorde con la dinámica de profesionalización, la política experimenta un cambio más radical, que consiste en la ascensión de un nuevo sujeto que ejerce la política y desplaza la figura del político a un segundo plano, pues el político, entendido como el personaje particular que postula su nombre para una elección o un cargo público, solo es el elemento visible de la nueva forma de hacer política, pero no es el sujeto que ejerce la política en la actualidad.
Para Kirchheimer, el verdadero sujeto de acción en esta nueva forma de hacer política lo constituyen los partidos políticos, entendidos como conglomerados unidos en torno a la búsqueda de un determinado tipo de intereses, que generalmente solo pueden realizarse por medio de la obtención de cargos y posiciones en la estructura social. Los partidos políticos no se diferencian en nada de los grandes conglomerados de mercadeo y publicidad. Estos, ahora, construyen una serie de estrategias que les permitan recoger el mayor número de simpatizantes, con miras a configurar una base popular que les permita llevar a cabo sus proyectos e intereses (Colom, 1992, pp. 169-170).
Es también muy pertinente resaltar otro descubrimiento de Kirchheimer referente a la configuración de los idearios y las propuestas partidistas. Se comienza a dar un debilitamiento de las propuestas ideológicas, en atención a la necesidad de ganar simpatizantes que conformen la base popular que les permita la realización de los intereses de los miembros. A consecuencia de este proceso, los partidos políticos aparecen como los portadores de un discurso menos definido, sin una línea ideológica clara, que puede variar dependiendo de la situación buscando dar cabida a la mayor cantidad de intereses posibles; el autor denomina esto como la dinámica del catch-all party o partido atrapalotodo (Colom, 1992, p. 171).
Esto, a su vez, posibilita la creación de nuevos actores sociales que atraviesan el campo de lo político y lo transforman, por ejemplo, los medios de comunicación (la prensa, la radio, la televisión). Estos permiten ampliar la cobertura, y que los partidos políticos lleguen a nuevos y más lejanos lugares. Por otro lado, también la prensa se encarga de poner todo el acervo cultural de la sociedad al alcance de cualquiera y tiene la nefasta capacidad de mercantilizarla por medio de todo su aparato de publicidad y propaganda. Entonces los medios de comunicación tienen un doble influjo: permiten a los partidos llegar a nuevos espacios y permiten al ciudadano acercarse en cierta medida al partido.