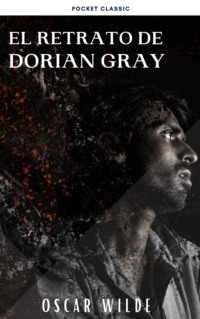Kitabı oku: «El retrato de Dorian Gray», sayfa 13
Capítulo 15
Alas ocho y media, unos criados que prodigaban reverencias hicieron entrar en el salón de lady Narborough a Dorian Gray, vestido de punta en blanco y con un ramillete de violetas de Parma en el ojal de la chaqueta. Le latían las sienes con violencia, y se sentía presa de una extraordinaria agitación nerviosa, pero sus modales, cuando se inclinó sobre la mano de su anfitriona, tenían la misma elegancia y naturalidad de siempre. Quizá uno nunca se muestra tan natural como cuando representa un papel. Desde luego, nadie que observara aquella noche a Dorian Gray podría haber creído que acababa de vivir una tragedia comparable a las más horribles de nuestra época. Imposible que aquellos dedos tan delicadamente cincelados hubieran empuñado un cuchillo con intención pecaminosa o que aquellos labios sonrientes hubieran podido blasfemar y burlarse de la bondad. Él mismo no podía por menos de asombrarse ante su propia calma y, por unos momentos, sintió intensamente el terrible júbilo de quien lleva con éxito una doble vida.
Se trataba de una cena con pocos invitados, reunidos de manera más bien precipitada por lady Narborough, mujer muy inteligente, poseedora de lo que lord Henry solía describir como restos de una fealdad realmente notable, que había resultado ser una excelente esposa para uno de los más tediosos embajadores de la corona británica, y que, después de enterrar a su marido con todos los honores en un mausoleo de mármol, diseñado por ella misma, y de casar a sus hijas con hombres ricos y de edad más bien avanzada, se había dedicado a los placeres de la narrativa francesa, de la cocina francesa e incluso del esprit francés cuando se ponía a su alcance.
Dorian era uno de sus invitados preferidos, y siempre le decía que se alegraba muchísimo de no haberlo conocido de joven. «Sé, querido mío, que me hubiera enamorado perdidamente de usted», solía decir, «y que me habría liado la manta a la cabeza por su causa. Es una suerte que nadie hubiera pensado en usted por entonces. Cabe, de todos modos, que la idea de la manta no me atrajera demasiado, porque nunca llegué a coquetear con nadie. Aunque creo que la culpa fue más bien de Narborough. Era terriblemente miope, y se obtiene muy poco placer engañando a un marido que no ve absolutamente nada».
Sus invitados de aquella noche eran personas más bien aburridas. La verdad, le explicó la anfitriona a Dorian Gray desde detrás de un abanico bastante venido a menos, era que una de sus hijas casadas se había presentado de repente para pasar una temporada con ella y, para empeorar las cosas, lo había hecho acompañada por su marido.
–Creo que ha sido una crueldad por su parte, querido mío –le susurró–. Es cierto que yo los visito todos los veranos al regresar de Homburg, pero una anciana como yo necesita aire fresco a veces y, además, consigo despertarlos. No se puede imaginar la existencia que llevan. Vida rural en estado puro. Se levantan pronto porque tienen mucho que hacer, y también se acuestan pronto porque apenas tienen nada en qué pensar. No ha habido un escándalo por los alrededores desde los tiempos de la reina Isabel, y en consecuencia todos se quedan dormidos después de cenar. Haga el favor de no sentarse junto a ninguno de los dos. Siéntese a mi lado.
Dorian murmuró el adecuado cumplido y recorrió el salón con la vista. Sí; no era mucho lo que cabía esperar de aquellos comensales. A dos de los invitados no los había visto nunca, y los restantes eran: Ernest Harrowden, una de las mediocridades de mediana edad que tanto abundan en los clubs londinenses y que carecen de enemigos pero a quienes sus amigos aborrecen cordialmente; lady Ruxton, una mujer de cuarenta y siete años y de nariz ganchuda, que se vestía con exageración y trataba siempre de colocarse en situaciones comprometidas, si bien, para gran desencanto suyo, nadie estaba nunca dispuesto a creer nada en contra suya, dada su extrema fealdad; la señora Erlynne, una arrivista que no era nadie, con un ceceo delicioso y cabellos de color rojo veneciano; lady Alice Chapman, la hija de la anfitriona, una aburrida joven sin la menor elegancia, con uno de esos característicos rostros británicos que, una vez vistos, jamás se recuerdan; y su marido, criatura de mejillas rubicundas y patillas canas que, como tantos de su clase, vivía convencido de que una desmedida jovialidad es disculpa suficiente para la absoluta falta de ideas.
Estaba ya bastante arrepentido de haber aceptado la invitación cuando lady Narborough, mirando al gran reloj dorado que dilataba sus llamativas curvas sobre la repisa de la chimenea, cubierta de tela malva, exclamó
–¡Qué mal me parece que Henry Wottom llegue tan tarde! Esta mañana, al azar, he mandado a un propio a su casa, y ha prometido con gran seriedad no defraudarme.
Era un consuelo contar con la compañía de Harry, y cuando se abrió la puerta y Dorian oyó su voz, lenta y melodiosa, que prestaba encanto a una disculpa poco sincera por su retraso, le abandonó el aburrimiento.
Durante la cena, sin embargo, fue incapaz de comer. Los criados le fueron retirando plato tras plato sin que probase nada. Lady Narborough no cesó de reprenderlo por lo que ella calificaba de «insulto al pobre Adolphe, que ha inventado el menú especialmente para usted», y alguna vez lord Henry lo miró desde el otro lado de la mesa, sorprendido de su silencio y su aire distante. De cuando en cuando el mayordomo le llenaba la copa de champán. Dorian Gray bebía con avidez, pero su sed iba en aumento.
–Dorian –dijo finalmente lord Henry, mientras se servía el chaud froíd–, ¿qué te pasa esta noche? Pareces abatido.
–Creo que está enamorado –exclamó lady Narborough–, y no se atreve a decírmelo por temor a que sienta celos. Y tiene toda la razón, porque los sentiría.
–Mi querida lady Narborough –murmuró Dorian Gray sonriendo–. Llevo sin enamorarme toda una semana; exactamente desde que madame de Ferroll abandonó Londres.
–¡Cómo es posible que los hombres se enamoren de esa mujer! –exclamó la anciana señora–. Es algo que no consigo entender.
–Se debe sencillamente a que madame de Ferroll se acuerda de la época en que usted no era más que una niña, lady Narborough –dijo lord Henry–. Es el único eslabón entre nosotros y los trajes cortos de usted.
–No se acuerda en absoluto de mis trajes cortos, lord Henry. Pero yo la recuerdo perfectamente en Viena hace treinta años, así como los escotes que llevaba por entonces.
–Sigue siendo partidaria de los escotes –respondió lord Henry, cogiendo una aceituna con los dedos–, y cuando lleva un vestido muy elegante parece una édítion de luxe de una mala novela francesa. Es realmente maravillosa y siempre depara sorpresas. Su capacidad para el afecto familiar es extraordinaria. Al morir su tercer esposo, el cabello se le puso completamente dorado de la pena.
–¡Harry, cómo te atreves! –protestó Dorian.
–Es una explicación sumamente romántica –rió la anfitriona–. Pero, ¡su tercer marido, lord Henry! ¿No querrá usted decir que Ferroll es el cuarto?
–Efectivamente, lady Narborough.
–No creo una sola palabra.
–Bien, pregunte al señor Gray. Es uno de sus amigos más íntimos.
–¿Es cierto, señor Gray?
–Eso es lo que ella me ha asegurado, lady Narborough –respondió Dorian–. Le pregunté si, al igual que Margarita de Navarra, había embalsamado los corazones de los difuntos para colgárselos de la cintura. Me dijo que no, porque ninguno de ellos tenía corazón.
–¡Cuatro maridos! A fe mía que eso es trop de zéle. –Trop d'audace, le dije yo –comentó Dorian Gray.
–No es audacia lo que le falta, querido mío. Y, ¿cómo es Ferroll? No lo conozco.
–Los maridos de mujeres muy hermosas pertenecen a la clase delictiva –dijo lord Henry, saboreando el vino. Lady Narborough le golpeó con su abanico.
–Lord Henry, no me sorprende en absoluto que el mundo diga de usted que es extraordinariamente malvado. –Pero, ¿qué mundo dice eso? –preguntó lord Henry, alzando las cejas–. Sólo puede ser el mundo venidero. Este mundo y yo mantenemos excelentes relaciones.
–Todas las personas que conozco dicen que es usted de lo más perverso –exclamó la anciana señora, moviendo la cabeza.
Lord Henry adoptó por unos instantes un aire serio. –Es perfectamente intolerable –dijo, finalmente– la manera en que la gente va por ahí diciendo, a espaldas de uno, cosas que son absoluta y completamente ciertas. –¿Verdad que es incorregible? –exclamó Dorian, inclinándose hacia adelante en el asiento.
–Eso espero –dijo, riendo, la anfitriona–. Pero si todos ustedes adoran a madame de Ferroll de esa manera tan ridícula, tendré que volver a casarme para estar a la moda.
–Nunca volverá usted a casarse, lady Narborough –intervino lord Henry–. Era usted demasiado feliz. Cuando una mujer vuelve a casarse es porque detestaba a su primer marido. Cuando un hombre vuelve a casarse es porque adoraba a su primera mujer. Las mujeres prueban suerte. Los hombres arriesgan la suya.
–Narborough no era perfecto –exclamó la anciana señora.
–Si lo hubiera sido, no lo hubiera usted amado, mi querida señora –fue la respuesta de lord Henry–. Las mujeres nos aman por nuestros defectos. Si tenemos los suficientes nos lo perdonan todo, incluida la inteligencia. Mucho me temo que después de esto nunca volverá usted a invitarme a cenar, lady Narborough, pero es completamente cierto.
–Claro que es cierto, lord Henry. Si las mujeres no amaran a los hombres por sus defectos, ¿dónde estarían todos ustedes? Ninguno se habría casado. Serían una colección de solteros infelices. Aunque tampoco eso los habría cambiado mucho. En los días que corren todos los hombres casados viven como solteros, y todos los solteros como casados.
–Fin de siécle –murmuró lord Henry. –Fin de globe –respondió su anfitriona.
–Sí que me gustaría que fuese fin de globe –dijo Dorian con un suspiro–. La vida es una gran desilusión.
–Ah, querido mío –exclamó lady Narborough calzándose los guantes–, no me diga que ya ha agotado la vida. Cuando un hombre dice eso, ya se sabe que es la vida la que lo ha agotado a él. Lord Henry es muy perverso, y a mí a veces me gustaría haberlo sido; pero usted está hecho para ser bueno: parece tan bueno que he de encontrarle una esposa encantadora. ¿No le parece, lord Henry, que el señor Gray debería casarse?
–Es lo que yo le digo siempre, lady Narborough –respondió lord Henry con una inclinación de cabeza.
–De acuerdo; en ese caso debemos buscarle un buen partido. Esta noche examinaré cuidadosamente el Debrett y prepararé una lista con las jóvenes más adecuadas.
–¿Sin olvidar la edad de las candidatas, lady Narborough? –preguntó Dorian.
–Sin olvidar la edad, por supuesto, aunque ligeramente revisada. Pero no debe hacerse nada con prisas. Quiero que sea lo que The Morning Post llama un enlace conveniente, y que los dos sean felices.
–¡Qué cosas tan absurdas dice la gente sobre los matrimonios felices! –exclamó lord Henry–. Un hombre puede ser feliz con una mujer siempre que no la quiera.
–¡Ah! ¡Qué cinismo el suyo! –dijo la anciana señora, empujando la silla hacia atrás y haciendo un gesto con la cabeza a lady Ruxton–. Tiene que volver muy pronto a cenar conmigo. Es usted realmente un tónico admirable, mucho mejor que lo que sir Andrew me receta. Ha de decirme con qué personas le gustaría encontrarse. Deseo que sea una velada absolutamente deliciosa.
–Me gustan los hombres con futuro y las mujeres con pasado –respondió lord Henry–. ¿O cree que sería demasiado grande el desequilibrio?
–Mucho me temo –dijo ella riendo, mientras se ponía en pie–. Mil perdones, mi querida lady Ruxton –añadió al instante–. Veo que no ha terminado usted su cigarrillo.
–No se preocupe, lady Narborough. Fumo demasiado. Tengo intención de hacerlo menos en el futuro.
–No lo haga, se lo ruego, lady Ruxton –intervino lord Henry–. La moderación es una virtud muy perniciosa. Bastante es tan malo como una comida. Demasiado, tan bueno como un festín.
Lady Ruxton lo miró con curiosidad.
–Tendrá usted que venir y explicármelo alguna tarde, lord Henry. Parece una teoría fascinante –murmuró mientras abandonaba la habitación.
–Por favor, caballeros, no se queden ustedes demasiado tiempo hablando de política y de escándalos –exclamó lady Narborough desde la puerta–. Si lo hacen, acabaremos peleándonos en el piso de arriba.
Los varones rieron, y el señor Chapman se levantó solemnemente del fondo de la mesa y pasó a ocupar la cabecera. Dorian Gray también cambió de sitio y fue a colocarse junto a lord Henry. El señor Chapman empezó a hablar, alzando mucho la voz, sobre la situación en la Cámara de los Comunes, riéndose de sus adversarios. La palabra doctrinaire (un vocablo que inspira terror a las mentes británicas) reaparecía de cuando en cuando entre sus explosiones de carcajadas. Un prefijo aliterativo servía como ornamento a su elocuencia, mientras alzaba la bandera del Imperio sobre los pináculos del Pensamiento. La estupidez innata de la raza (él lo llamaba jovialmente el buen sentido común inglés) se ofreció a los presentes como el baluarte que la Sociedad necesitaba.
Una sonrisa curvó los labios de lord Henry, quien, volviéndose, miró a Dorian.
–¿Te encuentras mejor? –preguntó–. Parecías un poco perdido durante la cena.
–Estoy perfectamente, Harry. Un poco cansado. Eso es todo.
–Anoche te superaste a ti mismo. La duquesita sólo ve por tus ojos. Me ha dicho que irá a Selby.
–Ha prometido estar allí para el día veinte. –¿También irá Monmouth?
–Sí, Harry.
–Me aburre terriblemente, casi tanto como la aburre a ella. Mi prima es muy inteligente, demasiado inteligente para una mujer. Le falta el encanto indefinible de la debilidad. Los pies de barro dan todo su valor a la imagen de oro. Tiene unos pies preciosos, pero no son de barro. Blancos pies de porcelana, si quieres. Han pasado por el fuego, y lo que el fuego no destruye, lo endurece. Ha tenido experiencias.
–¿Cuánto tiempo lleva casada? –preguntó Dorian. –Una eternidad, me dice. Según el libro nobiliario, creo que diez años, pero diez años con Monmouth pueden ser una eternidad e incluso un poco más. ¿Quiénes son los otros invitados?
–Los Willoughby, lord Rugby y su esposa, nuestra anfitriona, Geoffrey Clouston, los habituales. Le he pedido a lord Grotrian que vaya.
–Me gusta –dijo lord Henry–. Hay mucha gente que no está de acuerdo, pero yo lo encuentro encantador. Compensa sus ocasionales excesos en el vestir con una educación siempre ultrarrefinada. Es una persona muy moderna.
–No sé si podrá formar parte del grupo, Harry. Quizá tenga que ir a Montecarlo con su padre.
–¡Ah! ¡Qué molestas son las familias! Procura que vaya. Por cierto, Dorian, anoche desapareciste muy pronto. ¿Qué hiciste después? ¿Volver directamente a casa?
Dorian lo miró un momento y frunció el entrecejo. –No, Harry –dijo finalmente–. No volví a casa hasta cerca de las tres.
–¿Fuiste al club?
–Sí –respondió. Luego se mordió los labios–. No; no era eso lo que quería decir. No fui al club. Estuve paseando. No recuerdo lo que hice… ¡Qué inquisitivo eres, Harry! Siempre quieres saber lo que uno hace. Yo siempre quiero olvidarlo. Regresé a casa a las dos y media, si quieres saber la hora exacta. Me había dejado la llave, y Francis tuvo que abrirme la puerta. Si necesitas confirmación sobre ese punto, puedes preguntárselo.
Lord Henry se encogió de hombros.
–¡Mi querido amigo, como si a mí me importara! Subamos al salón. No, muchas gracias, señor Chapman, no quiero jerez. A ti te ha sucedido algo, Dorian. Dime qué ha sido. Te encuentro distinto esta noche.
–No lo tomes a mal, Harry. Estoy nervioso y de mal humor. Iré mañana o pasado mañana a verte. Presenta mis excusas a lady Narborough. No voy a subir a reunirme con las señoras. Tengo que ir a casa. Debo ir a casa.
–Muy bien. Espero verte mañana a la hora del té. Vendrá la duquesa.
–Procuraré estar allí –dijo Dorian Gray, abandonando la habitación. Mientras regresaba a su casa se dio cuenta de que el sentimiento de terror que creía haber sofocado volvía a hacer acto de presencia. Las preguntas intrascendentes de lord Henry le habían hecho perder la calma unos instantes, y debía conservarla a toda costa. Había que destruir objetos peligrosos. Su rostro se crispó. Aborrecía hasta la idea de tocarlos.
Pero había que hacerlo. Lo comprendía perfectamente y, después de cerrar con llave la puerta de la biblioteca, abrió el armario secreto en cuyo interior arrojara el abrigo y el maletín de Basil. En la chimenea ardía un fuego muy vivo. Añadió un tronco más. El olor de la ropa y del cuero al quemarse era horrible. Fueron necesarios tres cuartos de hora para que todo se consumiera. Al acabar se sentía débil y mareado y, después de quemar algunas pastillas argelinas en un pebetero de cobre, se mojó las manos y la frente con vinagre aromatizado al almizcle.
De repente tuvo un sobresalto. Sus ojos se iluminaron extrañamente y empezó a mordisquearse el labio inferior. Entre dos de las ventanas de la biblioteca había un voluminoso bargueño florentino de caoba, con incrustaciones de marfil y lapislázuli. Lo contempló como si fuera algo terrible y fascinante al mismo tiempo, como si contuviera algo que anhelaba y que, sin embargo, casi aborrecía. Su respiración se aceleró. Un deseo furioso se apoderó de él. Encendió un cigarrillo que tiró instantes después. Dejó caer los párpados hasta que las largas pestañas casi le tocaban la mejilla. Pero seguía mirando al bargueño. Finalmente se levantó del sofá donde había estado tumbado, se acercó a él y, después de descorrer el pestillo, tocó un resorte escondido. Lentamente apareció un cajón triangular. Sus dedos se movieron instintivamente hacia su interior y se apoderaron de algo. Era una cajita china de laca negra recubierta de polvo de oro, delicadamente trabajada; sus paredes estaban decoradas con sinuosas ondulaciones, y de los cordoncillos de seda colgaban cristales redondos y borlas tejidas con hilos metálicos. Dorian Gray la abrió. Dentro había una pasta verde que tenía el brillo de la cera y que desprendía un olor peculiar, denso y persistente.
Vaciló unos momentos, con una extraña sonrisa inmóvil en el rostro. Luego, tiritando, aunque en la biblioteca hacía muchísimo calor, se irguió y miró el reloj. Faltaban veinte minutos para las doce. Devolvió la cajita china al bargueño, cerró la puerta y pasó a su dormitorio.
Cuando la medianoche desgranaba doce golpes de bronce en la oscuridad, Dorian Gray, vestido con ropa nada llamativa y una bufanda enrollada al cuello, salió sigilosamente de su casa. En Bond Street encontró un coche de punto con un buen caballo. Lo llamó, pero al dar en voz baja una dirección, el cochero movió la cabeza.
–Es demasiado lejos para mí –murmuró.
–Aquí tiene un soberano –le dijo Dorian Gray–. Le daré otro si va deprisa.
–De acuerdo, señor –respondió el cochero–; estaremos allí dentro de una hora –y después de que su pasajero subiera al vehículo, hizo dar la vuelta al caballo y se dirigió rápidamente hacia el río.
Capítulo 16
Empezó a caer una lluvia fría, y los faroles desdibujados no lanzaban ya, entre la niebla, más que un resplandor descolorido. Era el momento en que cerraban los establecimientos públicos, y hombres y mujeres todavía reunidos delante de sus puertas empezaban a desperdigarse. Del interior de algunas de las tabernas brotaban aún horribles carcajadas. En otras, los borrachos discutían y gritaban.
Casi tumbado en el coche de punto, el sombrero calado sobre la frente, Dorian Gray contemplaba con indiferencia la sórdida abyección de la gran ciudad, y de cuando en cuando se repetía las palabras que lord Henry le había dicho el día que se conocieron: «Curar el alma por medio de los sentidos, y los sentidos por medio del alma». Sí, ése era el secreto. Dorian Gray lo había probado con frecuencia y se disponía a volver a hacerlo. Había fumaderos de opio donde se podía comprar el olvido, antros espantables donde se podía destruir el recuerdo de los antiguos pecados con el frenesí de los recién cometidos.
La luna, cerca del horizonte, parecía un cráneo amarillo. De cuando en cuando una enorme nube deforme extendía un largo brazo y la ocultaba por completo. Los faroles de gas se fueron distanciando, y las calles se hicieron más estrechas y sombrías. En una ocasión el cochero se equivocó de camino, y tuvo que volver sobre sus pasos casi un kilómetro. El caballo quedaba envuelto en nubes de vapor cuando pisoteaba los charcos. Las ventanas del coche de punto se fueron cubriendo de una película de cieno semejante a franela gris.
«¡Curar el alma por medio de los sentidos y los sentidos por medio del alma!» ¡Cómo resonaban aquellas palabras en sus oídos! Su alma, desde luego, tenía una enfermedad mortal. ¿Sería verdad que los sentidos podían curarla? Se había derramado sangre inocente. ¿Cómo expiarlo? No; no había expiación posible; pero aunque el perdón fuera imposible, el olvido no lo era, y Dorian Gray estaba decidido a olvidar, a pisotear aquel recuerdo, a aplastarlo como aplastamos a la víbora que nos ha inyectado su ponzoña. Después de todo, ¿qué derecho tenía Basil a hablarle como lo había hecho? ¿Quién le había otorgado la potestad de juzgar a otros? Había dicho cosas espantosas, horribles, insoportables.
El coche de punto avanzaba laboriosamente, disminuyendo la velocidad, le parecía a Dorian Gray, con cada paso. Abrió con violencia la trampilla del techo y ordenó al cochero que acelerase la marcha. La terrible ansia del opio empezaba a devorarlo. Le ardía la garganta y sus delicadas manos se habían contagiado de un temblor nervioso. Sacando un brazo por la ventanilla golpeó ferozmente al caballo con su bastón. El cochero se echó a reír y también él utilizó su látigo. Dorian Gray respondió riendo a su vez y el otro guardó silencio.
El trayecto parecía interminable, y las calles se asemejaban a los negros hilos de una inmensa telaraña. La monotonía se hizo insoportable y, al espesarse la niebla, Dorian Gray sintió miedo.
Luego pasaron junto a las solitarias fábricas de ladrillos. La niebla era allí menos densa, y pudo ver los extraños hornos con forma de botella y sus lenguas de fuego anaranjado que se extendían como abanicos. Un perro ladró cuando pasaban y a lo lejos, en la oscuridad, chilló una gaviota vagabunda. El caballo tropezó en un bache del camino, dio un bandazo y empezó a galopar.
Después de algún tiempo dejaron el camino de tierra y volvieron a traquetear por calles mal pavimentadas. La mayoría de las ventanas estaba a oscuras pero, a veces, sombras fantásticas se dibujaban sobre los estores iluminados por alguna lámpara. Dorian Gray las contemplaba con curiosidad. Se movían como marionetas monstruosas y hacían gestos de criaturas vivas. Sintió que las aborrecía. Tenía el corazón dominado por una rabia sorda. Al torcer una esquina, una mujer les gritó algo desde una puerta abierta, y dos hombres corrieron tras el coche de punto por espacio de unos cien metros. El cochero los golpeó con el látigo.
Se dice que la pasión hace que se piense en círculos. Y, ciertamente, los labios que Dorian Gray no cesaba de morderse formaban y volvían a formar, en espantosa repetición, las sutiles palabras que se ocupaban del alma y de los sentidos, hasta encontrar en ellas la plena expresión, por así decirlo, de su estado de ánimo, y justificar así, aprobándolas intelectualmente, pasiones que sin esa justificación habrían dominado su voluntad. De célula en célula aquella idea única se apoderaba de su cerebro; y el arrebatado deseo de vivir, el más terrible de los apetitos humanos, redoblaba el vigor de cada nervio y músculo temblorosos. La fealdad que en otro tiempo le había parecido odiosa porque hacía las cosas reales, le resultaba ahora amable por esa misma razón. La fealdad era la única realidad. La trifulca vulgar, el antro repugnante, la violencia brutal de una vida desordenada, la vileza misma del ladrón y del fuera de la ley, tenían más vida, creaban una impresión de realidad más intensa que todas las elegantes formas del Arte, que las sombras soñadoras de la Canción. Eran lo que necesitaba para alcanzar el olvido. En el espacio de tres días quedaría libre.
De repente, el cochero se detuvo con un movimiento brusco al comienzo de una callejuela en sombras. Sobre los bajos tejados, erizados de chimeneas, se alzaban las negras arboladuras de los barcos. Espirales de niebla blanca se aferraban a las vergas como velas fantasmales.
–Está en algún sitio por estos alrededores, ¿no es cierto, señor? –preguntó el cochero con voz ronca a través de la trampilla.
Dorian, sobresaltado, miró a su alrededor.
–Déjeme aquí –respondió y, después de apearse precipitadamente y de entregar el dinero prometido, se alejó a toda prisa en dirección al muelle. Aquí y allá una linterna brillaba en la proa de algún gigantesco barco mercante. La luz temblaba y se descomponía en los charcos. De un vapor a punto de partir que avivaba el fuego para aumentar la presión de la caldera salía un resplandor rojo. El suelo resbaladizo parecía un impermeable húmedo.
Dorian Gray apresuró el paso hacia la izquierda, volviendo la cabeza de cuando en cuando para comprobar si alguien lo seguía. Siete u ocho minutos después llegó a una casita destartalada, encajonada entre dos lúgubres fábricas. En una de las ventanas del piso superior brillaba una luz. Se detuvo ante la puerta y llamó de una manera peculiar.
Al cabo de algún tiempo oyó pasos en el corredor y luego el deslizarse de un cerrojo. La puerta se abrió sin ruido y Dorian Gray entró sin decir una sola palabra a la deforme criatura rechoncha que se aplastó contra la pared en sombra para darle paso. Al final del vestíbulo colgaba una andrajosa cortina verde, agitada y estremecida por el golpe de viento que siguió a Dorian Gray desde la calle. Apartándola, penetró en una habitación alargada y de techo bajo que daba la impresión de haber sido en otro tiempo una sala de baile de tercera categoría. Sobre las paredes ardían, sibilantes, mecheros de gas, cuya imagen, apagada y deforme, reproducían otros tantos espejos, negros de manchas de moscas. Los reflectores grasientos de estaño ondulado, colocados detrás, los convertían en temblorosos discos de luz. El suelo estaba cubierto de serrín ocre, que, a fuerza de pisarlo, se había transformado en barro, manchado, además, por oscuros redondeles de bebidas derramadas. Algunos malayos, acurrucados junto a una pequeña estufa de carbón de leña, jugaban con fichas de hueso y enseñaban unos dientes muy blancos al hablar. En un rincón, la cabeza escondida entre los brazos, un marinero se había derrumbado sobre una mesa, y junto al bar chillonamente pintado, que ocupaba uno de los laterales de la habitación, dos mujeres ojerosas se burlaban de un anciano que se sacudía las mangas de la chaqueta con expresión de repugnancia.
–Cree que le atacan hormigas rojas –rió una de ellas cuando Dorian Gray pasó a su lado.
El anciano la miró aterrorizado y empezó a gemir.
Al fondo de la habitación, una escalerita conducía a una habitación oscura. Mientras Dorian se apresuraba a ascender los tres desvencijados escalones, el denso olor del opio le asaltó. Respiró hondo y las aletas de la nariz se le estremecieron de placer. Al entrar, un joven de lisos cabellos rubios que, inclinado sobre una lámpara, encendía una larga pipa muy fina, miró en su dirección y le saludó, titubeante, con una inclinación de cabeza.
–¿Tú aquí, Adrian? –murmuró Dorian.
–¿Dónde quieres que esté? –respondió el otro apáticamente–. Todos mis amigos me han retirado el saludo. –Creía que habías dejado Inglaterra.
–Darlington no hará nada contra mí. Mi hermano acabó por pagar la deuda. George tampoco me dirige la palabra… Me tiene sin cuidado –añadió con un suspiro–. Mientras esto no falte no se necesitan amigos. Creo que tenía demasiados.
El rostro de Dorian Gray se crispó un instante; luego contempló las grotescas figuras que yacían sobre los mugrientos colchones en extrañas posturas. Los miembros contorsionados, las bocas abiertas, las miradas perdidas y los ojos vidriosos le fascinaban. Sabía en qué extraños paraísos se dedicaban al sufrimiento y qué tristes infiernos les enseñaban el secreto de alguna nueva alegría. Eran más afortunados que él, prisionero de sus pensamientos. La memoria, como una horrible enfermedad, le devoraba el alma. De cuando en cuando le parecía ver los ojos de Basil Hallward que lo miraban. Comprendió, sin embargo, que no podía quedarse allí. La presencia de Adrian Singleton le perturbaba. Quería estar en un lugar donde nadie supiera quién era. Quería huir de sí mismo.
–Me voy al otro sitio –dijo, después de una pausa.
–¿En el muelle?
–Sí.
–Esa gata loca estará allí con toda seguridad. Aquí ya no la admiten.
Dorian se encogió de hombros.
–Estoy harto de mujeres que me quieren. Las mujeres que odian son mucho más interesantes. Además, la mercancía es allí mejor.
–Más o menos la misma cosa.
–Yo la prefiero. Ven a beber algo. Necesito una copa.
–No quiero nada –murmuró el joven.
–Da lo mismo.
Adrian Singleton se levantó con aire cansado y siguió a Dorian Gray hasta el bar. Un mulato, con un turbante hecho jirones y un largo abrigo mugriento, les obsequió con una mueca espantosa a manera de saludo mientras colocaba ante ellos una botella de brandy y dos vasos. Las mujeres se acercaron y empezaron a parlotear. Dorian les volvió la espalda y dijo algo en voz baja a su acompañante.
Una sonrisa tan retorcida como un cris malayo se paseó por el rostro de una de las mujeres.
–¡Qué orgullosos estamos esta noche! –fueron sus burlonas palabras.
–Por el amor de Dios, no me dirijas la palabra –exclamó Dorian, golpeando el suelo con el pie–. ¿Qué es lo que quieres? ¿Dinero? Aquí lo tienes. Pero no vuelvas a dirigirme la palabra.