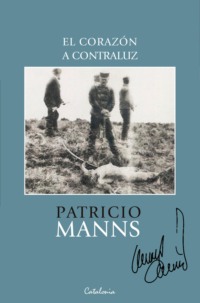Kitabı oku: «El corazón a contraluz», sayfa 2
—No me lo explico.
Podía vérsele aparentemente pensativo como si en verdad estuviera preocupado de indagar en los meandros de la conducta aborigen una prueba palpable de su malvado impulso atávico. —¿Creías poder matarme con dos flechas? Porque son bien dos flechas las que arrojaste contra nosotros. No hay más en tu carcaj y yo he contado pacientemente. ¿Has visto ya algo semejante? —inquirió, volviendo un cuarto de rostro hacia el caballo. Suspiró y dejó caer las nalgas en tierra sentándose al lado del cadáver adolescente. Estiraba al mismo tiempo, en el mismo movimiento, sus bulímicas botas de siete mil leguas. Recobraba poco a poco la calma. Tocó la primera herida –había dos– con las yemas de los dedos, untándolas en sangre tibia, y sonrió. Ese proyectil entró pegado a la clavícula izquierda, verticalmente, como si hubiera venido del espacio contra un hombre de pie, y penetró buscando el zigzagueo arterial del corazón indio. Allí devastó todo a su paso. Al cabo abrió un boquete de salida rompiendo algunas costillas a la altura del codo derecho. La bala había alcanzado su objetivo de frente, cuando el emboscado arquero se replegó tal vez a rastras para escamotear su cuerpo a los impactos que restallaban en torno.
—Imbécil —musitó el otro, más pasivo aún— ¿qué podías contra un rémington y un caballo? ¿Qué pudo tu arco miserable contra nuestra velocidad y nuestra tecnología? Yo represento en toda la extensión fueguina un alarde tecnológico desconocido al interior de estos cuadrantes, pero tu obscuro cerebro no comprendió nada. Si hubieras querido salvarte, bastaba que te ligaras a mí, no contra mí. Sólo a mi lado resguardabas tu vida y la vida de tu raza pero perteneces a los últimos componentes de un pueblo resignado a la extinción. Abolida la esclavitud, tu raza no tiene ninguna razón de ser, no puede ya cumplir ninguna misión circunstanciada. En cuanto a la extinción de tu sangre, no hay ninguna otra alternativa: nadie puede abolir la muerte.
El joven cuerpo yacía de espaldas, las piernas entreabiertas, los brazos en cruz, los ojos redondos, el duro pelo arremolinado, los labios juntos, el pecho en comba, el vientre hundido, las costillas perceptibles, el ombligo repleto de la única tierra que le quedaba, las rodillas rasgadas, el aire dolorido, la desnudez de apagado color oscuro, absoluta, compacta, primitiva y candorosa. Cerca de la mano izquierda también yacía muerto el arco.
—Y sin embargo eras hermoso, un muy hermoso y joven cazador de flecha fácil.
Con un impulso breve de la mano tocó la frente. Desde allí, el contacto descendió en longilínea caricia por el mentón, el pecho desvellado, el vientre, hasta concluir su viaje reposando sobre el sexo, también yacente al pie de su propia maleza ensortijada. Los dedos se cerraron oprimiendo con ternura, con húmeda armonía, transfigurados por una benéfica corriente gutural que quizás fluía desde los profundos y umbríos médanos del corazón caballeresco. Como el azabache piafara de repente, su señor levantó los ojos, sorprendido de sorprenderse, regresando de súbito a la espléndida tarde fría que sucedió al combate. Escrutó las pupilas de su cabalgadura y dijo en tono de recóndita advertencia:
—Tú no has visto nada, Moloch. —Rascó su pecho por sobre la guerrera añadiendo—: De todas maneras mirabas hacia El Páramo, y por eso no podías espiar en dos direcciones a la vez.
El caballo arañó el suelo con los cascos. Sacudió la cabeza. Y de repente corcoveó de nuevo, porque una silueta se dibujaba contra el túmulo. El ceñudo jinete desvió la mirada hasta allí y en la mirada se pintó el asombro: una adolescente desnuda lo miraba inmóvil. Podía deducir que era adolescente por el volumen recién nacido de sus pechos, y los pelos del pubis, cortos, enroscados y escasos. El rostro parecía corresponder al de una bella morena de quince años, aunque tenía el pelo blanco. Se miraron largamente. El caballero avanzó con el brazo estirado y ella siguió quieta. Tocó incrédulo el pelo blanco –ella vio su incredulidad y vivió para describirla–. Pareció admirar su elevada talla y su esbeltez, pues los grandes ojos lo fijaban apenas a un nivel inferior a los suyos, y el hombre era muy alto. Fue a buscar una manta a las ancas del negro y la cubrió. Montó, la recogió del suelo, la encajó a horcajadas en la montura, vuelta hacia él, permitiéndole que se apretara contra su vientre y amarrara los brazos en su cintura y sumergiera en su pecho estrepitoso la cabecita blanca. La silueta del hombre contra el crepúsculo, deformada a causa de las sombras creadas por las lenguas de fuego que surgían irreprimibles desde la tierra endrina, avanzó un poco colgándose de los estribos para atrapar el rémington. Lo enfundó cual un largo dedo tenebroso penetrando un guante. En seguida galopó un buen trecho hasta que, ya de noche, alcanzó el borde superior del acantilado. Todo el trayecto tuvo que sentir en la piel la tibieza adolescente. Bajó por un camino de fortuna hasta el nivel del mar. Desde allí miró hacia su fortaleza, El Páramo, y percibió la sombra de sus hombres recortadas contra el ocaso. Cruzó al pausado tranco del caballo el portalón. Una silueta de guardia lo saludó diciendo:
—¿Trae carne fresca, capitán Popper?
Repuso sin detenerse:
—Que ninguno la toque, Absalón. Si descubro que alguien la está soñando, así sea despierto, así sea dormido, yo dispararé.
III
La sombra de los hombres contra el ocaso
Todos tenían cicatrices: algunos en los rostros, otros en las manos, muchos en el cuerpo, no pocos en la memoria. Los había también con abundantes cicatrices en el alma, y era esa la rama del cicatrizal que dolía más: el alma está sumamente expuesta al efluvio ácido de todas las horas. ¡Ah! Y los tatuajes. El tatuaje es muchas veces un intento figurativo para plasmar (y retener) el origen de una cicatriz, contener el tiempo justo en el cósmico número diurno o nocturno en que aquella había sido fraguada y después acuñada. Así, ellos estaban también tatuados, en los brazos, en los hombros, en las espaldas. Parecían considerar indispensables los tatuajes, al mismo nivel que una cifra identificatoria o una carta de nacionalidad. Aunque los asuntos escogidos incidían sobre temas absolutos, tales las célebres agujas de ciertas catedrales, el reloj de la Torre de Londres, la Sirena de Copenhague, un gorro frigio, un pájaro raro, una pierna con bragas, las orejas de un perro, o diversos puentes cuyos arcos, balaustradas y suspensiones podría reconocer sin dificultad cualquier viajero dotado de buen ojo. Tal vez, y con el mismo espíritu, el frontis de un Pub ilustrado con alegorías sobre la cerveza y –qué duda cabe– la puerta de un prostíbulo brillando bajo las señales ondulantes de una lámpara roja. En otros casos, el trazado de una bahía universal que encerraba entre sus pliegues el esbozo de un puerto universal, porque los puertos pueden ser regionales, nacionales, transoceánicos o universales, según sus aptitudes y porfías para varar o anclar en las memorias, y según la procedencia de los materiales almacenados en estas memorias; una original caleta en el centro de la cual agonizaban los despojos de un bote destartalado, un sucucho alumbrado por una vela, debajo de la cual lloraba una cama inválida contemplada por un crucifijo, y por último, ciertas iniciales entrelazadas, que llevarían en derechura hacia un cuerpo amado otrora, como –extremo refinamiento de la brutalidad del tatuador– los delgados trazos que pugnaban por delinear dos o tres atributos esenciales de un cuerpo amado otrora. Más de uno se contentaba con sus propias iniciales, o dejaba constancia del simple apodo que lo humanizaba, estableciendo de paso el irrevocable lazo que los amarraba a la tierra madre dejada tan atrás: “El Cosaco”, “El Bachicha”, “El Gabacho”, “El Coño”, “El Gringo”, “El Teutón”. Cada día buscaban el instante en que, ocultos, secretos, besarían furtivos sus tatuajes, o besarían el espejo en que acababan de reflejarse, como los creyentes besan sus escapularios, saludando de esta manera el dolor ya ceniciento y sin potencia que esas figuras lacerantes encarnaban sobre la piel de cada uno. Porque el tatuaje era la raíz, el origen, y a la vez, el destino de sus vidas. Era la infancia, la madre, el padre, la familia, una astilla de la primera casa. Destilaba el acíbar de la totalizante mujer que abandonaba la partida huyendo en otros brazos, el último hijo perdido en un balbuceo de sangre, el olor vertiginoso del más reciente crimen. El tatuaje era la noche.
Aquellos tipos, cuando miraban, no lo hacían a los ojos del otro, ni a la boca: los ojos traspasaban al mirado escuchándolo hablar o guardar sus silencios, o también escrutando las coyunturas de los dedos en busca de las palabras, de una hilacha del tiempo ido, a veces tan difícil de recomponer, en medio de un callar cauto –ese callar alto en extroversión que se yergue de cuando en cuando entre dos o más hombres que se conocen bien–. ¿Y por qué no?, arrojando una carta grasienta o esperando la nueva botella, se iban más allá, al fondo de la espalda del otro en pos de lo extraviado (por lo tanto, inencontrable). Parecía que el presente les resultaba invisible y solo lo dejado atrás resplandecía con toda la dulzura de lo que ya no mata, de lo que ni siquiera puede herir, y era, en consecuencia, amistoso, inofensivo, y a veces, grato. Porque lo que llamaban pasado, a juzgar por el modo con que mordían, tosían o lamían la palabra, era de lejos lo mejor en sus vidas, el día de sus vidas, y no lo peor, la noche de sus vidas. Para sostener esa manera de mirar llena de humaredas enredadas en el cotidiano, fumaban y bebían desechando por regla general toda reserva. Las horas flotaban en la superficie de las copas, la remembranza yacía atascada en el fondo. Para toparse con la esencia misma de lo que se quería recordar, secar la copa en cada ocasión resultaba un imperativo categórico. Entre tales soñadores de ojos húmedos, los había silenciosos y recatados, como se ha visto, pero también exultantes y extrovertidos, malhumorados y violentos. Manejaban las palabras –y las invectivas que se trenzan en ellas– con la fuerza del segador empuñando la hoz, dispuestos a dejar las cosas en su sitio en un dos por tres. En buenas cuentas, hacer sangrar la espiga. Y sin embargo, una buena parte prefería manejar el silencio, el contemplar callado, opaco, hirsuto, calzaba la máscara indiferente del que finge no querer compañía, porque sabe bien que solo en compañía suelen desenfundarse los cuchillos para algo que no sea rebanar un humeante pedazo de asado de tira, quitarse la basura de las uñas, extraer de entre los dientes los restos del buey, o tender en el suelo un mapa volátil hecho de arena, imperfección y fierro.
Cuando la calma reinaba en los parajes y finalizaban sus tareas cotidianas en El Páramo, se allegaban a La Pulpería –institución que tomaba su nombre del pulpero, y este, del pulpo, por la cantidad de tentáculos que era capaz de desplegar para despojar a los trabajadores de su dinero–, y jugaban a las cartas, al cacho tapado, al dominó. Verlos jugar era contemplarlos tirando de una cuerda infinita, arrojada sin el menor cálculo ni la menor precaución, en un abismo donde había alguien colgando de una raíz, de la sombra de otro, de un gancho de la piedra que roían las lunas esporádicas o lamía la nieve inagotable en su momento. Recogían la cuerda, anudaban su suerte en el extremo, la dejaban caer de nuevo sin mirar al fondo, apenas concentrados en el lunar sonido de plumas manoseadas que segregan las cartas cuando tocan la superficie de la mesa o la plaqueta de hule. Los múltiples tatuajes se movían separados del soporte de la piel, bajo una intensa masa de humo pegándose a los rostros, difuminando las copas repletas de grapa o de cerveza, y luego vacías de grapa y de cerveza. Los ojos eran dos arrugas más entre las pardas arrugas de las caras pardas, máscaras recortadas de la piel de un paquidermo y pegadas a los huesos faciales. De repente un grito arrugado brotaba de la arruga sebosa de los labios. Solo entonces miraban con envidia los otros ojos para otear el guiño de la buena fortuna entre los dedos de alguno que había descolgado una estrella fugaz. De alguien que –oh, el ignorante– no sabía que era una estrella fugaz. El ocasional ganador podía sentir ahí mismo, físicamente, los ojos de los demás flechándolo. Con un lento reptar del brazo llevaba la mano a las costillas, rascaba allí, y luego, deslizándola un poco hacia el vientre, seguía la línea de la cintura y palpaba la empuñadura del facón, el pequeño alfanje cortador de orejas Selk’nam. Nunca se oyó silencios como ésos, tan agujereados por maldiciones inaudibles.
Sobreviniendo la mañana contemplaban el horizonte del mar o de la tundra con ojos sanguinolentos y rostro gris, y mataban la modorra a punta de cigarrillos, cigarros o café. El cuerpo es un hábito que se acostumbra a todas las empresas de la voluntad, y también a aquellas en que la voluntad no participa, sino apenas la aquiescencia, ese dejarse ir sin miramientos en el seno del rebaño plural. De todas maneras, aquellos que no debían cumplir ese día una tarea específica en El Páramo, saldrían a matar de cualquier modo, a cortar orejas Onas (“Selk’nam”, como insistía en definirse a sí mismo ese remoto pueblo de orejas tan inmoderadamente cosechadas), regresando, al cabo del día, para cambiarlas por una libra esterlina el par. Y tiempo después, cuando los Selk’nam se miraron inclinándose en la helada laguna de ese siglo, y vieron refractados por ella sus cráneos despojados de lóbulos, y levantaron en armas el pendón de sus irascibles cisuras perdidas, el cambio se modificó a libra esterlina la unidad. Tras cada cacería fructuosa, los rostros borrados merodeaban un rato cerca de las casas, allegándose poco a poco como paridos por la nieve revuelta con el viento, o distorsionados por las ráfagas de niebla, sobre el ondulante tic tac de los caballos. Ante la faz impasible del amo de los lugares, de sus amigos, de sus próximos, de sus paniaguados, de sus capataces irrespirables, alzaban el aro de alambre con su rojo racimo colgante de orejas desvalidas, a las que ningún reclamo o sonido alertaban ya. Nadie regateaba: las orejas no tenían el carácter de mercancías o de piezas de caza (aunque de algún modo lo eran). Constituían un artículo único y no existía eufemismo que remplazara su riguroso nombre. Pero el comercio con las orejas del pueblo Selk’nam había sido cubierto por un singular equívoco: el pago en libras esterlinas se efectuaba contra la entrega de ellas, y no de los cuerpos a los que pertenecían. Si bien los estancieros pagaban en silencio y aceptaban recibirlas como prueba irredargüible de la muerte de uno o más ocupantes originarios de aquellas tierras, frescamente reasignadas –objetivo admitido de toda la operación–, solía observarse beatíficamente que los cazadores de orejas no estuvieron nunca obligados a matar. Podían engañar a los estancieros limitándose a cortar las orejas de un hombre, una mujer o un niño Selk’nam, sin segar sus vidas. Pese a este caprichoso dilema –inaudito, para un oficio inaudito– ningún historiador encontró nunca el rastro de un Selk’nam que hubiera atravesado sin orejas, pero vivo, las crónicas del período. Y debe tomarse en cuenta que no pocos estancieros se hicieron historiadores. Por ello, semejante ausencia se considera como una prueba suplementaria de la acrecida crueldad de los cazadores de orejas, esos mismos que concluían su jornada atiborrados de grapa y arrojando naipes como cuerdas en un pozo sin fondo. Es verdad que muchos perecieron, no solo a causa de las mortales defensas erigidas por los Selk’nam en derredor de sus orejas –tras las cuales podía percibirse la conmovedora y desorganizada defensa de la tierra–, sino porque día a día, noche a noche, estaban obligados a combatir también contra los falsos buscadores de oro, venidos de los villorrios y los puertos próximos. Por estricto turno montaban guardia –guardia a veces mortal– en los lavaderos de oro, depósitos y fortines que se alzaban en la costa atlántica de la Tierra del Fuego. Había pues verdaderos cazadores de orejas y falsos cazadores de orejas. Verdaderos buscadores de oro y falsos buscadores de oro. Los segundos encomendaban invariablemente su sueño a la buena estrella, y se sabe que las estrellas, buenas o malas, suelen ser invisibles en aquellos parajes. Por el contrario, los primeros se contaban en los rangos de avanzada de los denominados “hombres de Popper”, en alusión al falso capitán y verdadero ingeniero, Julio Popper, alias “El Rey de la Tierra del Fuego”, “El Descubridor”, “El Explorador”, “El Geógrafo”, “El Exterminador”. O también apodado “El Viudo de Polvo y Paja”, “El Rumano”, “El Polaco”, “El Conquistador de la Tundra”, “El Bautizante”, “El Doctor Rémington”, “El Pedigüeño de Tierras”. Y en voz baja, “El Fanfarrón”, “El Que No Se La Puede”, “El Sangre Chica”, “El Penecortado”, “El Bien Puede Que Así Sea Para El Que Viaja Solo”.
IV
Periódica expulsión de los demonios
Julio Popper regresó de la ventana donde había estado mirando caer la nieve. Se hallaban en su cuarto, en la planta alta del edificio principal de El Páramo. Como sin duda escuchó la réplica, lo probable es que meditara en su significado exacto. Este había sido el caso también en lo que concernía a las extensas respuestas precedentes, a juzgar por las arrugas que cercaron sus ojos mientras la oía hablar mirando su boca. Inquirió a continuación por qué creía que se llamaba Walaway. Ella dijo que no, sacudiendo la melena blanca, que su nombre no era Walaway, sino Drimys Winteri, y que ese nombre –Drimys Winteri– le fue atribuido por los preceptores de la Misión Anglicana de Tierra del Fuego el año de su primera captura. Aclaró que a las muchachas les asignaban nombres de flores, y a los varones, nombres procedentes de la historia, de la política, de la cultura y de las tradiciones de la Iglesia Anglicana. Popper estaba mirando con detención el lomo de un libro, ordenado junto a otras centenas de libros, en la estantería mural de lo que constituía una probable biblioteca de trabajo. Tenía abierta la camisa sobre el pecho velludo y le volvía la espalda. Drimys Winteri había percibido ya la contracción constante de su ceño, gesto que no parecía inmutarla. En el acto de dar fuego a su pipa, le pidió que detallara un poco más aquello de los nombres. La joven cambió la postura de sus piernas –se mantenía casi en la oscuridad, en un rincón de la vasta cámara, sentada en el suelo–, y arregló sobre sus hombros la capa de piel de guanaco, única vestimenta que llevaba encima. Comenzó su explicación observando que los Anglicanos, contrariamente a los Salesianos, no se oponían a que su raza se llamara a sí misma Selk’nam, vocablo que significa Hombres o mejor aún, Los Hombres.
—¿Qué tiene que ver todo eso con mi pregunta? —inquirió ásperamente el hombre barbado clavándole los ojos.
—Tiene.
Drimys señaló que los Salesianos, por ejemplo, llamaban a los muchachos, “Blaise Pascal Ona”, o quizás, “Henri Frédéric Amiel Ona”. Pero “Ona” no es el modo castellano de “Selk’nam”, y no lo es en ninguna otra lengua, sino un toponímico que proviene de “Onasín”, el nombre que se atribuye corrientemente a la tierra Selk’nam. Por el contrario, los Anglicanos bautizaban a los nuevos venidos respetando la voz que identificaba a su raza: “Francis Drake Selk’nam”, “Thomas Cranmer Selk’nam”, “Allen Gardiner Selk’nam”, “Garland Phillips Selk’nam”, o el propio nombre de su hermano –que ella pronunció sin ninguna emoción particular–, “Edward Bouverie Pusey Selk’nam”. El ingeniero empujó dos gruesas bocanadas de humo, con aire sorprendido, y tosió. Se había parado frente a ella.
—Háblame de tu primera captura —dijo.
Asintiendo, Winteri contó que en cierta ocasión, cuando niña, su padre decidió conducir a la familia cerca de las montañas, donde el invierno es menos crudo y la caza fácil, pues los animales y las aves también hibernan allá. El lugar era conocido por los Selk’nam como Invernada. Atravesaron la tundra hostigados por los copos de la primera nieve. Su padre había mirado a lo lejos, estirando los ojos hasta asomarlos detrás del horizonte sudestal, y había visto que el invierno sería riguroso. Pero en el camino que conducía a la Invernada se hallaban algunas estancias de los blancos, las madrigueras de los que cazaban sus orejas. Marcharon mucho tiempo, uno detrás del otro, según la costumbre Selk’nam: cada uno de los que venía detrás pisaba sobre las huellas del precedente de modo que jamás un perseguidor podría establecer con verdadera certeza –pues también hay certezas falsas–, cuánta era la gente que marchaba. Añadió que a causa de este milenario ardid, era visible en el senderillo o la trocha un solo par de huellas muy profundas –el altísimo padre cerraba la marcha, porque a una columna Selk’nam no se la puede atacar jamás de frente–, como si por allí hubiera pasado apenas un hombre muy grande y muy sólido. Para eludir la acechanza de los cazadores de orejas, la familia avanzaba durante la noche y acampaba en el día. El día en Tierra del Fuego, a partir del otoño, es muy breve, y la noche, ancha y larga. Cuando las copas nevadas de las montañas se acercaron, el padre dispuso que a partir de ese momento marcharían debajo de la luz, pues debían atravesar dos ríos, uno de los cuales era de vena gruesa. Primero alcanzaron el río llamado Agua Paulatina, que traspusieron sin ninguna dificultad. Dos jornadas más lejos, la columna se topó con una pareja de guanacos, que fornicaba cerca de la ribera norte del gran río conocido como Agua Rauda. Absorto en la refleja preparación de su flecha, el padre no vio venir las balas que le astillaron la espalda. Otras balas siguieron el doloroso camino de la primera, y las de esa descarga torcieron rumbo para romper el vientre de la madre y los pechos de la hermana mayor. Edward Buverie Pusey Selk’nam no fue baleado, pues su edad se hallaba todavía lejos del límite de la oreja, como era también su propio caso. Fue por tal circunstancia –las balas a mansalva– que el padre no alcanzó a juntar las dos orillas del río Agua Rauda para que la familia saltara al otro lado y se pusiera a salvo. Los jinetes descabalgaron para cortar y ensartar en un aro de alambre seis orejas –las del padre, las de la madre y las de la mayor de las hermanas–. Aquellas de los otros dos Selk’nam no tenían todavía cotización en el Mercado de Orejas de la Patagonia y de la Tierra del Fuego. Un mestizo al retorcido servicio de los desorejadores, Wisne Anselmo, “Anselmo el Perro”, que por lo pronto ya no era un Selk’nam, condujo a Drimys Winteri, y a su hermano mayor, Edward Bouverie Pusey Selk’nam a la sede de la Misión Anglicana de Usuhaia. La dirigía entonces el Reverendo Thomas Bridge, quien se haría célebre a comienzos del siglo siguiente dando a las prensas, en Londres, su extraordinario Yámana-English: a dictionary. Allí fueron recibidos y albergados. Anselmo el Perro se abstuvo de detallar las circunstancias en que se produjo el asesinato de los padres y la hermana, pero no se abstuvo de recibir las cuatro libras esterlinas que los misioneros pagaban por cada oreja de indio vivo. Edward solo pudo describir la sangre que manaba del vientre de la madre. Mas ella, Drimys Winteri, recordaba todo el episodio, aunque esta era la primera vez que abría la boca: tal actitud, dijo, le había devuelto la fuerza, porque correspondía a la dignidad de una Selk’nam no menesterosa. Anselmo el Perro manifestó que los encontró cuando vagaban solitarios y abandonados en la tundra, con mucha desorientación en las pupilas. Edward alegaba que Anselmo no podía saber qué cosa era la desorientación, pues tampoco sabía orientarse bien. El sentido de la orientación en un territorio que estaba cubierto por la noche la mayor parte del invierno, y por el día la mayor parte del verano, era un atributo particular de los Selk’nam, y Anselmo no era un Selk’nam, por lo cual se probaba que le habían instado a decir eso para tender un velo sobre la manera salvaje en que los padres fueron asesinados y mutilados. En Tierra del Fuego, donde el dinero hace también la ley, todo ha sido siempre muy complicado, y así, nadie quería excederse nunca en sus declaraciones. Thomas Bridge lo sabía perfectamente. Por tal motivo, se limitó a escribir que Anselmo el Perro encontró a dos niños Selk’nam –un varón de doce años, y una niña de diez– al sur del río Agua Paulatina y al norte del río Agua Rauda, y decidió por su cuenta entregarlos a la Misión Anglicana, para lo cual marchó con ellos cuatro días en dirección del sur. Drimys concluyó su historia diciendo que la mañana siguiente recibieron en bautismo los nombres con los que probablemente morirían. En todo caso, Edward Bouverie Pusey Selk’nam.
—¿Tu padre podía juntar las dos orillas de un río?
—Apenas un momento.
—¿Con las manos? ¿Con los pies? ¿Llamaba a la orilla de enfrente para que se acercara? —Julio Popper se estaba transformando lentamente en un histérico polaco, en un histérico rumano, en un histérico parisino, en un histérico bonaerense, al cual las botas comenzaban a apretarle los pies.
—No, ya te he dicho que extendía la mirada hasta la orilla de enfrente, sus ojos se curvaban enganchándola. Luego la recogía para hacer que la orilla viniera hacia él. Todo pasaba muy rápido.
—¿Muy rápido? —Julio Popper sopló casi indignado, y su rostro había enrojecido algo más, presa de emociones súbitas—. ¿Te parece normal que un hombre junte las dos orillas de un río para saltar al otro lado?
—Iuliu, es que es así. Pero un hombre junta las dos orillas de un río solo cuando está en peligro. Si lo hace con el fin de mostrar a los otros su potencia, comete un error, pues los ríos suelen perturbarse y regresar a las montañas. Esto produciría una grave alteración en nuestra tierra. —Guardó un poco de silencio mirando la colérica incredulidad en la cara del otro. Explicó después—: Mi padre era un Kon.
—Muy bien: un Kon. ¿Y qué hago yo ahora con esa palabreja?
Levantando la mirada hasta que la aceitosa luz de las lámparas que colgaban de una viga del techo le anaranjó la piel, Drimys Winteri dijo:
—Un Wizard. Un Chamán. El hechicero —traduciendo.
Aquel que interrogaba regresó hacia la ventana. Robustos copos de nieve proseguían cayendo sobre los techos y encima de las luces adosadas a lo largo de las murallas espesas, madera y barro endurecido, que constituían el marco del fortín. Drimys observó desde la penumbra los movimientos de su captor, que fumaba contemplando la nieve. En ese instante, diría más tarde, vio por primera vez latir su corazón a contraluz. El humo semejaba una larga cordada inagotable. Una sombra de perpleja cólera arrugaba la frente extensa, al término de la cual lucían los últimos desfallecientes pelos púrpura de lo que otrora fue una cabellera juvenil. Probablemente esforzándose por controlar la voz, él manifestó que ella era todavía una niña, o al menos, no una mujer completamente adulta, a lo cual Winteri respondió apartando un poco su capa de guanaco para mostrarle los pequeños pechos erectos y desnudos. Mientras lo hacía, observó que durante su estancia en la Misión Anglicana no tenía pechos. Julio Popper derramó el contenido de la cazoleta de su pipa en un tacho de agua y sentándose en el piso frente a ella, adujo que solo ahora comprendía por qué hablaba el castellano. Le replicaron en el acto que, aparte del castellano, hablaba también francés, inglés, alemán y el idioma de los Selk’nam, lo que le permitía comprender la lengua de los Tehuelches, la lengua de los Qáwaskars y la desarrollada lengua de los Yámanas, que según el mencionado Diccionario de Thomas Bridge, estaba constituida por más de treinta mil vocablos.
—Es mucho mejor que comprendas que a causa de las sucesivas Drimys Winteri que soy, para mí hay muy pocos secretos —le dijo con una leve sonrisa.
Porque además, añadió, escribía, cosía a máquina, hilaba en rueca, trabajaba la lana, su pan era dorado, su pescado irreprochable. Hablaba con los animales e imitaba el canto de los pájaros. Podía caminar sobre el fuego, anunciar con anticipación una tormenta, seguir el rastro del guanaco, doblar a la carrera la velocidad del caballo y del ñandú, dormir sobre la nieve sin la capa, calmar la fiebre o la ansiedad de un hombre sorbiéndola desde un invisible agujero que ella sabía encontrar en la frente del enfermo. Y también aparecer y desaparecer. De todo ello, Julio Popper apenas estaba al tanto de que hablaba alemán (razón por la cual no la había matado, mintió un rato antes, al comenzar la tarde), pues conocía la existencia de Drimys Winteri a través de las historias que urdía el estanciero Rodolfo Stübenrauch, quien, desde un tiempo a esta parte, se ocupaba de los asuntos de Popper en Punta Arenas, capital de la Patagonia Chilena (pues también existe una Patagonia Argentina).
—¡Stübenrauch! —exclamó de pronto Drimys, y el cosechador de oro notó que ella le miraba la cabeza como si se tratase de un papiro en el cual la Chamana pudiera leer. Sus ojos negros tenían en el iris un diamante amarillo. El nombre del alemán parecía haberla excitado y una violencia inopinada le zarandeaba el corazón.
—Sí, Stübenrauch. ¿Qué captura fue aquélla? ¿La segunda? ¿La tercera?
—La tercera eres tú —dijo la cautiva.
El capitán saltó sobre el taco de sus botas y volvió a medir la habitación con grandes zancadas, aunque su gesto podía en realidad denotar ofuscación, o tal vez, incomodidad frente a la agudeza penetrante de los ojos Selk’nam.
—¿Qué significa Walaway? —preguntó.
—Viento salvaje de la tundra. Los Yámanas lo llaman Sofkyas kasta poyok, es decir, El viento que arranca los pelos.
—¿Y Drimys Winteri?
Ella no contestó directamente. Lo hizo así: