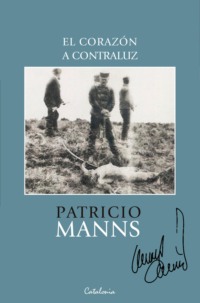Kitabı oku: «El corazón a contraluz», sayfa 3
—¿Conoces a Darwin?
Julio Popper parecía esperar la contrapregunta. Regresó al anaquel de los libros, escogió, extrajo un volumen cuyo largo título Drimys pudo ver sin acercarse, con solo aguzar los ojos: Journal of Research into the Natural History during the Voyage around the World, lo abrió en una página desde la cual cayó al suelo un papel marcapausas, y leyó lentamente, casi con inquina, acentuando la voz en los epítetos: “...los innobles y asquerosos salvajes que hemos visto en la Tierra del Fuego”.
La agredida movió la cabeza asintiendo con cierta gravedad. Pero dijo sin inmutarse:
—Magnolia Salvaje de la Tierra del Fuego. Es el nombre que el «Schweindarwin» sugirió para la flor del canelo fueguino.
Volvió a cambiar la posición de sus largas piernas replegándolas bajo su cobertura de animal cazado y muerto. En efecto, era poco más que una adolescente, pero en la medialuz, su pelo blanco, lacio, recortado en la frente y alargado sobre la espalda, le confería el aspecto de una anciana que afirmaba ya un zapato en el crepúsculo y el otro en el sepulcro. Tal contradicción, muy visible, producía sin duda en Popper un malestar confuso que ella percibía claramente. Con suavidad, le informó que antes de su llegada, mucho mundo hablaba castellano allí, y el Polaco, enrojeciendo una vez más, levantó la voz para gritar que lo sabía, que estaba consciente de no haber traído nada nuevo, y por lo demás, el castellano era para él una lengua secundaria, pues desde su infancia se expresaba en rumano, y desde su juventud en francés y en otras lenguas cultas. Con mayor suavidad aún, ella retrucó que no era cierto que no había traído nada.
—¿Cómo es eso? —dijo Popper—. ¿Acaso no lo sé yo mismo?
—Has traído la muerte. La muerte por la muerte, y esto es algo nuevo aquí.
Él pareció huir hasta la ventana como si necesitara contemplar una y otra vez la inagotable caída de la nieve crepuscular. Aun a media tarde, en aquella época del año, allí es siempre de noche. Drimys lanzó la mirada en línea recta contra su pecho y vio de nuevo latir su corazón a contraluz. Era una luz que abría su corola detrás de la masa oscura agitándose reguladamente, pero que no venía por cierto de la noche. Eran latidos rápidos, latidos de un hombre que se enerva de repente y puede elegir, en consecuencia, una actitud agresiva.
—Te has fugado de los Anglicanos para prostituirte con Stübenrauch —murmuró despacio, pero como si el asunto le doliera en carne propia, como si ella no hubiera tenido jamás derecho a disponer de sí misma y su único deber fuera aguardarlo inmóvil en la soledad de la tundra, en una oquedad de la montaña—. Te has fugado para prostituirte —repitió, y hubo como un temblor en su barba roja—. Eres una pequeña putilla de la Tierra del Fuego, Stübenrauch tiene razón.
La pequeña putilla de la Tierra del Fuego sonrió misteriosa e indulgente, quizás porque él no estaba mirando. Fijaba con sus ojos entrecerrados la cantidad de nieve que se espesaba abajo, en el patio, la última luz yéndose, las sombras dejándose caer en el brasero apagado de la noche, una sombra de volutas, un humo diluido que bajaba del espacio y se iba apozando sobre el cercado rectángulo de El Páramo. Dijo algunas cosas sorprendentes, sin quitar los ojos del corazón de Popper que, tictaqueando, cortaba de través los infinitos testículos de la nieve. Empezó explicando que su cuerpo no tenía ninguna necesidad de relación con otro cuerpo, pues ella podía suplir en sí misma todo el conjunto de datos que derivarían de semejante contacto. Agregó con su voz ronca y lenta, la cual cobraba a ratos giros guturales, que no todos los Selk’nam eran idénticos, y algunos, como el padre muerto, aquel que juntaba las dos orillas de un río para saltar al otro lado, podía caminar también sobre el fuego, permanecer bajo el agua helada muchas horas, trepar por un árbol alto hasta perderse arriba, en la noche, y excavar peldaños en una cascada para remontarla hasta encontrar a Kuanip, el hijo de la montaña roja que queda al sur de la Isla de Haberton. Ese género de hombres se comportaba normalmente cuando lo quería, y anormalmente si lo consideraba necesario.
Julio Popper levantó la mano derecha deteniendo el lento torrente del discurso, rendido inquietante a causa de la luz y de la hora, y afirmó:
—Los Chamanes no existen, los Chamanes son un invento del medioevo, yo soy un ingeniero zapador, un hombre cartesiano, y a la vez, racionalista, y me considero para siempre a cubierto de esa clase de taumaturgias.
Por primera vez desde que había comenzado el interrogatorio –desde que Popper despertó, varias horas atrás, y la divisó en cuclillas, en un rincón oscuro, lejos de la luz, mirándolo–, Drimys Winteri se puso de pie y se acercó al capitán.
—Cada vez que vienes hasta la ventana yo puedo ver latir tu corazón a contraluz —dijo dulcemente.
El bautizador de ríos y montañas chasqueó los labios con profundo disgusto. Ella hizo notar entonces que incluso los Chamanes Selk’nam no podían nada contra ciertas armas de los blancos: un rémington, el aguardiente, la tuberculosis, la sífilis. El Selk’nam no poseía anticuerpos y a causa de ello podía ser asesinado con un beso. En el organismo de un Selk’nam ningún blanco hallaría jamás un bacilo en estado latente. Las razas patagonas y fueguinas que tuvieron contacto sexual con los blancos habían ido asegurando su propia exterminación. Los Selk’nam lo sabían y por eso evitaban toda relación física con extranjeros, los que solo podían matarlos disparándoles a distancia.
—Entonces vivirás en peligro perpetuo —dijo Popper, ahora burlón. Estaba encendiendo una nueva pipa y la miraba como una curiosidad—. Basta que te tosa sobre la chata nariz para matarte.
—He vivido entre blancos —respondió Winteri—, en Alemania, en Francia, en España, con familias de Punta Arenas, en Congregaciones Religiosas. Tu tos no puede matarme ya, ni tampoco tu beso.
—¿Beso? —dijo Popper—. Yo no beso, yo duermo solo. Aquí serás apenas una pieza de museo.
De una botella de greda sirvió una ración de aguardiente en una copa de greda y de un sorbo despachó el brebaje.
—Tu padre no puede haber sido Chamán —declaró—. Si los Chamanes existen, ellos viven sumamente lejos de tu toldo de pieles.
—Los Chamanes solo viven en toldos de pieles.
—Tendrías que probarlo. —Volvió a llenar su copa—. Tendrías que traer aquí mismo la prueba —golpeaba el piso de madera con el taco de su bota derecha—, ponerla aquí, ante mis ojos. En principio, un Chamán es un bárbaro que sabe. Tu pueblo se compone de bárbaros sin ninguna conciencia de las cosas. Yo conozco a las gentes de tu pueblo.
—Tú conoces a los muertos de mi pueblo.
—No: primero a los vivos. Han muerto después. En un comienzo, quise establecer contacto, traducir sus gruñidos horrendos en sonidos inteligibles, pero era como hablarles a guanacos descabezados. Sus mujeres se entregaban a mis soldados borrachos, entraban a El Páramo sin que las llamaran. —Bebiendo, la consideró con altanera mirada, en la que campeaba un poco de desprecio, pero murmuró como si el tema tuviera una importancia capital—: Por eso no creo en tu historia de virginidad. No puedes haber pasado entre tantos hombres hambrientos sin ser mordida por ninguno.
Drimys fue al rincón a buscar su capa y la echó sobre sus hombros con los pelos hacia afuera.
—Mi cuerpo no sueña con su historia porque yo tengo un cuerpo sin historia —dijo.
Un día, tiempo más tarde, Iuliu consignó esta frase sobre un papel, y agregó debajo que durante muchos meses, especialmente en el transcurso de algunos combates, pero asimismo en otras circunstancias en que su vida estuvo amenazada, en que su seguridad se tambaleó, en que la existencia podía írsele por el menor agujero abierto en su piel, recordó esas palabras, y recordó el movimiento de los labios de Drimys Winteri al musitarlas. Y el conjunto misterioso de aquel rostro serio y firme y esa sensual poesía salvaje, le amontonó en el corazón un hálito de piedad y una masa de celos, porque todo aquello era una cuestión inconfirmable. El drama estribaba en que él, Julio Popper –anotó– no podría saberlo nunca.
Ahora, intranquilo, le hizo notar que usaba la capa de guanaco con los pelos hacia afuera y ella replicó muy desenvuelta que también era esa la costumbre del guanaco.
Popper se había instalado en el escritorio, los dos codos apoyados en legajos de papeles sucesivos sobre los que la joven veía palabras o números.
—¿Por qué tienes el pelo blanco como el de una vieja puta, Winteri?
—Si vas a la ventana, podré ver de nuevo tu corazón.
—No puedes ver mi corazón. ¿Por qué tienes el pelo blanco?
—Ya lo ves: le temes a mis ojos.
Drimys Winteri cambió de postura frente al escritorio, creó una sombra sobre su rostro como cuando modificaba el ambiente para contar, pues su estilo narrativo envolvía un ceremonial, un pequeño rito que recordaba la autotensión del actor que se apresta a abordar un texto en escena. Popper ya lo había notado. Sus ojos brillaban y un rictus ligeramente socarrón torció la fina línea de sus labios crueles. Escuchó que cierta vez, tras su primera fuga y poco antes de su segunda captura, dos alemanes cazadores de orejas lograron tumbarla de bruces en plena tundra con un tiro que le atravesó el hombro derecho. Separando un poco su capa, mostró la cicatriz que había dejado la bala del rémington, cicatriz que Popper no había visto todavía, cosa que lo desconcertó visiblemente.
—¿Cómo sabes que eran alemanes?
—Mientras dormías, lo vi desde lo alto de esta ventana, cuando cruzaba abajo, y lo reconocí. Se llama Petro Schnabel.
—¿Petro Schnabel te disparó?
—No. Otro que iba con él.
La habían perseguido al galope gritándole que esperara, que no tuviera miedo, mientras espoleaban sus monturas y trataban de encerrarla entre los dos caballos, uno viniendo por la izquierda, el otro por la derecha. Los bosques estaban lejos, no existía el menor escondite, el día era claro y frío. De repente lanzaban interjecciones y amenazas porque no lograban acortar la distancia. Ella había comprendido que no podía detenerse: no solo perdería sus orejas de trece años, sino sería violada y asesinada. De cuando en cuando volteaba los ojos y veía a sus perseguidores con los rostros congestionados por la emoción y la intensidad de la cacería, por la inminencia de la captura, por la esbelta gacela desflorable, por las cuatro libras esterlinas. Percibió que los caballos eran mucho más resistentes de lo que creyó en un comienzo, y decidió redoblar la velocidad de su carrera. Lo hizo como los Chamanes: olvidó sus límites físicos y penetró en el éxtasis de la velocidad pura. Hasta entonces los tipos no habían disparado, pero cuando ella comenzó a perderse en el horizonte, dejando a los caballos muy atrás, uno de ellos se detuvo, apuntó con calma a través de su mira telescópica y tiró. Tiró varias veces hasta que una bala dio en el blanco. Un golpe violento la arrojó hacia adelante sumergiéndola en un oscuro pozo, del que comenzó a emerger con mucha lentitud. Comprendió que todo estaba perdido, pues la bala suprimió una mitad de sus facultades. Los hombres desmontaron y el otro, el que no era Petro Schnabel, se plantó a horcajadas encima de sus riñones. Había recobrado parte de la lucidez, pero como un recurso extremo, se fingía muerta. El hombre le hablaba en una especie de castellano arcaico diciendo:
—No os mováis, solamente necesitamos vuestras orejas, vais a continuar viviendo, ya os crecerán otras.
De una cantimplora sacó un poco de aguardiente vertiéndolo en el hueco de la palma de la mano e instilándolo en seguida, gota a gota, detrás del lóbulo de cada oreja, os evitará la infección, decía, mientras realizaba la abyecta operación con mucha técnica. Limpió además con grapa el filo de su cuchillo curvo, aquel que en Patagonia y Tierra del Fuego llaman facón. El otro, el que era Petro Schnabel, reía a carcajadas y bebía grandes tragos de su propia cantimplora.
—¡Una oreja para cada uno, Franz! —gritaba.
El que estaba sobre ella cogió el lóbulo de la oreja derecha apartándolo un poco de la cabeza y se preparó para darle una cuchillada lenta y certera. Entonces vino la flecha. Silenciosamente le partió la yugular, llenándole a Drimys la espalda de sangre, y a él, el pecho. Franz gritó aterrado cuando vio que la sangre se le estaba yendo con tanta diligencia. El otro, el que era Petro Schabel, atrapó su caballo, montó de prisa, miró en derredor y, pese a la severa extensión de la tundra, desierta y plana, que tenía por todas partes, no avizoró a nadie, no localizó una sola sombra, un solo movimiento que pudiera estar al origen del flechazo. Volviendo grupas, abandonó al agonizante y huyó a galope tendido. Drimys Winteri se deshizo del cuerpo del moribundo, que le había caído encima, y limpió la sangre ajena a su cuerpo utilizando un puñado de hierbas salvajes, que escogió con milenaria precaución. También, estancó la pulcra sangre de su propia herida abierta, amasando bolillas de un barro preciso, las cuales untaba con su saliva.
—¿Una flecha? —La voz del falso francés sonó quedamente inquieta.
—Del arco de mi hermano. Había corrido detrás del galope de sus caballos alcanzándolos.
—¿Cuál hermano, Winteri?
—Edward Bouverie Pusey Selk’nam. Lo mataste ayer.
—¿Era tu hermano aquel traicionero bastardo?
—Después de matarlo lo acariciaste como a un amante. Lo contemplabas con amor profundo, pero no sé si estabas amando la belleza de su cuerpo muerto, o el magnífico esplendor de su muerte.
—¡Y tú mirabas todo sin moverte! ¡Como espiándome a través del ojo de una cerradura!
—Yo veo a muchas leguas, yo escucho desde lejos, yo huelo las presencias a distancia. Es por todo esto que siempre reconocerás fácilmente a un Selk’nam.
El Descubridor de sus Descubridores retornó a la visión de la nieve, y luego rehízo el camino del escritorio con el ceño surcado por arrugas visibles e invisibles. Admitió que aquel salvaje lo había atacado primero, con salvaje alevosía, con desnuda perfidia, con toda su inconsciente alegría de morir, y que él, Julio Popper, se había limitado a organizar la propia defensa, un caso claro de legítima defensa, agregó. A esto, ella replicó que ambos –el hermano, la hermana– se hallaban en su tierra, en su mundo, bajo su propio cielo, cerca de sus inalienables océanos del sur del mundo, cazando guanacos, ñandúes, avutardas, vulpejas, caiquenes, pero no las orejas de los blancos, cuando él –Iuliu– apareció sobre la fría línea de la tundra cabalgando con su rémington en bandolera. Como sabían que había venido a Tierra del Fuego para exterminar la raza de ambos, el hermano lanzó sus dos flechas prodigiosas. Una fue a parar en la frente del caballo, la otra se clavó en el pecho del viento. Tuvo suerte –Popper–pues si el hermano hubiera dispuesto de una tercera flecha, la Muerte habría cambiado de elegido.
—Pero ¿por qué salió a cazar apenas con dos flechas?
Edward Bouverie Pusey Selk’nam jamás utilizaba la segunda. La prueba es que mató de un solo flechazo al que no era Petro Schnabel y así salvó sus dos orejas –de ella–, le salvó una vez más la vida, pero no pudo impedir que el momentáneo terror, el primero, y quizás el único en lo que llevaba de existencia, le dejara el pelo blanco para siempre. Desde ese día sintió cómo empezaba a caer en su cabeza la nieve de la muerte.
El Jinete Insomne afirmó que recordaba perfectamente el caballuno sonido restallando sobre el hueso caballar y que ella tenía razón, porque si el azabache no alza las patas, la flecha le habría partido el rudo corazón en bandolera.
—Y me odias con todas tus fuerzas por lo que consideras un asesinato y no un duelo, y te has dejado traer hasta aquí en espera del momento de la venganza a sangre fría.
Drimys Winteri manifestó entonces que su raza no conocía el odio, pero sí el honor. Un Selk’nam no atacaba jamás al enemigo desarmado o en inferioridad de condiciones. El verdadero deber de un Selk’nam era proteger al enemigo desarmado. En cambio, por las cuestiones relativas al honor, solo el macho tenía facultades para actuar en la hora de pedir cuentas, y por ese motivo, Winteri no utilizó su arco –que quedó abandonado en el montículo–, cuando Edward Bouverie Pusey Selk’nam se preparó para ajusticiar al verdugo de su raza. El Verdugo de su raza sugirió que, contra lo que ella fingía creer, él se hallaba armado en permanencia, y no había ninguna razón para estimar que debía protegerlo o perdonarle la vida. En cambio, sí estimaba su deber –de Popper– protegerla a ella de sus hombres, cosa que ya había dejado bien en claro la noche anterior, cuando Winteri entró por primera vez al recinto de El Páramo.
—A los trece años, tal vez, pero hoy no necesito protección —precisó Drimys.
Como parecía ser su costumbre, se explayó acerca del tema tocando, en particular, la época de su formación. El padre muerto solía ver a ojo desnudo lo que los blancos apenas ven al catalejo. Ella conocía las técnicas de la visión a distancia, las cuales, sin duda, constituían una excelente forma de protección: el ojo, abandonando el cuerpo del Chamán, se dirige en línea recta hacia el o los objetos que quiere mirar, o descubrir, pero guardando siempre contacto con el hombre-médico. Esta oculta potencia, afirman los fueguinos (pues hombres-médicos Selk’nam y Yámanas la tienen), hace que el ojo se estire como un hilo de goma, y ellos pueden entonces probar separadamente, que ven sin desplazarse, objetos situados a mucha distancia, pruebas que Drimys proporcionó en Europa en el curso de ciertos congresos especializados en el estudio del Chamanismo. Para Julio Popper –y entre sus escritos figuran numerosas notas alusivas a las revelaciones de aquella noche-día– la situación se había vuelto iniciática.
—Pero si es así, ¿cómo no me viste venir?
—Fui yo la que alertó a Edward Bouvery Pusey Selk’nam. Él no estaba todavía preparado para verte con anticipación. No solo sentí tu sombra cabalgando en nuestra dirección: también vi la sangre que manchaba tus manos, y reconocí esa sangre como sangre Selk’nam y supe tu nombre a causa de esa sangre.
Por primera vez la mano del acariciador de órganos sexuales masculinos muertos se estiró para tocar la piel desnuda de Drimys Winteri, a la altura de uno de sus hombros. No fue, sin embargo, un agasajo amoroso, sino un tanteo antropológico. (“La piel de los Selk’nam parece mórbida, delicada, suave al tacto –escribiría–, produciendo, cuando uno desliza la mano, un ruido semejante al de palpar o sobar trozos de seda o raso. Es una piel siempre cálida, no obstante las bajas temperaturas ambientales”).
—Escucha, Drimys Winteri: esta es una tierra árida, una tierra desértica, una tierra incultivable, el único hueco del mundo donde ningún dios puso nunca el pie. El sol está a muchos más años luz de aquí que de cualquiera otra región del planeta. Cuando uno habita parajes semejantes termina por olvidarse del calor y de la luz. Es una tierra árida por arriba, también, porque no tiene estrellas, no tiene sol, no tiene luna, no tiene norte, no tiene oeste, no tiene este: apenas tiene sur, y entonces solo puedes orientarte emboscando las auroras boreales. Cuando uno ve las cascadas que caen de las montañas, termina por creer que los verdaderos ríos son verticales y echan sus aguas en un océano que se halla debajo de la tierra. Yo he corrido mucho mundo en pos de un proyecto que diera sentido a mi vida: he vagado por calles policromas en las frágiles ciudades del Japón, he navegado entero el más grande de los ríos de China, he cabalgado por las riberas de los lagos de Siberia, he hecho y rehecho múltiples caminos de Europa, he dormido bajo los mosquiteros de la Nouvelle Orléans, he marchado calzando babuchas por las calles del Comptoir francés de Chandernagor, en la India, he contado los barcos entrando y saliendo del puerto de la Habana Vieja, en Cuba, he palpado el vasto desenfreno colonial europeo en los falsos imperios de México y Brasil, y he llegado por fin aquí, y es aquí donde por fin he intuido el verdadero cuerpo de mi proyecto. Si algo debo hacer, es en Tierra del Fuego donde puedo. Pero tu raza me rechazó como a un enemigo, asalta a sangre y fuego mis establecimientos, embosca a mis hombres, roba mi ganado, mis caballos, y jamás he logrado que uno solo de sus miembros me dirija la palabra, escuche mis argumentos, comprenda mis razones, salvo tú. Pero ahora me doy cuenta que has dejado de ser Selk’nam, o al menos, completamente Selk’nam, y que poco a poco has ido cortando las raíces con tu pueblo. Entretanto los estancieros los exterminan, cada día hay más estancias, menos Selk’nam, y a mí me cargan los muertos por los que ellos pagan y ni siquiera entierran. ¿Puedes comprender lo que te digo?
—Apenas te vio sobre el caballo, Edward Bouverie Pusey Selk’nam dijo que si nos mostrábamos, nos matarías a los dos. Nos matarías sin ninguna razón, porque antes de hablar, dijo, tú disparas. Y solamente con él podías comunicarte.
El Caballero Orófago fue informado que desde hacía años –l886– estaba exterminando la raza, que los mayores afirmaban haberlo visto matando ya la mitad de los restos de su gente. Y esa voz sombría enumerando las lentas cifras guturales del genocidio debieron arrancarle de sus casillas, pues propinó un puñetazo contra el dintel de la puerta, luego giró por enésima vez hacia la ventana y acechó de nuevo el exterior. La nieve continuaba insistiendo, muy espesa y muy atravesada. Ella diría que leyó, tras las arrugas del que pensaba: “Enormes plumas de cisne”. Había imaginarias armados en lo alto de las torretas, y detrás de la sólida cerca de barro y de madera. Y había ciudades negras suspendidas sobre las cabezas de los imaginarias, apenas delineadas por las trémulas burbujas de luz manando de las farolas, solo visibles desde el interior. El cuarto de Popper –que era a la vez dormitorio, escritorio, biblioteca, bar, y a ratos comedor– se situaba en el centro del piso alto, misteriosa atalaya desde la cual vigilaba buena parte del contorno, la actividad de los imaginarias, y las ciudades imaginadas, colgando al revés sobre las gorras de piel con viseras negras. Volviéndose masculló:
—Todo el mundo mata aquí. Mata la vulpeja, mata el águila. Mata el que busca oro y mata el que busca al buscador de oro. El mismo oro mata enormemente. Mata el mar a los marinos, los blancos se matan entre sí. Incluso los blancos, los rapiñadores de oro, los cazadores de orejas y los Selk’nam atacan El Páramo por turno. Y el único acusado soy yo. ¿Qué dices a eso?
—Que los Selk’nam no matan a los Selk’nam.
En seguida, la voz suave acumuló nuevos reproches diciendo que decían que llevaba la muerte entre las manos y el oro entre los dientes, y él dijo que el oro no era suyo, que jamás guardaba oro en El Páramo, que todo el oro –media tonelada cada año, producida por su cosechadora– se iba a Buenos Aires, a manos de empresas controladas por políticos enquistados en Ministerios, Tribunales, Catedrales, Regimientos, La Bolsa, las Estancias gigantescas. La suavidad gutural preguntó si era tan importante el oro para él, más importante, insistió, que la vida humana, y él tuvo que reconocer que la cosecha del oro le permitía cumplir con sus propósitos visibles: explorar el país de los Selk’nam, poner orden en el caos, bautizar los ríos, las caletas, las ensenadas, las montañas, los accidentes de la tundra, las bahías donde un día humearían los puertos. Y levantar cartas geográficas cada vez más detalladas, y tomar posesión de cada sitio en nombre del Gobierno argentino y la Sociedad Geográfica de Buenos Aires. A lo que se le formuló una sorprendente requisitoria:
—¿Tienes también propósitos invisibles?
—Como tú, como cualquier otro.
—¿Conoces, Iuliu, Bahía Blanca, Río Gallegos, Punta Arenas, Puerto-Por-Venir, Ushuaia, Santa Cruz, Puerto Williams, Bahía de las Voces, Caleta de Gente Grande?
—Mejor que a esta mano —él la extendió hasta ponerla debajo de una lámpara.
—Todo tenía nombre ya cuando aún no fundaban la ciudad en que naciste.
—Patrañas —gritó Popper, y había empuñado la mano blanca, casi pequeña, regordeta, como si quisiera golpear el rostro moreno que lo encaraba sin el menor esfuerzo, sin un mínimo rictus de temor ni de insolencia.
—Tú siempre tienes razón. ¿Por qué no te vas a tener razón a tu tierra?
Estas pálidas palabras colmaron el vaso de piedra. El Conquistador Alterable impuso la quietud y el silencio mediante un vasto gesto del brazo, apaciguante y ampuloso, un gesto que parecía revolotear con lentitud y autoridad natural sobre el lomo del mundo.
—Ven aquí, Winteri —murmuró.
Ella estaba cerca, de pie, y vino. Alzó el rostro mordido por los vientos salvajes cuyo nombre susurraba imprimiéndole tres inflexiones mágicas, un rostro de pómulos altos, nariz pequeña y recta, boca carnosa, bien dibujada, donde destacaban sin ambages la profundidad brillante de sus ojos negros y la albura de sus dientes. El pelo blanco, lacio, pero suave y joven, le cubría una parte de la frente, descendiendo por sus orejas y su cuello hasta cubrir la espalda desnuda. El metro noventa de Julio Popper la sobrepasaba apenas en diez centímetros.
—Extiende la palma de la mano derecha a esta altura —él mostró con su propia mano, —ponla boca arriba y no te muevas.
Drimys Winteri ejecutó el movimiento. El abrió su bragueta desabotonándola, extrajo el miembro –rosado, vetado por pequeñas manchas más oscuras, desproporcionado (en desmedro) tomando en cuenta su estatura y su corpulencia– y lo acomodó sobre la mano joven. Ella –probablemente contra lo que él esperaba, aunque jamás lo dijo ni lo escribió–parecía al margen de cualquiera emoción inopinada en lo que atañía a las cuestiones sexuales: su raza, toda su raza, hombres, mujeres, niños Selk’nam, vivía desnuda a la intemperie, vagaba desnuda por la nevada tundra, pescaba con las manos zambullendo desnuda en las aguas de hielo, corría desnuda tras el velocísimo ñandú sin jamás perderlo. Al despertar cada mañana debajo de una tienda de fortuna, armada con pieles de guanaco que sacudía el viento, lo primero que topaban sus ojos eran el miembro desnudo del padre, el sexo desnudo de la madre, los sexos desnudos de los hermanos y las hermanas, de los cazadores, de los caminantes, de los guerreros. El padre y la madre, adámicos e inocentes, poderosos y vulnerables, desnudos en el sueño y desnudos en la vigilia. Por lo tanto, su pregunta no podía resultar desconcertante sino para el desvalido Rey de Tierra del Fuego:
—¿Quién te ha hecho esa herida?
Popper vaciló un largo rato.
—Winteri: mi verdadero pueblo, mi verdadera raza —ella advirtió al punto que su voz se había vuelto ronca y tensa como la cuerda de un laúd—, preservan desde milenios una religión y practican ciertos ritos a los cuales no pude sustraerme cuando niño. Estoy para siempre marcado a fuego, y por eso me siento muchas veces como un león sin garras o un potro al cual hubieran arrancado los testículos. Todos los varones de mi raza, estén donde estén, portan consigo el signo. No es una herida ni un castigo: es un hábito de higiene y a la vez una señal de reconocimiento, que practican también los hijos de Abraham. ¿Tengo que explicarte quién es Abraham? ¿No? Muy bien. Y como mi raza es mirada con recelo, o simplemente odiada —su voz temblaba ahora sin discusión— muchos de nosotros, en múltiples circunstancias, debemos ocultar el signo del rito. Si vuelvo a mi tierra a tener razón, sería una especie de leproso vagando por las calles de Bucarest, o combatiría en una guerra colonial francesa –como ya ha sido el caso– muy lejos de París, o me confinarían en un gueto de límites precisos. Podrían expulsarme de un centenar de ciudades y asesinarme en decenas de países—. Guardó el sexo, cerró la bragueta, y recogió del escritorio la botella de grapa. Echó garganta abajo un largo trago y tosió. Se preguntó ella por qué el miembro de Iuliu no experimentó ningún desasosiego ante la tibia fricción de su mano joven. —En Buenos Aires— prosiguió el cercenado guerrero —existe una rama de la comunidad a la que pertenezco, pero jamás he ido a ella y no lo haré jamás.
Drimys Winteri sacudió la cabeza como diciendo “Malo, malo”, pero en realidad lo que musitó fue:
—Algunos pueblos hacen cosas crueles con los miembros de sus miembros.
—Algunos pueblos, Winteri —Julio Popper había retomado el tranco, y vagabundeaba botella en mano por la extensa habitación, cuyas paredes habían sido tapizadas con pieles de animales blancos —hacían tatuajes sobre los miembros de sus miembros. Tatuaban el pene del padre y reproducían el mismo tatuaje entre los pechos de las hijas. Como eran pueblos que vivían y morían a lomo de caballo, y se nutrían del pillaje, cuando violaban a la luz de los incendios, buscaban primero el tatuaje para no caer sobre el vientre de las hermanas o de las hijas. Era cada uno de ellos un tatuaje único y representaba el signo de la familia. Tatuaban también sus yeguas, sus camellas y sus perras, pues llevaban su lógica hasta un justo extremo total, el orgasmo hasta la imprudencia que aterra, el acto de vivir hasta escanciar el semen, la lágrima, la sangre, en una postrera cucharada de espuma, de ceniza o de agua.