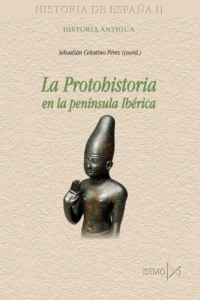Kitabı oku: «La protohistoria en la península Ibérica», sayfa 11
Hay, sin embargo, noticias sobre la política colonizadora con libiofenicios de Cartago: Aristóteles (Pol. II, 11, 1273b, 19), en el siglo IV a.C., informaba de que el estado cartaginés, mediante el asentamiento de libiofenicios en sus posesiones, pretendía aliviar la presión demográfica y las confrontaciones sociales; también, según consta en el periplo de Hanón (1, GGM I, 1), un controvertido texto griego de época helenística, el estado cartaginés envió con Hanón 60 barcos (pentecónteras) y unos 30.000 hombres y mujeres para repoblar el litoral entre la Columna de Heracles africana (Abila) y la ciudad fenicia de Lixus.
Lógicamente ni en uno ni en otro texto se hace mención alguna a Iberia, pero los espurios testimonios de Pseudo-Escimno y Avieno ofrecen la oportunidad de hacer partícipe a la península de esta política colonizadora. Una revisión de estos y de otros textos permitirá cerciorarnos de que se trata de una ficción. En primer lugar, los libiofenicios aparecen en otras dos ocasiones relacionados con Iberia, pero en su contexto original, es decir, durante la Segunda Guerra Púnica, dentro de la política anibálica de deportaciones y de traslados de tropas para evitar revueltas, manteniendo como rehenes a grupos socialmente significativos de uno y otro lado del Estrecho. Polibio (III, 33, 14-16) y Livio (XXI, 22, 2-3) aportan unas cifras similares, con variaciones poco significativas, de los contingentes multiétnicos de mercenarios trasladados de África y de otras partes del Mediterráneo occidental a la península, entre ellos 450 libiofenicios y africanos, reputados jinetes, una proporción ciertamente minoritaria en comparación con los 1.800 númidas y 11.800 infantes africanos, y más cercana a los 300 ilergetes, procedentes del nordeste de Iberia, y a los 500 baleares.
En segundo lugar, los mapas étnicos que aportan Pseudo-Escimno y Avieno no son el fruto de investigaciones o especulaciones geoetnográficas, ni de situaciones pasadas ni lógicamente del contexto coetáneo a sus respectivas fechas de redacción. Ambas obras tienen en común elementos formales y contextuales, como su inclusión en obras versificadas que adoptan en apariencia la estructura de un periplo, aunque los cambios de dirección en el recorrido y los repetidos excursos, entre otros criterios, impiden considerarlos como tales, y sí como poemas eruditos con fines pedagógicos y anticuaristas. A pesar de que ambas son fuentes tardías para los contextos que presumiblemente describen, la antigüedad atribuida a las noticias se basan única y exclusivamente en las supuestas fuentes de Pseudo-Escimno (Éforo) y de Avieno (periplo massaliota arcaico de autor anónimo), aunque en ninguno de los dos casos se reprodujo una cartografía verosímil, trufada con numerosas adulteraciones, si la contrastamos con las informaciones de Hecateo, Heródoro, Teopompo y Polibio.
La Orbis Descriptio de Pseudo-Escimno (ca. 90 a.C.) es un manual versificado en griego destinado a los escolares y carece de entidad como obra periegética o geográfica. Por ejemplo, la confusión en la dirección del recorrido hace situar la ciudad de Tarteso (un dato en sí de época romana) al este de Cádiz, y ubicar a orillas del mar Sardo, de oeste a este, a libiofenicios, «colonos de Cartago», tartesios, íberos, bébrices, ligies (ligures), seguidos de las colonias massaliotas de Emporion y Rodhe. Tartesios, íberos y ligures, aunque distribuidos arbitrariamente, son pueblos presentes en otras ordenaciones étnicas, pero los bébrices constituyen un ethnos mítico de Bitinia (norte de Asia Menor, a orillas del mar Negro) que aparece en la historia de los Argonautas.
Como señalábamos más arriba, para dotar de mayor antigüedad a la colonización libiofenicia en el litoral andaluz se ha recurrido a la supuesta fuente de la Orbis Descriptio, a Éforo de Cumas (siglo IV a.C.), sin advertir que esto redunda en el descrédito del propio texto, pues Éforo carecía de conocimientos sobre la realidad geoetnográfica de la península, y mostraba una evidente tendencia a la idealización propia de la escuela isocrática, utilizando los poemas homéricos como fuente de inspiración (por ejemplo, reproduce el mítico nombre de Eritea dado a Gades, en Plin., Nat. IV, 120). Además incurrió en errores conceptuales de bulto, como la idea de que los celtas poblaban todo el Extremo Occidente, dejando reducidos a los íberos al perímetro de una ciudad. En realidad, Éforo era un historiador de cultura libresca y reprodujo la idea extendida en su época de que la tierra era un paralelogramo cuyos extremos estaban habitados por pueblos bárbaros, celtas e indios, a oeste y este, y al norte y al sur, escitas y etíopes.
El de Avieno (Or. Mar., 419-424) es un caso similar por cuanto la atribución de una cronología arcaica (siglo VI a.C.) a una colonización libiofenicia en Iberia se debe exclusivamente a la supuesta fuente utilizada por el autor, casi mil años después de su hipotética redacción. En esta ocasión los «feroces» libiofenicios habitarían junto al río Criso, acompañados de tartesios, cilbicenos y masienos, en una composición que tiene evidentes rasgos arcaicos, pero no debidos a la utilización de un periplo-base massaliota como siempre se ha sostenido, sino a la mezcla indiscriminada de noticias antiguas y contemporáneas, con el rasgo común del gusto por lo arcaizante. En esta amalgama confusa de datos de diversas épocas y orígenes, un número importante de topónimos e hidrónimos son de origen griego arcaico, de la época de las colonizaciones milesia y focea, de manera que se aprecia en el poema un fenómeno curioso de repetición de topónimos gemelos localizados en el ámbito del mar Negro (Prepóntide, Helesponto, Bitinia), en el golfo de León y en la península Ibérica.
La Ora Maritima es, por tanto, un poema didáctico y erudito de breve extensión y escaso valor literario, apreciable como fuente de datos, algunos muy antiguos, pero no puede ser considerado un periplo por sus características compositivas, ajenas al género periplográfico, ni por las numerosas extrapolaciones y excursos de diversas épocas. Por el contrario, se integra perfectamente en el momento histórico de Avieno, el renacimiento constantino-teodosiano o renovatio imperii, un movimiento intelectual que pretendía la vuelta a las fuentes clásicas, revitalizando géneros y formas literarias ya caducas.
En el ámbito de la investigación histórico-arqueológica, el hecho más significativo en el estudio de los libiofenicios en Iberia, quizá haya sido la identificación por Zobel de Zangróniz en 1863 como libiofenicias de un conjunto de cecas del sur peninsular. No hay que perder de vista que en el siglo XIX y durante buena parte del XX, las fuentes literarias «clásicas» (en el sentido de canónicas) eran consideradas la única fuente de autoridad, y en pleno auge de la arqueología filológica, la cultura material tenía como objetivo confirmar y complementar aquello que los textos apuntaban. La prueba de la existencia de libiofenicios la halló Zobel en ciertos talleres monetales (Arsa, Asido, Bailo, Iptuci, Lascuta, Oba, Turrirecina y Vesci) que tenían en común el uso de un alfabeto neopúnico no normalizado, motivo por el que fueron segregadas artificialmente del resto de las cecas púnicas y neopúnicas. Suponemos que en este juego de atribuciones intervino también la identificación del río Criso (donde se asentaban los libiofenicios de Avieno) con el río Guadiaro, en la provincia de Cádiz, en un área geográfica cercana a donde se situaba la mayoría de las cecas.
Sin embargo, los estudios epigráficos, lingüísticos y arqueológicos han desmentido cualquier relación de estas cecas con una colonización libiofenicia, y las reintegra en el contexto de las acuñaciones púnicas y neopúnicas de la Ulterior, aunque, dada la localización de estos talleres en zonas más alejadas de la costa, y la fecha de las acuñaciones, entre la segunda mitad del siglo II y mediados del I a.C., se advierten síntomas de escasa normalización debidos precisamente a su aislamiento. Lógicamente, la destrucción de Cartago en 146 a.C. tuvo como consecuencia una descentralización lingüística que dio lugar a varias formas de escritura neopúnica, fenómeno que se advierte en estas cecas en formas aberrantes y síntomas de latinización, como la tendencia a la vocalización y a la escritura dextrógira.
Según su localización geográfica se han distinguido dos grupos de cecas: el de la trascosta gaditana, en las serranías de Cádiz y Málaga, y el de la Baeturia túrdula (Arsa, Turrirecina), en el sur de la provincia de Badajoz. La utilización del alfabeto neopúnico y de ciertos tipos monetales (cabeza de Melkart-Hércules, atunes, delfines) en estos talleres se ha interpretado como una expresión de la integración económica de estas ciudades en un circuito liderado por Gades, basado, en lo que se refiere a las cecas del grupo asidonense, en la explotación de minas de sal gema y de arroyos salados para suministrar sal a la «industria» de salazones, y, en el de la Baeturia túrdula, en el aprovechamiento de los recursos mineros de la zona.
Sobre cronología: criterios de periodización
En la historia de la colonización fenicia de Iberia está firmemente asentada la secuencia cronológica tripartita que establece un periodo «fenicio» o arcaico de la colonización (siglos VIII-VI a.C.), que se ha ido ensanchando en antigüedad hasta el siglo IX a.C. por nuevos hallazgos y dataciones absolutas (incluso se ha propuesto una fase previa de precolonización en los siglos XI-X a.C.), una etapa «púnica» (siglos V-III a.C.), y una tercera fase «tardopúnica» o «neopúnica» (siglos II-I a.C.), ya bajo la administración romana.
Esta división temporal es fruto de un proceso historiográfico alambicado de siglos y de tradiciones cruzadas que tiene como ingredientes, por un lado, la noción biologicista de surgimiento, auge y decadencia de las culturas; por otro, el paradigma invasionista que entiende los cambios culturales como consecuencias de la sustitución de unas poblaciones por otras; en tercer lugar, la exportación de experiencias históricas centro-mediterráneas a Iberia; y, por último, la búsqueda de hitos históricos que permitan establecer cesuras o fases en un periodo prolongado de tiempo. Estos hitos han sido, tradicionalmente, la conquista de Tiro por Nabuconodosor II en 572 a.C. y el inicio de la ocupación romana de Hispania en 206 a.C. El primero contribuiría definitivamente a deshacer los lazos entre la metrópoli y las colonias, momento que sería aprovechado por Cartago para sustituir a Tiro en el dominio de las antiguas colonias fenicias del Mediterráneo central y occidental, y repoblarlas con libiofenicios, de ahí que la fase «púnica» sea considerada equívocamente como sinónimo de fase «cartaginesa».
En ocasiones también se ha contemplado una fase corta entre el segundo y el tercer periodo, la de la conquista cartaginesa de los Barca (237-206 a.C.), para algunos un hito más dentro del periodo púnico protagonizado por la omnipresencia cartaginesa, mientras que para otros constituye una fase diferente, decisiva, de la evolución de estas poblaciones.
Este esquema cronológico recibió también la sanción de los estudios arqueológicos enmarcados en el historicismo cultural, siempre atento a que cualquier mutación en el registro arqueológico constituyese la evidencia de un cambio cultural provocado por la sustitución de una población por otra. Los tradicionales fósiles-guía, las estructuras y ajuares funerarios y la cerámica, sirvieron para constatar esta transición entre la colonización fenicia y la cartaginesa, pues en todas las necrópolis se advertían transformaciones en el ritual de enterramiento desde la cremación, característica de los fenicios, a la inhumación, costumbre funeraria atribuida a los cartagineses. Paralelamente, la evolución de las vajillas cerámicas, a partir de un repertorio fenicio en el que predominaba la diversidad de formas, la bicromía y el engobe rojo, hacia el elenco vascular monótono y monócromo de época púnica, de manera casi sincrónica en el Mediterráneo central y occidental, contribuyó, a pesar de las particularidades locales, a atribuir estos fenómenos a la actuación cartaginesa.
Esta secuencia definida con tales criterios no tiene hoy vigencia, aunque se siga contemplando como periodización útil, cuando ya nadie duda de la continuidad demográfica y cultural de las comunidades fenicias, independientemente de la influencia ejercida sobre ellas por Cartago o por Roma, que lógicamente habrá que definir y calibrar. Es preciso construir la historia de estas comunidades desde su propio devenir y a través de la información vernácula, y no mediante el recurso a la historia de terceros. Por tanto, la periodización sigue siendo válida mientras esté acreditada por unas transformaciones estructurales simbolizadas, primeramente, por la transición de una sociedad colonial a otra poscolonial y por la conformación de ciudades-estados independientes; y, en segundo término, por la integración a fines del siglo III a.C. de estos microestados en dos formaciones estatales en plena expansión territorial, primero Cartago y después Roma.
II. Las ciudades-estado púnicas de Iberia
La transición entre la etapa colonial, de dependencia metropolitana, y el periodo formativo de las ciudades-estado púnicas en Iberia no está bien definida cronológicamente ni tampoco desde el punto de vista sociopolítico. La historiografía tradicional española situaba el cambio en el siglo VI a.C., como consecuencia de la conquista de Tiro por Nabuconodosor en 572 a.C. y la sustitución de la metrópoli por Cartago, que repoblaría las mermadas ciudades fenicias con contigentes de libiofenicios, integrándose en el imperio cartaginés. La acción cartaginesa tendría como efecto colateral la toma de Tarteso y de Mainake en la versión schulteniana. Esta hipótesis ha sido convenientemente contestada y se ha buscado la explicación del cambio en la conjunción de factores externos (destrucción de Tiro, colonización focense, reacción cartaginesa) e internos, como la decadencia económica producida por la falta de la demanda de plata en los mercados orientales tras la caída de Tiro, o por la escasa rentabilidad de los filones y agotamiento de los recursos tecnológicos, y la consecuente desestructuración de las sociedades colonial e indígena, que precisaron de una reorientación de sus economías.
Ciertamente, como comentaremos más adelante, en la literatura griega de época clásica y helenística anterior a la conquista romana hubo una disminución de noticias sobre el Extremo Occidente, pero no un silencio absoluto. Frente a la visión schulteniana que responsabilizaba de esta insuficiencia informativa al monopolio comercial cartaginés y al consecuente «bloqueo» del estrecho de Gibraltar, este fenómeno ha sido explicado por la pérdida aleatoria de mucha información, pero sobre todo desde la propia evolución de la literatura griega, dedicada desde Tucídides a la descripción autóptica de los hechos históricos, renuente por tanto a utilizar la etnografía como fuente y a cultivarla como género literario, lo que pudo ocasionar tanto el desconocimiento como el desinterés de los griegos hacia el Extremo Occidente, donde no poseían colonias ni apenas intereses comerciales. No obstante, el hecho de que no haya evidencias literarias de la destrucción, ocaso o crisis de las colonias fenicias, no niega la existencia de convulsiones en su trayectoria histórica, pues las lecturas que se han hecho del registro arqueológico insisten en la aparición de estos síntomas durante el siglo VI a.C., aunque lógicamente no se pueden hacer generalizaciones en un territorio tan extenso.
Lo metodológicamente correcto sería alternar los análisis individualizados de cada yacimiento o cada región, con un estudio del contexto mediterráneo, donde se concatenaron diversos factores que hicieron del siglo VI a.C. un dilatado periodo de transición. Si analizamos la escala mediterránea, siempre se ha interpretado que la conquista de Tiro debió ser un acontecimiento trascendente en Iberia, ya que supondría el fin de la demanda de materias primas, especialmente de plata, y con ello la decadencia de los centros fenicios y tartesios implicados en el tráfico comercial; y generaría la necesidad de reorientar la economía hacia otros sectores como el agropecuario o el aprovechamiento de los recursos marinos con fines comerciales. No obstante, la cronología de la toma de Tiro no coincide con la de la crisis metalúrgica, retrasada hasta el último cuarto del siglo VI a.C., por lo que la explicación se ha atribuido al agotamiento de los filones y a la carencia de tecnologías para acceder a las vetas más profundas.
En contraposición, se ha argumentado con acierto que Tiro, a pesar de la conquista, siguió siendo un estado importante, si bien la agresiva política asiria pudo haber contribuido a relajar, e incluso hacer desaparecer, el control político tirio sobre la colonias occidentales durante el siglo VII a.C. Además, Tiro reorientaría sus intereses comerciales en Próximo Oriente hacia Arabia y Anatolia, de forma que en el siglo VII y en los primeros decenios del VI a.C. se configuró una esfera política y económica independiente de Oriente. Algunos autores han interpretado la decadencia tiria como la ruina del sistema estatal de las lejanas colonias fenicias occidentales, que se convirtieron en ciudades-estado independientes, una situación que provocaría la injerencia de los comerciantes foceos. Pero no se puede hacer depender este proceso histórico de la caída de Tiro, aunque este hecho favoreciera la tendencia autonomista de las colonias en la transición de los siglos VII y VI a.C.
Otros acontecimientos en el Mediterráneo central y occidental debieron provocar mayores repercusiones. A lo largo del siglo VI a.C. se percibe un proceso que hemos denominado «regionalización» del Mediterráneo o fraccionamiento político y definición de áreas de influencia originada por la decadencia de las metrópolis y por la emergencia de nuevos estados. Este es el marco político predominante hasta las guerras púnicas, sin que otros acontecimientos del Mediterráneo oriental repercutieran de manera directa en el Extremo Occidente. A mediados de esta centuria se puede hablar ya de unas formaciones estatales consolidadas como algunas ciudades-estado etruscas, ciertas colonias griegas como Siracusa o Massalia, y antiguas colonias fenicias como Cartago. Esta última había iniciado en el último tercio del siglo VI a.C. una política expansionista a costa de las antiguas fundaciones fenicias en Cerdeña, Sicilia e Ibiza, y protagonizado junto a etruscos y foceos una serie de episodios bélicos relacionados con la piratería y el comercio, conocidos en las fuentes como la «batalla de Alalia».
Los efectos que pudieron tener estos factores en las comunidades fenicias de Iberia serían, desde luego, indirectos. La participación del factor griego en esta transición queda desdibujada, pues tanto samios como foceos habían tenido relaciones lucrativas con Tarteso según las noticias de Heródoto, y los mercados occidentales seguirían estando surtidos de productos griegos hasta finales del siglo VI a.C., cuando muchos síntomas de la crisis ya se había manifestado tanto en los asentamientos fenicios como en los locales. Lo cierto es que no se advierte una sincronía entre los síntomas iniciales del cambio en algunos asentamientos fenicios durante el primer tercio del siglo VI a.C., la crisis metalúrgica del suroeste a fines del mismo siglo, y las profundas transformaciones en las comunidades indígenas a lo largo de la sexta centuria.
Por ejemplo, en el Bajo Guadalquivir se advirtieron transformaciones trascendentes en los patrones de asentamiento: desaparición generalizada del denominado «poblamiento rural», concentración de la población en oppida, destrucción o reducción del tamaño de muchos asentamientos, traslados de población, fortificación apresurada de algunos centros, etc. Pero quizá los fenómenos más llamativos fueron, por un lado, la destrucción o abandono más o menos sincrónico de los santuarios fenicios y edificios «singulares» de influencia fenicia, como el de El Carambolo, el santuario de Caura, el edificio de Saltillo o el complejo sacrificial de Montemolín; en segundo lugar, la desaparición de las necrópolis «orientalizantes» o «principescas» (Los Alcores, Setefilla, La Angorrilla, Cruz del Negro, etc.), aunque sería más exacto hablar de la desaparición generalizada de los enterramientos en toda la región durante la Segunda Edad del Hierro; un tercer fenómeno fue el de la decadencia y desaparición de las producciones artesanales «orientalizantes» (orfebrería, toreútica, eboraria, cerámica), que sin embargo se mantuvieron en Extremadura y en la Alta Andalucía.
A estos datos debemos añadir la evidencia de la guerra, confirmada en la proliferación de puntas de flecha (las conocidas como de arpón y doble filo), que aparecieron por miles en los principales asentamientos de Andalucía y Levante, con evidencias de uso violento, datadas en contextos arqueológicos de la segunda mitad del siglo VI a.C. Se registraron en los asentamientos de primer orden y se clasificaron dentro de los mismos tipos utilizados coetáneamente para el asaltar poblados en el golfo de León, como Pech Maho, o aquellos que usados para asediar antiguas colonias fenicias como Cuccureddus de Villasimius en Cerdeña o Motya en Sicilia.
Si analizamos este fenómeno por sus consecuencias, llegaríamos a la conclusión de que se pudo tratar de un movimiento antifenicio y/o antiaristocrático, porque las principales manifestaciones de este mundo, las llamadas necrópolis principescas, las producciones artesanales de lujo y la arquitectura de prestigio, desaparecieron. Desde mediados del siglo VI a.C. se asistió al epílogo de la cultura «orientalizante», que hasta entonces se había sustentado en la comunidad de intereses entre la aristocracia indígena y los fenicios, cuyos lazos parece que a partir de estas fechas se desvanecen.
En otras áreas de colonización fenicia se perciben fenómenos de traslados de asentamiento, como en la desembocadura del río Vélez, del Guadalhorce o en la del Segura, pero estos fenómenos se debieron a procesos naturales, a la búsqueda de lugares más aptos ante la sedimentación fluvial que hacían impracticables los puertos. Pero no serían estos casos los únicos: décadas antes el asentamiento en la desembocadura del río Guadiaro (Casa Montilla) se trasladó a otro enclave cercano (Barbesula), y siglos más tarde la población de Cerro del Prado se marchó a Carteia previsiblemente por los mismos motivos.
Parece evidente, no obstante, que el fin del periodo colonial conllevó una contracción del área de expansión comercial y demográfica fenicia, disminuyendo su presencia –o desapareciendo– en diversas áreas como Portugal, Bajo Guadalquivir y el litoral alicantino, que desarrollaron identidades individualizadas en las que el elemento fenicio parecía presente en ciertos aspectos tecnológicos pero no en los culturales (lengua, alfabeto, religiosidad). La herencia fenicia fue atesorada principalmente por aquellas comunidades que mantuvieron sus identidades a través de un mecanismo sociopolítico de raigambre oriental: la ciudad-estado. No obstante, después de este periodo de contracción, desde fines del siglo V a.C. las ciudades-estado más dinámicas, como Gadir y Ebusus, llevaron a cabo políticas comerciales, e incluso demográficas, que les permitieron recuperar e incrementar el radio de acción del comercio fenicio de época arcaica.
¿Póleis púnicas?: estructura política y territorial
Los análisis sobre la evolución política de las antiguas colonias fenicias, la configuración de estas como ciudades-estado, o la caracterización de sus estructuras sociopolíticas y territoriales, han ocupado pocas páginas de la bibliografía especializada porque existe una evidente insuficiencia de datos en la información literaria, y porque el registro arqueológico tiene limitaciones como fuente referencial. Estas carencias se han intentado solventar mediante fórmulas diversas; la tradicional, como ya hemos visto, ha sido considerar que, tras la conquista de Tiro por los babilonios en 572 a.C., todas las colonias se integraron en el Imperio cartaginés como parte de una provincia. No obstante, en los años sesenta del siglo XX, M. Tarradell ideó el concepto político-económico de «Círculo del Estrecho», que desligaba a las ciudades fenicias de Iberia y de la costa atlántica marroquí de la órbita cartaginesa (de ahí que se eliminara el término «púnico»), y que daba protagonismo a Gadir sobre el resto de las ciudades.
Más recientemente, asumida la independencia de estas y la supremacía gaditana, el hipotético liderazgo de Gadir ha sido sobredimensionado, y para ello se ha inspirado en fenómenos coetáneos de otras áreas del Mediterráneo, como la «Liga de Delos», generando neologismos como «Liga púnico-gaditana», «fenicios occidentales federados» o «circunscripción púnico-gaditana», que no tuvieron refrendo en los testimonios literarios antiguos y que anticiparon fenómenos en la época republicana romana. En un término medio se sitúan aquellos autores que contemplan la autonomía de las ciudades occidentales bajo la hegemonía de Cartago, que actuaría en Iberia mediante mecanismos de control indirecto como los tratados entre estados y el comercio administrado.
La disyuntiva entre la integración en un estado hegemónico como Cartago y la independencia política da una idea aproximada de la dificultad que entraña este análisis y la ambigüedad de los datos literarios y arqueológicos. En cuanto a los primeros, son pocas las referencias explícitas –y la mayoría de ellas tardías– a las formas de gobierno y a la dimensión territorial de estas comunidades, por lo que suele ser habitual buscar inspiración en otras experiencias culturalmente cercanas mejor documentadas literaria o epigráficamente, como la cartaginesa y la de otras ciudades púnicas del norte de África o de Cerdeña. El sistema político púnico fue básicamente heredero del fenicio en sus estructuras gubernativas e institucionales, salvo en el régimen monárquico, es decir, que eran repúblicas oligárquicas o aristocráticas, aunque con tendencias democratizadoras a lo largo de su evolución histórica. Senado, sufetes epónimos y asamblea popular eran las tres instituciones en las que las ciudades-estado equilibran el poder.
En Iberia no poseemos datos al respecto, pero algunos testimonios indirectos quizá puedan ayudarnos a definirlas. Desde el final de la época arcaica son relativamente frecuentes las referencias a póleis en Iberia con o sin adscripción étnica; por ejemplo, en los fragmentos conservados de la Periodos Gês de Hecateo de Mileto (ca. 500 a.C.) y en la obra de Esteban de Bizancio son citadas diez póleis de Iberia, cuatro mastienas (Sualis, Menobora, Sixo, Molibdine), dos tartesias (Elibirge, Ibila), una sin adscripción étnica pero cerca de las Columnas de Heracles (Calate), y tres iberas (Sicane, Crabasia e Hiope). El resto de las menciones a póleis prerromanas son ocasionales pero expresivas de que los griegos, antes y después de la conquista romana, utilizaban ese término –con toda su carga semántica– para definir las realidades sociopolíticas y físicas de las que eran testigos. En el siguiente cuadro exponemos estos datos:

La comparación entre un fenómeno netamente griego, el de la polis, y las realidades políticas fenicias del Extremo Occidente no es metodológicamente correcta dadas las diferencias culturales y de evolución histórica entre uno y otras. Sin embargo, los mismos griegos, como Aristóteles en su conocido comentario sobre la constitución cartaginesa, recurrieron a estas comparaciones porque eran conscientes de las diferencias, pero también de las concomitancias, entre ambas formaciones sociopolíticas. Tampoco podemos obviar que las ciudades fenicias de Oriente fueron el último eslabón evolutivo de la milenaria ciudad-estado próximo-oriental, y que, para algunos autores, estas habían transmitido a los griegos el modelo en bruto –como también el alfabeto–, que acomodaron a su idiosincrasia. Utilizaremos, pues, las características de la polis griega como camino indirecto para analizar algunos rasgos definitorios de las ciudades-estado púnicas.
No obstante, antes hay que advertir que no hubo un modelo único de polis griega y que, como formación política, evolucionó con el tiempo, por lo que no es operativo hacer comparaciones entre póleis tan distanciadas temporalmente como las mencionadas por Hecateo de Mileto y, por ejemplo, Estrabón, quinientos años posterior. Hasta el siglo VI a.C. el término polis fue sinónimo de hábitat protegido por una acrópolis (en Homero, por ejemplo), y después adoptaría en ático la acepción de sede de un gobierno. Según algunos autores, habría dos fases en la evolución de la polis, el periodo arcaico-clásico y el helenístico-romano; en la primera, se identificaría con aquellos asentamientos mediterráneos que a los ojos de los periégetas griegos, como Hecateo, respondían a un prototipo de ciudad-estado no exclusivamente heleno, singularizado por su localización en las principales rutas comerciales, por disponer de áreas de mercado, de un alto grado de autonomía política y por generar fenómenos de aculturación en las áreas tribales circundantes. Las póleis mencionadas por Hecateo, Éforo, Teopompo, Pseudo-Escílax y Timóstenes de Rodas pertenecerían a este primer periodo, y serían consideradas como tales por sus afinidades morfológicas y organizativas, similares a las de ciertas comunidades griegas coetáneas. En época helenístico-romana, en Estrabón nuevamente, el concepto de polis adquiere un significado más acorde con el de aglomeración urbana o ciudad, equivalente en cierta medida al oppidum latino.