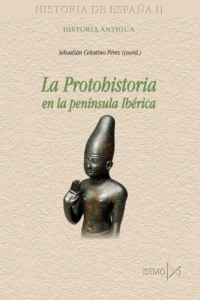Kitabı oku: «La protohistoria en la península Ibérica», sayfa 12
Desde esta perspectiva, un acercamiento a las características de la polis griega podría aproximarnos, no sin cautela, a los rasgos que plausiblemente definirían a las ciudades-estado púnicas de Iberia. Utilizaremos dos conjuntos de criterios, el de R. Duthoy, que contempla seis rasgos («microdimensionalidad», comunidad de ciudadanos, soberanía, autonomía, hábitat mononuclear y comunidad agraria), y el consensuado por el Copenhagen Polis Centre para diferenciar a la polis de otras formas de organización sociopolítica: existencia de étnicos cívicos, de cecas cívicas, de relaciones interestatales, organización panhelénica, existencia de un territorio delimitado y evidencia arqueológica urbana.
Los «microestados»
Los datos literarios, epigráficos y arqueológicos sólo permiten aproximarnos al análisis de algunos de estos rasgos, aunque es preciso advertir la complejidad en reconocer a través de ellos la evolución diacrónica de estas comunidades, de las que, en la mayoría de los casos, sólo podemos apuntar su etapa final, ya bajo la administración romana. Las citas de Hecateo y la enumeración de póleis y oppida de época romana (Estrabón, Plinio, Mela, Ptolomeo) dan cuenta de la etapa formativa y del final del proceso, y en ambos se advierte una característica fragmentación política, la existencia de «microestados», de ciudades que dominan un pequeño territorio a las que les supone un alto grado de autonomía y, por ende, de soberanía. En el cuadro siguiente se enumeran las ciudades del periodo tardopúnico e imperial romano localizadas en el litoral bástulo y, en el caso de Ptolomeo, también túrdulo (entre paréntesis):

Gran parte de esta nómina de póleis-oppida bástulos de época tardopúnica puede ser una fosilización de la estructuración del territorio de época prerromana, aunque no podemos colegir automáticamente su existencia antes de la conquista ni su pervivencia, pues muchas de ellas surgieron, o se configuraron como entidades urbanas, como consecuencia de la intervención política y demográfica romana en territorios de interés estratégico. Algunos casos pueden servirnos de ejemplo.

Fig. 2. Oppida bástulos según Plinio (Nat. III, 8; III, 19).
En 171 a.C. Roma fundó la primera colonia latina fuera de Italia, la Colonia Libertinorum Carteia, en una ciudad púnica preexistente que fue repoblada con 4.000 hijos de soldados romanos y mujeres hispanas (Liv. XLIII, 3). La bahía de Algeciras era un espacio vital para el control del estrecho de Gibraltar, y por este motivo, más de un siglo después, volvería a ser objeto de una nueva fundación, esta vez ex novo, Iulia Traducta (probablemente la Iulia Ioza de Estrabón y la Tingentera de Mela), con contingentes de habitantes y veteranos romanos de dos ciudades de la orilla africana del Estrecho, Tingis y Iulia Constantia Zilis (Str. III, 1.8). Al parecer, la creación de una nueva ciudad en la bahía respondía a la desconfianza de Augusto hacia Carteia, centro urbano que había participado en la guerra civil en el bando pompeyano.
Un segundo ejemplo es el de Baelo. La ciudad romana está situada a orillas del mar y en llano, pero sólo desde época augustea. El oppidum prerromano, que acuñaría monedas con leyenda neopúnica entre la segunda mitad del siglo II y el siglo I a.C., se ubicaría presumiblemente tierra adentro, en la Silla del Papa (Tarifa, Cádiz), de acuerdo con un patrón de poblamiento característico del área del estrecho de Gibraltar. En este caso, la intervención romana cumplió con el objetivo de ubicar a la población en llano y de promover la economía pesquera y conservera en un marco geográfico privilegiado por la riqueza piscícola y por el movimiento migratorio de especies epipelágicas.
Un tercer caso incumbe a un ámbito geográfico diferente, el de los esteros del Baetis. La ciudad más importante del entorno era Hasta Regia, el centro político de un extenso territorio que dominaba a otras poblaciones, como Turris Lascutana, identificada –no sin dudas– con otro centro que amonedó con rótulos neopúnicos (Lascuta). La intervención romana en esta ocasión liberó de la servidumbre a los lascutanos por un decreto del procónsul Emilio Paulo, conservado en un epígrafe de bronce de 189 a.C. Se trata de una actuación ocurrida poco después de la expulsión de los cartagineses (206 a.C.), que alteró sustancialmente la situación jurídica de la ciudad y de su territorio, pues tanto el oppidum como su ager pasaron a manos del Senado y del pueblo romano.
Además de estos casos, el hecho de que la mayoría de las ciudades bástulo-púnicas, con la excepción de Gadir, fueran estipendiarias, es decir, que habían sido desposeídas de sus tierras y de sus bienes a través de una deditio, así como la política intervencionista romana en ciertas áreas, como la bahía de Algeciras, nos invita a ser prudentes a la hora de extrapolar datos de época romana a momentos anteriores. No obstante, la nómina de ciudades mastienas de Hecateo y las póleis citadas por autores anteriores a la Segunda Guerra Púnica, a la que se pueden añadir la documentación arqueológica, hacen presumible la existencia de, al menos, una decena de ciudades-estado en el litoral meridional en época prerromana.
Los étnicos y las cecas cívicas
Volviendo al tema de los criterios de definición de la polis griega que pueden ser contrastados con los de las ciudades-estado púnicas, algunos ni siquiera pueden plantearse por la falta de datos, mientras que otros son sólo identificables en época tardopúnica. Por ejemplo, los étnicos y las cecas cívicas son analizados en un mismo tipo de documento, las monedas, aunque sólo a partir de su aparición en el siglo III y, sobre todo, en los siglos II y I a.C. Solamente Gadir y Ebusus acuñaron monedas antes de la Segunda Guerra Púnica, y Malaca, Sexi, Abdera y Baria lo hicieron durante la contienda o una vez finalizada esta. Casi todas las cecas incluyeron el nombre de la ciudad en púnico o neopúnico junto a los emblemas cívicos e iconos antropomorfos que han sido identificados con las divinidades protectoras de la ciudad (Melkart, Baal Hammon, Astarté, Tinnit, Bes, Chusor, Shamash, etcétera).
Pero en algunas emisiones de determinadas cecas, como en Gadir, Seks y Tagilit, se inscribieron en los cuños topónimos y fórmulas de acuñación (mb’l o mp’l) traducidas, no sin problemas, como «de los ciudadanos de» o «acuñación de», quizá en alusión a la autoridad emisora. Algunos autores han planteado que estas fórmulas podrían referirse a las «asambleas de ciudadanos» tan características de las ciudades fenicias, y en particular de Cartago, o bien a magistrados epónimos que representan a la ciudad y autorizan la emisión. Unas u otros quizá puedan interpretarse en el contexto de las tensiones entre las tendencias «democratizadoras» y las oligarquías cívicas características de época tardopúnica, aunque no poseemos datos al respecto y tendríamos que recurrir como inspiración a la trayectoria seguida por Cartago. Pero lo que nos interesa testimoniar es que ambas, y las acuñaciones cívicas en general, son manifestaciones de formas de gobierno independientes y de un expreso deseo de dejar constancia de ello.
En el caso de Gadir disponemos además de dos testimonios adicionales que contribuyen a valorar la posible existencia de una «asamblea popular»: por un lado, una inscripción grabada en un anillo de oro hallado en Cádiz, datado en el siglo II a.C., que reza lo siguiente: «Al Señor, al poderoso Milk-Astart y a sus siervos, / al pueblo de Cádiz»; por otro, un texto de Estrabón (III 2, 2) informa sobre la localización en los esteros de la ciudad de Asta, «donde los gaditanos se reúnen en asamblea habitualmente, ya que está situada a menos de cien estadios del puerto de la isla».
La hipotética existencia de otras magistraturas e instituciones como el sufetado y un Senado o asamblea de ancianos se puede intuir por documentos literarios tardíos o mediante la comparación con casos análogos norteafricanos o sardos, pero lo que nos interesa destacar es que las formas de organización política y social de las ciudades-estado púnicas eran la culminación de una larga tradición cívica, diferenciada en su esencia de otras manifestaciones cercanas geográficamente como las íberas, de impronta netamente aristocrática, donde los lazos clientelares y de parentesco eran las fórmulas características de la convivencia social.
El territorio
Los criterios «territorio delimitado», «microdimensionalidad» y «hábitat mononuclear» se refieren a la proyección política de la comunidad en el territorio y precisan tanto de los datos literarios como de los arqueológicos para su descripción. Los primeros son escasos y poco aclaratorios, pues no hay ninguna referencia explícita, ni siquiera de Gadir, que aporte pormenores sobre la delimitación territorial de estos microestados, y, salvo el caso de Asta y la Turris Lascutana, de las capacidades expansivas de unas comunidades a costa de otras. Carecemos, por tanto, de mapas políticos diacrónicos y sincrónicos, y sólo las prospecciones arqueológicas superficiales permiten aproximarnos a la evolución del poblamiento y a la conformación de territorios políticos, a pesar de que sólo disponemos de una muestra mínima de territorios prospectados, como los de Baria y Baesippo. Analizaremos, más adelante, uno por uno los casos mejor documentados.
La ciudad
También analizaremos individualizadamente las evidencias literarias y arqueológicas que se refieren a la existencia de núcleos urbanos entre los púnicos de Iberia, pero ahora comentaremos sucintamente el criterio «evidencia arqueológica urbana» porque aporta argumentos positivos para la consideración de estas comunidades como póleis púnicas. Se trata, como veremos, de una tarea problemática porque la mayoría de las ciudades continuó su habitación en época romana y medieval (Carteia, Villaricos), o ininterrumpidamente hasta la actualidad, como Cádiz, Málaga, Adra, Almuñécar o Cartagena, de ahí que puedan ser documentadas sólo de manera muy fragmentaria. Disponemos, sin embargo, de excavaciones y prospecciones que nos permiten conocer aspectos concretos, como los perímetros de algunos centros (Altos de Reveque, Carteia), sistemas defensivos, viarios, casas (Carteia, Castillo de Doña Blanca, Abdera), e incluso barrios industriales extraurbanos (Gadir, Ebuso).
Otro indicio válido para conocer si un asentamiento puede ser considerado centro urbano es la existencia de necrópolis, de espacios organizados internamente y segregados de la ciudad, destinados a la custodia de los restos mortales de la población y a la celebración de los ritos fúnebres y conmemorativos. En época arcaica, las necrópolis fenicias apenas acogían algunas decenas de enterramientos, y en algunos casos, como los de Trayamar, Laurita o Lagos, a la aristocracia colonial, una parte proporcionalmente mínima de la población. Al contrario, los enterramientos de época púnica se cuentan por cientos en las necrópolis de Cádiz y Villaricos, y en menor medida se conocen los cementerios de Malaca, Sexi y Maenoba. Estas cifras sugieren, además de un aumento demográfico de la población, que un número mayor de habitantes, los ciudadanos, tenían derecho a ser enterrados en un espacio al que sólo podían acceder por una prerrogativa cívica, y que no poseían otros residentes (extranjeros, esclavos, sectores desfavorecidos, etc.). En Villaricos, por ejemplo, hubo un sector segregado de la necrópolis destinado al enterramiento de la población íbera, claramente diferenciada de la púnica. Este carácter urbano de las necrópolis se aprecia no sólo en el número de tumbas, sino también en su organización interna, muy diferente, por ejemplo, a la de las ibéricas de la Alta Andalucía, donde los enterramientos se disponen espacialmente según el esquema aristocrático de la sociedad y de las relaciones clientelares.
Autonomía, soberanía, relaciones interestatales
Estos tres criterios sólo pueden ser estudiados a partir de los testimonios literarios. Como antes vimos, la desintegración del sistema colonial favoreció la formación de ciudades-estado y su emancipación, sin que haya noticias, siquiera indirectas, de que formasen un anacrónico estado «nacional» fenicio, ni de que las antiguas colonias se agrupasen en ligas o confederaciones, ya fuera bajo el liderazgo de Gadir o el de cualquier otra ciudad. Se ha argumentado en alguna ocasión que los orígenes tirios de las colonias y el liderazgo político-religioso de Gadir, refrendado por el santuario gaditano de Melkart, serían los elementos catalizadores de la existencia de una única identidad «fenicia occidental», si bien se utilizan argumentos, entre ellos numismáticos, discutibles y de un periodo tardío, ya bajo la administración romana.
La evolución política interna y externa de estas comunidades es casi completamente desconocida, pero no hay datos, ni literarios ni arqueológicos, para argumentar que este extenso territorio conformase alguna vez una unidad política. Los argumentos en contra son, por el contrario, numerosos. El primero es el que hemos expuesto más arriba: las noticias de época prerromana y romana dejan constancia de la fragmentación del territorio en «microestados», identificados por los testigos griegos como póleis. En segundo lugar, ni durante el desarrollo de la Segunda Guerra Púnica, ni en las primeras décadas de la dominación romana, las ciudades púnicas actuaron unidas ni compartieron intereses como lo demuestran las diversas actitudes adoptadas durante la contienda y en las primeras décadas de la dominación romana.
En la guerra anibálica, Gadir abandonó su alianza con Cartago cuando vio perdida la guerra, y suscribió un ventajoso foedus con Roma que le permitiría posteriormente disfrutar de una posición de la que no gozaron el resto de las ciudades púnicas, pues la mayoría de ellas quedaron adscritas al estatuto de ciudad estipendiaria, es decir, desposeídas de sus bienes y tierras en diversas condiciones. En este sentido tenemos noticia de que Badeia (probablemente Baria-Villaricos), se mantuvo fiel a la alianza con Cartago después de la conquista de Cartagena, y sufrió el asedio y la conquista romana (Plu., Apophth. Scip. Mai., 3; Val. Max. III, 7, 1; Gell. VI, 1, 8). Pocos años después, en 197 a.C., un grupo de ciudades, entre las que se contaban Malaca y Sexi (Liv. XXXIII, 21, 6), se rebeló contra los abusos y arbitrariedades cometidos por la incipiente administración romana. Como vemos, en ningún caso hubo comunidad de intereses y las ciudades púnicas nunca actuaron al unísono ni compartieron necesariamente los mismos intereses.
En cuanto a las relaciones interestatales, los datos literarios tampoco son muy explícitos sobre los vínculos políticos entre las ciudades-estado púnicas, y entre estas y otras formaciones políticas ibéricas y turdetanas, aunque hay documentación arqueológica por lo que podemos atisbar algunos de estos fenómenos. Sí hay, por el contrario, evidencias textuales y arqueológicas de vínculos políticos con Cartago, en particular Gadir, que adquirieron la forma de alianzas desiguales a lo largo de un proceso de progresivo control y dependencia, que culminaría con la integración del territorio en el estado cartaginés en 218 a.C., si bien la autonomía e identidad de estas ciudades probablemente no sufrió merma alguna.
Por último, en cuanto al último criterio, está actualmente en debate la posible existencia de relaciones «panfenicias» basadas en los orígenes tirios de algunas de las ciudades y en el culto a Melkart de Tiro. La efigie del dios en monedas de cecas como las de Gadir, Sexi y otras ciudades del sudoeste de Iberia había ha dado pie a especulaciones sobre la importancia económica y política del santuario, bajo cuyo amparo se situaría la liga o confederación antes mencionada, y sobre su papel decisivo en la configuración de una identidad «fenicia occidental». Al respecto, recientemente M. Álvarez Martí-Aguilar ha realizado una relectura de un conocido texto de Justino (XLIV, 5) en el que se narra la orden oracular recibida por los gaditanos de trasladar a Hispania el culto de Hércules, donde construyeron una ciudad. Este evento siempre se había relacionado con la fundación de Gadir por Tiro, pero la alusión al papel de los gaditanos en el episodio permite contemplar otras posibilidades, como que Gadir, y no Tiro, sea la fundadora, pues en esta colonia tiria se custodiaban los sacra Herculis. La hipótesis señala a Carteia, también conocida como Heraclea, como la nueva fundación en el segundo cuarto del siglo IV a.C., en un contexto de expansión gaditana por el área atlántica que contaría con el apoyo de Cartago.
El Melkart de Tiro actuaría como archegetes, como fundador de nuevas colonias y como dios tutelar de una red de comunidades vinculadas por lazos de consanguinidad, entre las que se contabilizarían Tiro, Cartago, Gadir y Carteia. Una de las prerrogativas de este selecto grupo de ciudades congregadas en torno al culto de Melkart sería el de la ayuda en casos de ataques de terceros; y esas ocasiones se presentarían cuando, por ejemplo, Alejandro sitió Tiro en 332 a.C. y la ciudad fenicia solicitó la ayuda cartaginesa, o, como expone el mismo texto de Justino, cuando Cartago hubo de acudir en ayuda de los gaditanos ante la agresión de pueblos vecinos.
Gadir (Cádiz) y su territorio
La configuración de un mapa político bien definido de la bahía de Cádiz es una tarea muy compleja porque apenas disponemos de datos literarios, escasos y controvertidos, y los estudios arqueológicos sobre territorio presentan unas limitaciones evidentes a efectos interpretativos. Por ejemplo, no hay ninguna referencia grecolatina a la existencia de otros centros en la bahía, como el Castillo de Doña Blanca y el Cerro del Castillo de Chiclana de la Frontera, y a su vinculación con la ciudad insular. También hay dudas justificadas sobre el tipo de relación entre Gadir y una gran formación estatal del entorno, Hasta Regia, que debió tener una considerable proyección política y territorial en la zona, como su mismo nombre indica, ya que era la sede, como refiere Estrabón (III 2, 2), del sýnodos de los gaditanos. Desconocemos, en definitiva, la relación política de Gadir con otras ciudades púnicas de Iberia como Carteia –se baraja la hipótesis, como ya hemos comentado, de que sea una fundación gaditana–, y con aquellas ciudades situadas tanto al este del estrecho de Gibraltar (Malaca, Sexi, Abdera, Baria), como al oeste (Onuba, Baesuris, Balsa, Ossonoba).

Fig. 3. Principales yacimientos arqueológicos púnicos o de influencia púnica mencionados en el texto.
El concepto de «Círculo del Estrecho» creado por Tarradell puede responder a la dimensión económica de un fenómeno que es sin duda evidente: la koiné económica basada en la explotación de los recursos marinos y en el tráfico de materias primas (estaño, oro, marfil), que configuraría un espacio económico centralizado en la bahía de Cádiz con ramificaciones en la costa atlántica africana e ibérica, incluyendo las márgenes de la ensenada bética. Pero la formulación conceptual del «Círculo del Estrecho» no responde a la dimensión política del fenómeno al no definir claramente las características de las formaciones políticas integrantes ni las relaciones jerárquicas entre unas y otras, aunque el papel hegemónico de Gadir pareciera fuera de toda duda.
La dimensión política del «Círculo del Estrecho» sí ha sido abordada por O. Arteaga, artífice de un concepto con cierto éxito en la historiografía, el de la «Liga púnico-gaditana», que situaba a Gadir en el epicentro político del «Círculo del Estrecho» y que articulaba las relaciones políticas de las ciudades-estado púnicas mediante pactos bajo el liderazgo gadirita, desligado a su vez de Cartago, estado con el que mantendría relaciones de igualdad, no de subordinación. La «Liga de Gadir» sería un concepto económico, político y religioso surgido tras la ruptura de la soberanía de Tiro y como consecuencia de la consolidación de los emergentes poderes occidentales y la promoción de sus respectivos sistemas ciudadanos. Las póleis púnicas se integrarían en esta liga bajo el patrocinio del Heracleion gaditano con el objetivo de limar problemas territoriales (definición de fronteras ciudadanas) y marítimos (reparto de circuitos mercantiles), de manera que desde los siglos V y IV a.C. Gadir impondría una hegemonía que afectaría incluso al territorio turdetano.
No obstante, la utilización como modelos comparativos de manifestaciones políticas contemporáneas como la Liga ático-délica y los tratados concluidos entre Cartago y Roma no sólo no avalan esta hipótesis sino que la contradicen. Solamente las emisiones monetales, tardías por otro lado, con el tipo de Melkart y los atunes, podrían aludir a esta posible koiné política liderada por Gadir, aunque para otros autores sea una manifestación exclusivamente económica y/o religiosa. Hay, por el contrario, argumentos en contra de esta hipótesis. En primer lugar, creemos que el papel político de Gadir entre los siglos VI-III a.C. se ha sobredimensionado debido la distorsión provocada por los testimonios escritos tardorrepublicanos, por la sobrevaloración del peso de la «industria» de salazones de pescado en el conjunto de la economía gaditana y en las relaciones con Grecia, y por el prestigio del santuario de Melkart durante la Antigüedad clásica. No obstante, la importancia de Gadir fue más estratégica y económica que política, más simbólica que real, y su renombre se debió en gran parte a su situación geográfica, en los límites de la ecúmene y a las puertas del océano. Hubo un evidente interés científico en época helenística por determinados fenómenos naturales (ocultamiento del sol, mareas), por las distancias y referencias a la navegación y por la geografía de las islas, a la par que un proceso de mitificación del Extremo Occidente y de traslados de mitos a una región liminar como era el estrecho de Gibraltar; de ahí que floreciera una corriente especulativa basada en la identificación y ubicación de personajes y lugares descritos en los relatos homéricos y en obras mitológicas (Gerión, Eritia).
No debemos olvidar, sin embargo, que las referencias a Gadir en las obras anteriores a la conquista romana son escasas. Sin ánimo de ser exhaustivos, en las informaciones más antiguas, hasta el siglo V a.C., hay un predominio sintomático de las noticias relacionadas con la identificación o la cercanía entre Gadir y la mítica Eritia, a la que siguen en número la fama de sus productos piscícolas y discusiones sobre temas geográficos. En el siglo IV a.C., en el periplo del Pseudo-Escílax sólo se refiere la situación de Gadira en dos islas, en una de las cuales se ubicaba una polis. Del mismo modo, las referencias directas a la obra perdida de Timeo aluden a aspectos muy generales, como el nombre dado a la isla de Gadir, su fundación en una península por los fenicios, junto a las Columnas de Heracles, y la riqueza de su templo, o bien su integración en el mito, al vincular la ciudad con la expedición de los Argonautas. La noticia indirecta de Éforo (en Plin., Nat. IV, 120) sobre el nombre (Eritea) dado a Gades, se puede incluir en este grupo.
Podemos decir que la imagen de Gadir transmitida por la historiografía griega anterior a la conquista romana es paupérrima, fruto del desconocimiento y de su desinterés por los asuntos occidentales, y se puede resumir en la noción de una fundación tiria de carácter liminar por su proximidad a las Columnas de Heracles, y por lo tanto lugar de partida y meta de exploraciones y periplos (Eutímenes, Hannón, Himilcón, Piteas, Eudoxo), pero también medio idóneo para la acogida de mitos y de especulaciones evemeristas. No disponemos, pues, de datos literarios que permitan aseverar un papel político rector de Gadir sobre los territorios occidentales, lo cual no quiere decir que no lo tuviera, sino que los griegos contemporáneos no lo percibieron así. Por el contrario, sí apreciaron las afamadas salazones y salsas saladas de pescado gadiritas, pero en dos contextos muy determinados, el de la medicina y el caricaturizado en las comedias.
El contexto mediterráneo en el que se integró Gadir tampoco da pie a la consideración de un papel hegemónico en el Mediterráneo occidental. Como la Liga ático-délica, la púnico-gaditana, de existir, debió definirse contra una amenaza externa, no necesariamente venida del mar, y/o en defensa de los intereses económicos comunes a todos los estados miembros. La posición hegemónica de Gadir, como la de Atenas, tuvo que basarse, por tanto, no sólo en el prestigio del santuario de Melkart y en una cierta autoridad moral asumida por ser la fundación tiria más importante y probablemente más antigua, matriz de otras muchas colonias, sino también en aquellos medios económicos y militares que le posibilitarían mantener esa autoridad en el tiempo.
No hay noticias, empero, de que ni Gadir ni ninguna otra ciudad púnica de Iberia dispusiese de una flota de guerra, sino de hippoi, pequeños barcos de pesca, y de naves mercantes. En una hipotética «liga púnica» el papel hegemónico seguramente debió recaer, por lo menos desde mediados del siglo IV a.C., en Cartago y no en Gadir. La paridad política entre las dos ciudades es más ilusoria que real pues todos los acontecimientos relacionados con ambas indican lo contrario: el episodio de la ayuda cartaginesa y posterior conquista del territorio (Just., Ep. XLIV 5), el tratado firmado entre Roma y Cartago hacia 348 a.C. (Polib. III 22, 1-13), o el desembarco de Amílcar en Gadir y la posterior actuación de los Barca, constituyen los argumentos de más peso, pero no los únicos, para valorar la disimetría en las relaciones entre ambos estados. Como veremos más adelante, la noción que tenían los griegos coetáneos sobre las tierras y los mares extremo-occidentales fue transmitida principalmente a través de los cartagineses a partir del siglo V a.C., lo cual significaría que, aunque podría tratarse de una imagen elaborada interesadamente por estos, los griegos tenían un conocimiento superfluo de la realidad etnográfica y política de esta parte de Iberia pero concebían el Extremo Occidente como un espacio político bajo la hegemonía de Cartago. El liderazgo de Cartago en una hipotética «liga púnica» tendría una expresión difícilmente obviable en el tratado de 348 a.C., al tener Cartago la capacidad de legislar en su nombre y en el de sus aliados sobre la defensa de unos territorios situados más allá de Mastia y de Tarseion, es decir, más allá de la costa mediterránea y del estrecho de Gibraltar. La capacidad de respuesta de Cartago ante las agresiones a sus aliados se pondría de manifiesto en el oscuro episodio de la amenaza a Gadir transmitido por Justino, cuando la ayuda prestada constituyó una excusa para intervenir directamente en territorio hispano.
Las Gadeira: una ciudad polinuclear
La ciudad de Cádiz encierra no pocos enigmas bajo su casco histórico y en su bahía. La propia situación de la ciudad antigua ha sido objeto de discusión por su invisibilidad, a pesar del elevado número de actividades arqueológicas realizadas en su solar, lo que ha llevado a algunos autores a proponer que el núcleo urbano pudo ubicarse en tierra firme, en el asentamiento de Doña Blanca, junto a la desembocadura del río Guadalete, mientras que el archipiélago sería la sede de la necrópolis, de los santuarios y del barrio alfarero. Los recientes descubrimientos de la ciudad fenicia más antigua en el Teatro Cómico han disipado las dudas, pero los datos sobre la ciudad poscolonial son realmente escasos.
Este problema traciende el terreno estrictamente arqueológico para convertirse en un enigma en el que están implicados tres tipos de datos: las descripciones de los escritores grecolatinos, los estudios geoarqueológicos y la documentación arqueológica, no coincidentes en la configuración del archipiélago antiguo. Empezando por los más recientes, las investigaciones geoarqueológicas dan como resultado un aglomerado de antiguas islas que en época histórica formaban una sola por el cegamiento del canal Bahía-Caleta y la unión de la isla de León a la mayor de todas. Sin embargo, estos datos se contradicen con las descripciones de época romana, especialmente las de Estrabón y Plinio, pero también otras más antiguas de Ferécides y Pseudo-Escílax. Ferécides, autor ateniense de fines del siglo VI y principios del V a.C., identificaba las Gadeira con Erytheia, en la que el mito colocaba a los bueyes de Gerión, pero Estrabón (Str. III, 5, 4) expuso la versión de otros autores, que no menciona: «según otros, es la isla frente a la ciudad, de la que está separada por un canal de un estadio». Heródoto (IV, 8), por su parte, decía que Gerión habitaba fuera del mar y tenía su morada en la isla que los griegos llaman Eritea, que está situada frente a Gadira. Por último, Pseudo-Escílax, hacia 335 a.C., refieriéndose a las Columnas de Heracles, decía que «allí había dos islas cuyo nombre es Gadira. Una de ellas tiene una ciudad [polis] que dista una singladura de las Columnas de Heracles» (THA IIB, 61a). Los testimonios literarios más antiguos se refieren, por lo tanto, a dos islas.
En época helenística y romana, Estrabón (III, 5, 3), con la información de testigos visuales como Artemidoro, Posidonio y Asclepiades, describió la realidad de las Gadeira del siglo I a.C., en la que habría al menos dos islas, una mayor en la que se situaban la ciudad en el extremo occidental y los santuarios de Cronos, cerca de la ciudad, y el Heraclion en el extremo opuesto, una isla pequeña también habitada, que constituía una antípolis o «ciudad de enfrente» de la primera fundación. Balbo levantaría una «ciudad gemela» o Dídime, aunque Estrabón no especifica dónde, pero enfrente de la isla pequeña, por lo que es de suponer que fue en la isla mayor, lo que se puede corroborar con el registro arqueológico. Estrabón (III, 5, 5) volverá a insistir en la ubicación de la ciudad en la isla grande, en el extremo opuesto al Heracleion.