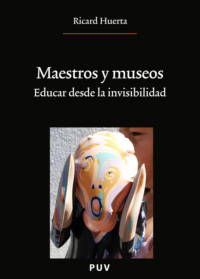Kitabı oku: «Maestros y museos», sayfa 3
Capítulo 2
EL MUSEO COMO ESPACIO IDÓNEO PARA LA EDUCACIÓN
En este capítulo pretendemos indagar en los territorios educativos de ámbito no formal, incidiendo de manera muy especial en el entorno que generan los museos y centros de arte. Cuando hablamos de educación no formal estamos refiriéndonos al dominio de las prácticas que se generan fuera del aula. Si bien se trata de manifestaciones en las que se aprende, mediante las que generamos relaciones educativas, ello ocurre sin contar con el encorsetado perfil curricular. En la escuela o la universidad se requiere un ritmo marcado por las pautas curriculares, mientras que la demarcación del museo o de cualquier otro entorno no formal permite elaborar un discurso más permeable a otras cadencias. Al museo se puede ir en domingo, por ejemplo. De hecho, en la mayoría de ocasiones vamos al museo los domingos, o los fines de semana, cuando nos lo permite el horario laboral.
En el museo tampoco hay que superar exámenes, ni cursos, ni créditos. Allí podemos acercarnos simplemente a pasear, a disfrutar, a conocer, a tomar un aperitivo e incluso a reunirnos con amigos. Aun así, nuestra visita al museo siempre servirá para aprender. También disfrutamos y aprendemos cuando vamos al cine a ver una película. El ritual del cine es diferente al del museo, aunque en los dos casos salimos del local habiendo aprendido algo. Y además habiéndonos deleitado con lo visto. Lo que tienen en común el museo y el cine es que se trata de artefactos eminentemente visuales. Como ritual, ambos coinciden en que tanto en la sesión de cine como en la visita al museo nos reunimos en la sala con otra gente que no conocemos, y además compartimos con ellos un tiempo de observación. A lo largo de este apartado contrastaremos algunas cuestiones sobre museos, vinculándolas en cierta medida al medio artístico del cine, y todo ello teniendo en cuenta el valor primordial de los públicos, de las personas con quienes compartimos estos rituales de la cultura visual.
En Manhattan, película rodada en blanco y negro por el director Woody Allen estrenada en 1979, podemos ver una escena que transcurre en las salas de un museo de Nueva York. Se trata de una conversación entre Isaac (el propio Allen), su joven novia Katie (papel que interpreta Mariel Hemingway) y Mary, una desconocida que en ese momento se presenta, interpretada por la actriz Diane Keaton. Estos tres personajes hablan sobre las obras de una exposición que están viendo en el museo. La supuestamente entendida Mary, crítica e historiadora del arte muy esnob, descompone los argumentos de Isaac, quien comenta sus preferencias respecto a las piezas que ha visto en la muestra. El tono de superioridad que usa Mary en su intervención es el aspecto que ahora nos interesa comentar.
Cuando accedemos a un museo, nuestra percepción se aclimata al grado de incidencia cultural e intelectual que la visita puede provocar en nosotros. Preparamos nuestros sentidos para una experiencia densa, o al menos para un momento que siempre resultará un tanto especial. Somos conscientes de que nos adentramos en un espacio y un conjunto de piezas cuya representatividad (o aura) ha sido refrendada por el tiempo y por los especialistas en la materia. Esta sana predisposición a sumergirnos en una experiencia positiva puede enmarañarse si se nos reclama o exige una cierta información específica. Para quien no es experto en la materia, esto puede suponer un hándicap importante. De pronto aparecen las inseguridades, los obstáculos, la dificultad que inicialmente no tenían por qué haber surgido. Esta sensación de contrariedad sería la primera reacción del personaje de Isaac en la película Manhattan. Isaac se ve desbordado por los aires de superioridad que desprende su contertulia Mary. Tal situación que describimos, o mejor dicho, que describe la escena de la película, resulta muy habitual. Y no solamente se da en los museos. Lo que ocurre es que en un museo se puede hacer alarde de cierto conocimiento superior, y esta jactanciosa supremacía hay quien pretende amortizarla cuando el resto de los participantes no ha llegado a adquirir dicho nivel. Es probable que las personas afectadas no tengan mayores conocimientos sobre arte porque, sencillamente, nunca se habían interesado por este tipo de cuestiones. O puede que sea porque nadie antes les había transmitido claramente tal necesidad de informaciones. En cualquier caso, nadie tiene derecho a objetarles su desconocimiento, ni mucho menos a reclamarles una formación que jamás se les había ofrecido.
La ironía contagiosa que desborda Woody Allen se ve reflejada en la película cuando convierte un primer encuentro desastroso (Isaac considera que Mary es una pedante insoportable) en un amor entre ambos. La banalidad lustrosa de Isaac casa bien con la afectación de Mary. La especialista y el ignorante neófito superan los obstáculos para llegar a entenderse de maravilla. El juego de seducción había empezado en un museo. No creemos que sea una casualidad la decisión del director de haber ilustrado este importante momento del film combinando la acción con la escenografía de unas salas blancas de museo. Está muy bien tramado el hilo argumental. La primera conversación de la película ya empieza con una frase en la que se habla del «valor del arte». Desde este inicio, vemos que Isaac instruye a su jovencísima novia Katie, intenta encauzarla hacia un conjunto de cuestiones culturales, aunque más bien parece que quiera adiestrarla o domesticarla. En realidad lo que pretende es acercarla a su terreno, es decir, al complejo entorno cultural de quienes supuestamente están más preparados. Este comportamiento representa una obscenidad que en demasiadas ocasiones ha acompañado al mundo del arte.
La escena del museo se inicia con Allen y Hemingway de pie, a la derecha de la imagen mirando unas fotos que están a la izquierda (fuera de plano). La conversación sirve para continuar presentando a los personajes de Katie e Isaac:
I: Son unas fotografías muy interesantes, ¿verdad?
K: Sí, me encantan.
I: ¿Tú ya has hecho alguna con la cámara de fotos que te regalé?
K: Sí. Hice un montón en la clase de arte dramático. Es sensacional.
I: Oye, ¿sabes que has dicho eso como el ratón de los dibujos de Tom y Jerry?
K: ¿Te burlas de mí?
I: Me ha sonado así, de veras.
K: ¿Sabes a qué suena tu voz? A un gemido.
Ambos miran con atención las fotografías. Es un dúo de contrastes, aunque navegan en el mismo barco: son neoyorquinos, son esnobs, son cultos. La cámara se mueve levemente hacia la derecha, ellos se giran y caminan unos pasos, se sorprenden al ver a un amigo de quien estaban hablando. El personaje de Isaac dice: «Precisamente estábamos hablando de ir a ver Shakespeare en Central Park este fin de semana». De nuevo el ambiente cultural como enlace. De repente, lo que había sido hasta ese momento una demostración de fuerza entre el maduro Isaac y su joven novia Katie se demora como argumentación para pasar a un enfrentamiento mucho más poderoso entre dos entendidos. La batalla intelectual está servida. Ya desde el momento en que se conocen, tanto Isaac como Mary empiezan a discutir:
I: Hemos estado abajo en la galería Costello, en la exposición de fotografías. Increíbles. Absolutamente increíbles.
M: ¿Os ha gustado eso?
I: ¿Las fotografías de abajo? Son una auténtica maravilla. ¿No te han gustado?
M: No. Las encuentro muy elusivas. Me recuerdan el estilo de Diane Arbus, pero sin ingenio. No sé. Son...
I: Bueno, nos ha gustado más la escultura de plexiglás, eso tengo que reconocerlo.
M: ¿De verdad os ha gustado?
I: ¿Tampoco te ha gustado la escultura de plexiglás?
M: Bueno... Es interesante... No...
I: (con tono socarrón): Yo la encuentro mucho mejor que ese dado de acero. Habéis visto el dado de acero, ¿eh? Es algo que...
M: A mí me ha parecido brillante. Realmente brillante.
I: ¿El dado de acero brillante?
M: Sí. Para mí lo es. Tiene textura. ¿Comprendes? Está perfectamente integrado y tiene una maravillosa calidad de capacidad negativa. Todo lo demás que hay abajo es mierda.
Cuando los personajes pasean por el museo se va generando un aura artística que mueve la propia visita, un elemento muy adecuado para el goce estético propio del engranaje museal. Walter Benjamin definió el aura como un auténtico distanciamiento de la obra por parte del espectador. Un enfriamiento. Un nuevo modelo de deidad que perdura hoy en día. En ello continúa insistiendo el arte que define las piezas del museo, las obras únicas. Benjamin apuntaba en su ensayo (1983) hacia el cine como un modelo de arte en el que desde la primera copia la premisa de la que parte es la de la eliminación de la llamada obra original, elemento clave de la sobrevaloración de las piezas artísticas, considerado esencial desde las instancias del arte. Según nuestro punto de vista, el arte y sus museos no se han desprendido de dicha frialdad. Puede que el aura siga siendo un elemento muy atractivo para ciertos públicos que asisten habitualmente a los museos, pero creemos que los distanciamientos no son productivos, al menos para los públicos escolares, o entre el profesorado. Deberíamos intentar acercar posiciones entre el museo y la escuela a partir de sus protagonistas clave: los maestros y los educadores de museos, evitando para ello distanciamientos auráticos. Pensamos que en el cine se pueden encontrar algunas respuestas a estas intenciones.
El esplendoroso inicio de la película Manhattan es, en realidad, un muestrario de planos que concretan en imágenes muchos de los aspectos destacados de esta ciudad, con la música de Gershwin como fondo. Casi parece un museo de fotografías en blanco y negro; un museo (vivo), una exposición, con música. Y en una ciudad que conocemos hasta la saciedad gracias al cine, a las películas. Una ciudad mítica para cualquier persona occidental. Una ciudad que atrae, porque se ha forjado una impresionante mitología en imágenes sobre este lugar del mundo. Un verdadero escenario: el escenario. La visita a una ciudad nueva produce un reforzamiento de nuestra atención, un mayor vigor en la mirada, que se desenvuelve atenta frente a las novedades. Se trata de un modo de mirar muy aplicable a nuestra posición de observadores cuando entramos en un museo. Cuando visitamos una ciudad como turistas vemos gemidos, gritos, texturas, detectamos sus relieves y entonaciones con mayor intensidad; la saboreamos desde nuestro primer contacto físico. Cuando visitamos un museo nos zambullimos en un océano de información, en el cual podremos encontrar deleite, o al contrario, puede que nos ahoguemos. Conviene tener en cuenta que como usuarios observadores, como público, hemos de percibir lo nuevo (un museo, una ciudad, una película) sin especulaciones, y desde luego valorando nuestros conocimientos previos al respecto. Nadie tiene derecho a exigirnos un modelo concreto de goce o disfrute.
En 1997 se estrenó en los cines, con buena acogida de público, una comedia absurda que trataba precisamente sobre museos. No es casualidad que uno de los actores ingleses más conocidos por sus trabajos en teatro y televisión optase por tratar esta temática en su primera incursión en el cine. Se trata del actor Rowan Atkinson, a quien popularmente se relaciona con su personaje más excesivo: Mr. Bean. Los guionistas del film utilizan una cuestión que tuvo su mayor auge durante las dos décadas finales del siglo XX: la proliferación de museos de arte como espacios emblemáticos de la imagen del poder institucional. De esta película nos interesa especialmente la forma despreocupada con la que se aborda un tipo de cuestiones a las que habitualmente se les suele dar un tratamiento solemne, que encaja más con el páramo de los especialistas: colecciones de arte, conservación, exposiciones, curadorías y/o comisariados, e imagen y promoción institucional. El aire lúdico del guión, junto con las exageradas y groseras bromas del propio actor, eliminan la supuesta seriedad que requiere el tema. Con este enfoque desenfadado el film consigue tratar cuestiones de bastante rango, que acaban teniendo mucha más importancia de la que podíamos imaginar cuando éstas se llevan a cabo por personas que son responsables de los museos.
En su versión original inglesa el film se titula Bean, nombre corto y contundente que se refiere al propio personaje principal. El hecho de haber creado un sujeto con nombre de vegetal ya nos induce a perder cualquier rasgo de seriedad al respecto. Precisamente, su desenvoltura permite siluetear los aspectos más descarnados. Un subtítulo nos clarifica las intenciones de la película: The Ultimate Disaster Movie. Pasamos a relatar algunas cuestiones aparentemente superficiales que, a nuestro entender, pueden resultar muy útiles para el profesorado en su preparación de visitas a museos. Nos referimos a los márgenes, a la paraliteratura del propio centro de arte. Los elementos paralingüísticos del museo son muy efectivos: la presencia del edificio, la publicidad de la institución, el vestíbulo de entrada, el color de las paredes de las salas, la existencia o no de bancos para sentarse, las audioguías, las advertencias y prohibiciones, los guardias de seguridad y los responsables de la vigilancia, etc. Todo un mundo cautivador está girando en torno a las piezas del museo, a las obras de arte. Este conjunto de elementos fascinantes puede servir como colchón de ayuda a la presentación de las obras. Aconsejamos que se concrete la visita en la atención puesta sobre algunas piezas. Un máximo de diez o doce. Nos centramos en ellas, en su poder de comunicación y seducción. El resto de lo aprendido en una visita puede originarse desde los mencionados márgenes, desde esa paraliteratura del museo.
El film Bean plantea un esquema sugerente, basado en la siguiente estructura:
– Un museo norteamericano intenta reforzar su imagen adquiriendo una obra de gran valor (aura intensificada por tratarse del cuadro «Composición en negro y gris n.º 1. Retrato de la madre del artista», pieza de 1871 del pintor norteamericano James Whistler).
– Para potenciar dicha adquisición se recurre a un especialista inglés del National Royal Museum (nombre ficticio que recoge varias instituciones reconocibles).
– El supuesto especialista resulta ser un fraudulento personaje, cuidador de sala, a quien el museo envía a Estados Unidos para mantenerlo alejado durante un tiempo.
– La llegada del personaje a California, su estancia en casa de la familia de un profesor universitario, su presencia en el museo y la destrucción sistemática que provoca en el original de la obra acaban reflejando todos los vicios y convencionalismos en los que se mueven este tipo de instituciones, con las que mantenemos una relación que ultrapasa el respeto y roza la veneración.
La película consiguió aumentar el aura del cuadro de Whistler, que pertenece a la colección del parisino Musée d’Orsay. El cine nos ayuda a conocer algunos entresijos del museo, como ocurre en una escena en la que vemos a Bean como vigilante de sala. La sala está solitaria. Únicamente vemos al vigilante sentado en un taburete. Está durmiendo. Se alarga la secuencia, y el nivel de apatía y somnolencia se acrecienta hasta el empacho. Podríamos leer aquí una alegoría de lo que muchos adolescentes opinan sobre los museos: que son sitios tediosos y soporíferos. No culpemos por ello a los adolescentes, pensemos en cómo llegan a esta consideración. La película narra el aburrimiento, pero de manera divertida. A nuestro entender, el gran mérito de la secuencia consiste en haberse fijado en alguien que normalmente pasa desapercibido: el vigilante de sala. No es un tipo de persona al que lleguemos a prestarle demasiada atención, a no ser que nos prohíba algo, que es cuando reparamos en su existencia.

Fig. 2.1 Los márgenes del museo nos ayudan a interpretar otros lugares del arte. Observar a la gente que transita permite un escaneado humano del lugar. Puerta del Museo de la Revolución en La Habana, Cuba.
Se podría plantear una visita a un museo eliminando las obras de arte y centrando nuestra atención en aquellos elementos fronterizos a los que habitualmente no les dedicamos excesivo interés. Las cartelas de las piezas son un ingrediente que cabe valorar. Leemos el título y el autor de la pieza en ese texto que se presenta en un lateral, en un margen. A veces, cuando se trata de esculturas, incluso nos cuesta encontrar la cartela identificativa de la obra. Buscamos en las paredes vecinas para ver si la encontramos. Necesitamos esa información que nos ratifique lo previsto, o que nos abra una puerta a la mejor comprensión de la pieza expuesta. En ocasiones estamos más tiempo leyendo la cartela que observando la obra, especialmente cuando se le añade un texto alusivo. Devoramos con interés los textos de las cartelas, la información que nos ofrecen. Pero no reparamos en plantearnos preguntas acerca de quién ha escrito, diseñado o puesto allá esa cartela. Estas decisiones las toma el museo en función de su política de exhibición. La Tate Britain inauguró su remodelación del año 2001 con un revolucionario sistema de textos que acabó dando más importancia a la cartela que a las propias obras de arte, y que precisamente está basado en nuestro desmesurado galanteo con los textos explicativos. De todos modos, nosotros somos partidarios de una cartela generosa, con su vertiente literaria, más allá de la mera información formal. Por tanto, animamos al profesorado a generar visitas en las que se tengan en cuenta los seductores elementos marginales que ofrecen los museos. De todo ello seguiremos hablando e insistiendo en los capítulos siguientes. Ahora volvemos a Bean, el film que veníamos comentando como ejemplo de crítica al museo preconcebido y previsible.
Algunas escenas de Bean reflejan acertadamente las intenciones que suelen habitar entre ciertos responsables de las políticas de museos. La flema inglesa que invade la reunión de especialistas del hipotético museo inglés contrasta con la frívola superficialidad con que analizan la situación los responsables del ficticio museo californiano. En la decoración de la sala, que vemos en contrapicado, destaca una mesa en forma de paleta de pintor, sobre la que se han distribuido carpetas de diferentes colores para los correspondientes compromisarios. Este tipo de disparatadas escenografías, con ambientes kitsch despreocupados, ha inundado los despachos de las frívolas direcciones de museos en las últimas décadas. Y también las absurdas conversaciones en las que todos los presentes opinan sobre la oportunidad de lanzar campañas publicitarias mediante la venta de objetos y demás merchandising alusiva a las obras expuestas en el museo. Deberíamos revisar seriamente en manos de quién estamos dejando las responsabilidades sobre la actividad de los museos. Lo cierto es que no hay maestros ni educadores en este tipo de comités asesores, lo cual es grave, ya que una parte de los públicos que acuden a los museos depende de lo que decidan estos maestros y estas maestras. La elocuente conversación de la escena del film en la que los asesores sugieren cómo incentivar el acto inaugural podría haberse grabado en la vida real sin alterar demasiado las opiniones:
Director: Piensan que tendríamos más atención por parte de los medios si asistiese alguien relacionado con el mundo del espectáculo.
Asesor 1: Con toda sinceridad, podríamos conseguir a Jon Bon Jovi.
Asesor 2: ¿Jon Bon Jovi para la presentación de «La madre de Winstler»? No tengo nada en contra del señor Jovi, pero que yo sepa no ha escrito nada sobre el impresionismo del siglo XIX, no lo cita en ninguna de sus canciones recientes.
Este tipo de conversaciones aparentemente disparatadas retratan un elemento con el que se ha venido jugando en los últimos tiempos con relación a los espacios museísticos: la espectacularización de los rituales. Los hábitos de los medios de comunicación invaden el museo. Prima la escenificación circense, la demostración insolente del poder, con el agasajo mediático que acompaña a la comparsa de personajes que vienen alimentando dicho folclore. Los maestros están en las antípodas de este modelo. Una maestra es una persona que desempeña su trabajo de forma casi anónima, en colaboración con sus compañeros, es un miembro más del equipo; no sirven las estridencias, al contrario, el ritmo escolar lo va imprimiendo el día a día, la constante superación en un medio poco apto para la estridencia. En el extremo opuesto, la caja de las vanidades del espectáculo mediático se rige por los golpes de efecto, por la militancia farandulera. No encaja bien el esfuerzo de los educadores con la pantomima mediática. Por ello no conviene que los museos tengan como referencia el espectáculo, porque de este modo se alejan de los intereses de las maestras y los maestros.

Fig. 2.2 El museo como espectáculo no encaja con las responsabilidades educativas del profesorado. Son los museos los que tienen que mirar con atención hacia los profesionales de la enseñanza. Entrada del museo Guggenheim de Nueva York.
Los museos asumen una gran responsabilidad en todo aquello referido a la formación estética de las personas. Los museos representan una fuente poética de gran calado en el deambular perceptivo. Más allá de las piezas expuestas, los márgenes del museo pueden ofrecernos un conjunto de posibilidades increíble, si somos capaces de reconvertir aquel material liminar en discurso educativo. Se ha comentado anteriormente el papel de los visitantes al hablar de la película Manhattan. Hemos atendido también a la figura del vigilante de sala cuando hablábamos del film Bean. Ahora nos adentramos en los pasillos, en las estancias y lugares del museo que no suelen adecuarse a la estricta sala de exposición, llámense patios, hall, corredores, bares, restaurante, lavabos, almacenes, ascensores, escaleras, punto de encuentro, recepción, taquillas, rampas, tiendas, biblioteca, talleres didácticos, etc. Circular por un museo es vagar por entrañables lugares que se han adherido al calor humano del atractivo que generan estos espacios públicos. Citamos aquí a Francesco Careri, quien al hablar de pasear por la ciudad, o por los márgenes de la ciudad, hace referencia a una actitud «a lo zonzo». Careri recupera con esta idea la deriva letrista, la experiencia de los artistas situacionistas, quienes apreciaban el encanto de los no lugares o lugares otros, escenarios poéticamente inhóspitos, márgenes con potente estimulación visual. Para el autor, el hecho de caminar a la deriva supone descubrir las zonas inconscientes de la ciudad, investigando los efectos psíquicos que el contexto produce en los individuos: «La dérive es una construcción y una experimentación de nuevos comportamientos en la vida real, la materialización de un modo alternativo de habitar la ciudad» (Careri, 2002: 92). Cuando nos adentramos en un museo ocurre algo similar a cuando paseamos por la ciudad, y es que estamos muy pendientes de las piezas exhibidas, lo que nos impide acercarnos a la paraliteratura de estos entornos cargados de referencias simbólicas. La ciudad, como el museo, contiene muchísimos atractivos que podemos detectar y apreciar, más allá del mero espectáculo arquitectónico y urbanístico.
El artista Valcárcel Medina se adentra en estos espacios poco visibilizados del museo en su obra Otoño de 2009, una intervención en el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2009. Su propuesta pretende acercar al espectador hacia los espacios transitados pero poco valorados del museo, ya que «la localización no es capaz de escamotear tanto su propia insignificancia como su naturaleza foránea». Explica Valcárcel Medina en el tríptico editado con motivo de su intervención que «Inevitablemente, las cosas ocurren –por una u otra razón– fuera y azarosamente. El propio raciocinio, tan personal e íntimo, está movido por lo exterior y circunstancial. ¡Y el arte, no digamos!». La propuesta abierta del artista pretende involucrarnos en la conciencia de nuestro propio papel como generadores de pensamientos estéticos en el enclave museístico, ya que «Acontece el arte tan caprichosamente que no hay más sentido para su manejo que la atención y la vigilancia, por no decir la observación: de pronto está aquí y de pronto ya no está». ¿Cómo puede poder percibir y vivenciar todo este potencial un maestro que ha llegado al museo con su alumnado, si se le ha relegado al papel de cuidador y transportista? Los educadores deben implicarse en la visita tan intensamente como el alumnado del grupo del que son responsables. De este modo, la maestra y el maestro acceden al potencial enriquecedor del linde:
Como cualquier otro estertor anímico, las coyunturas o escenarios que nos rodean o que se nos ofrecen ni son nuestros ni están completos. Pasamos nosotros y los aprovechamos o los desperdiciamos, nos enrolamos o simplemente nos alejamos. Es decir, lo mismo que pasa con el arte, del cual nadie puede negar que sea, a su vez, una circunstancia.
El flyer de esta exposición de Valcárcel Medina, un tríptico del que hemos extraído los anteriores fragmentos del texto, es también un espacio liminar, una fuente impresa de conocimiento y adquisiciones varias en nuestro contacto con las ideas y aportaciones del artista. Son circunstancias vividas.
El desafecto que sienten algunos maestros y maestras por ciertas tendencias arriesgadas del arte procede en ocasiones de un intento nunca concretado por descubrir hasta dónde puede favorecerles el encuentro. Estas cuestiones las analiza Ian Ground al hablar de nuestra relación como públicos con las obras de arte expuestas en los museos. Según este autor: «La noción de obra de arte no es un sello que ponemos en el objeto después del acto principal. Es el programa para el acto principal. No es meramente una etiqueta. Se parece mucho más a una regla. El concepto de obra de arte no describe: regula» (Ground, 2008: 62). Si la maestra llega al museo y no entiende la obra, difícilmente optará por llevar después a su alumnado. El maestro considera que su papel consiste en gestionar un puente de enlace hacia todo lo bueno que este encuentro puede aportar a su grupo de alumnos. Esta responsabilidad asumida es difícil de llevar a la práctica si no se dan las circunstancias favorables. Para conseguirlo, la primera regla que se ha de seguir es la de impulsar exposiciones que resulten atractivas para el profesorado.
Escuchamos en numerosas ocasiones la queja de algunos educadores con relación a las obras expuestas. No entienden su significado. No saben qué comentar u opinar sobre ellas. Tampoco están dispuestos a dejarse convencer mediante estratagemas lingüísticas, articulados históricos, juicios críticos o argumentos estéticos. No desean que la información acabe ocultando el verdadero aporte de la obra. Ante posturas escépticas, recomendamos visitar el trabajo de la profesora Olga M. Hubard (2008), quien analiza las preferencias de su alumnado sobre la base de un estudio de caso realizado en el Noguchi Museum de Queens (Nueva York). Esta profesora lleva a un grupo de alumnos de entre 15 y 17 años a dicho centro de arte, en el cual se encuentran las dos piezas sobre las que posteriormente se realiza la investigación. Se provoca un encuentro entre estos adolescentes y las piezas extremadamente sencillas de Noguchi, por ejemplo el «Magic Ring», una escultura realizada en mármol. Su alumnado participaba con sus comentarios y sus reacciones frente a las obras, extremadamente complejas debido a su majestuosa sencillez. Interesa conocer qué provoca en ellos y ellas la observación detenida de estas esculturas casi minimalistas. Y se comprueba que, al detenerse un cierto tiempo ante la obra, el alumnado acaba comentando muchos aspectos que tienen relación con sus vidas, con su entorno, con sus ideales. El detonante ha sido el tiempo dedicado a la observación. Es una lección de ritmo, de cadencia. Los adolescentes se han visto implicados y han generado respuestas. Tal y como apunta Ground,
la única respuesta real y honesta a la pregunta de si puede dejar de haber acuerdo sobre el arte es: sí, esto puede ocurrir. Pero los límites de lo que podemos considerar como comprender una obra de arte están señalados por las mismas banderas y vallas que las que delimitan a la gente a la que damos sentido. Los límites de la comprensión estética son, por tanto, semejantes a los límites de nuestra comprensión de los demás (Ground, 2008: 138).
«In caso di emergenza rompere il vetro sul pulsante rosso e spingere il maniglione». Es el aviso que encontramos en un inmenso cristal, un texto adherido a la puerta de emergencia que da al pasillo de una sala de la Pinacoteca de Brera, mítica institución de Milán, situada en la Via Brera. Tras el maniglione (la barra) y el cristal, aparece una secuencia de columnas clásicas que sostienen arcos de medio punto y que constituye el recorrido del primer piso sobre el patio claustral de la que fue Academia de Bellas Artes de esta impresionante ciudad italiana. Durante la visita a sus salas hemos podido disfrutar con la demoledora precisión de Rafael Sanzio, quien, en el cuadro Esponsorios de la Virgen, retrata el ideal de la ciudad renacentista; el decidido escorzo de Cristo muerto en el sepulcro de Andrea Mantenga nos traduce una perspectiva nueva del mundo visto desde el ángulo improbable que trazan los pies desnudos de su figura acostada; el Retrato de Andrea Doria vestido de Neptuno que pintó Bronzino nos traslada a la impresionante capacidad del arte para relatar la fuerza y el poder con un mínimo gesto, traduciendo a imágenes los intereses sectarios de los grupos de presión en cada época de la historia; las oscuras pasiones se concentran en las tenebrosas visiones de Caravaggio en su Cena de Emaús y en el metafísico San Jerónimo meditando de Ribera; mientras que en el cuadro Descubrimiento del cuerpo de San Marcos de Tintoretto percibimos el lúgubre esplendor arquitectónico que traspasa la propia obra. En esta actividad contemplativa implicamos nuestra mirada y el resto de los sentidos de nuestro cuerpo, que se deleitan con las piezas, por ejemplo, de Luca Giordano, Rubens, el Greco, Tiepolo, Canaletto, Pietro Longhi, Francesco Londonio, Bernardino Luini, Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Tiziano o Veronese. Tras un recorrido fecundo por estas exuberantes manifestaciones del arte occidental, que abarcan varios siglos de tradición, nos detenemos ante un letrero que rezuma aires de predicción: «In caso di emergenza rompere il vetro sul pulsante rosso e spingere il maniglione». Es tan sugerente que nos recuerda la parábola de Duchamp al intentar, a lo largo de su vida, crear un misterioso y complejo argumento denominado «le gran verre», en italiano «il grande vetro». No se trata de un cristal ni de una jarra misteriosa. Es, sencillamente, la posibilidad de sentir una inmensa emoción ante obras que han sabido hospedar en su seno una auténtica hemorragia de pronósticos ¿Cómo podemos transmitir a nuestro alumnado el extremo gozo que nos ha causado contemplar tales pinturas?