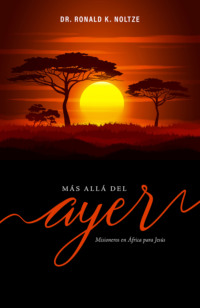Kitabı oku: «Más allá del ayer», sayfa 2
Gatai, la niñera
Me desperté demasiado temprano. Una mirada al reloj me confirmó lo que mi cuerpo me decía: no había dormido muchas horas. Eran a penas las seis de la mañana.
Me sentía incómodo y hacía demasiado calor. Noté que estaba bañado en sudor. Mi ropa, inusualmente húmeda, estaba pegada a mi cuerpo (y eso que eran las primeras horas del día). En el aire, denso, se percibía un constante aroma húmedo y mohoso, propio de la selva tropical.
La señora Roberts me invitó a desayunar.
–Hace ya varios años que estamos en África y nos sentimos bastante cómodos aquí –me dijo la joven estadounidense–. Los muchos alumnos y alumnas, junto con el personal docente, son tarea suficiente para llenar nuestros días. Es gente maravillosa. Los amamos sinceramente –agregó.
Luego, Bruce me explicó:
–Konola Academy es una de las cuatro mejores escuelas del país. Pertenece a la Misión de Liberia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuya sede central se encuentra en Monrovia. En el país, quienes se consideran personas de elevado rango social o de un nombre importante, envían a sus hijos a nuestro internado. Realmente tiene una muy buena reputación.
Justo en ese momento, cuando mis anfitriones se aprestaban a escucharme para saber algo más de mí, fuimos sorprendidos por unos extraños golpes en la puerta. Venían de la entrada principal de la casa, y, a juzgar por la reacción de los Roberts, no eran habituales. En realidad, habían sido golpes muy vacilantes, tan tímidos, que personalmente no los había escuchado. Roberts se levantó de un salto, empujó su silla hacia atrás y se fue hacia la puerta.
–¿Quién está ahí? –preguntó.
Pero no hubo respuesta. Un rayo de sol resplandeciente entró cuando abrió la puerta. Protegiendo sus ojos con la mano, comenzó un fluido intercambio de palabras. No alcanzaba a ver a la persona con la que hablaba, pero, por su voz, me di cuenta de que era una mujer. De todas maneras, no podía entender ninguna palabra del dialecto nativo en el que hablaban. Siempre con su mano en el picaporte de la puerta, Bruce giró lentamente la cabeza y clavó sobre mí una mirada larga, inquisitiva. Mientras lo hacía, se mantenía en silencio. Aquello era vergonzoso. Y, aunque no había entendido lo que hablaban, era evidente que el asunto tenía que ver conmigo.
Para complicar la situación aún más, la señora Roberts también se levantó y se sumó a la agitada conversación. Esto continuó por unos instantes. De pronto, el dueño de casa regresó a la mesa visiblemente consternado y, aferrando con ambas manos el respaldo de su silla, me dijo:
–Mi estimado amigo, allí afuera hay una mujer. Yo la he visto muchas veces por aquí, porque es una de las cocineras del internado. O esta mujer está desorientada y confusa, hablando disparates, o en lo que dice hay algo de verdad. A toda costa quiere hablar con usted. Asevera que lo conoce desde hace mucho tiempo. Asegura haber sido la niñera que trabajaba para la Sra. Noltze, su madre. Insiste en haberlo cuidado cuando era pequeño... Su nombre es Gatai.
G - A - T - A - I.
Esta palabra desencadenó una cascada de recuerdos en mi mente. En una fracción de segundo aparecieron ante mi retina imágenes que por un largo tiempo habían estado almacenadas en la profundidad de mi subconsciente. De repente, estas imágenes tomaron forma. Estaba sensiblemente conmovido, y a la vez turbado. Gatai: esa era una imagen amorfa en mi mente a la cual debía dar nuevamente estructura y vida.
–Sí, ¡este nombre tiene significado para mí! –respondí.
Un tanto cohibido por todo ese contexto me levanté y murmuré a mis anfitriones:
–Gatai... Gatai... sí, sí... este nombre me resulta familiar. Mis padres muchas veces han hablado de una muchacha llamada Gatai, ese nombre me suena. He visto más de una foto de Gatai. De alguna manera ella ha estado muy ligada a la vida de nuestra familia y la de la estación misionera. Creo que lo que esta mujer dice puede ser real. Me gustaría hablar personalmente con ella.
Afuera, a pocos metros de la casa, me encontré con una mujer morena, de baja estatura y festivamente vestida. Un elevado turbante amarillo y rojo adornaba su cabeza: aquello era una demostración de que ese encuentro era algo muy especial para ella. Un paño de tela multicolor envolvía su cuerpo desde el cuello, pasando por la cintura y llegando hasta cubrir los tobillos. No había joyas en el cuello. No vi pendientes. Estaba descalza. La expresión de su rostro reflejaba la tensión de su alma. Estaba sola. No había otra persona cerca.
Por supuesto, no la reconocí... Era totalmente imposible que así fuera. Fue ella quien rompió la tensión del momento y logró articular las primeras palabras:
–¿Es usted Míster Bubele? –la escuché decir con el acento típico del inglés de Liberia.
Ahora sí, mi sorpresa llegó al extremo. ¡Su frase logró desconcertarme del todo! Solo con dificultad pude mantener la compostura... ¿Cómo era posible que, a miles de kilómetros de Alemania, en lo más recóndito de África, rodeado por selva virgen y animales salvajes, escuchara de la boca de una mujer no blanca y totalmente desconocida mi apodo de niño en alemán: “Bubele”?
Solamente mi padre y mi madre solían llamarme cariñosamente Bubele en mi niñez. Esto sí que eran aires de antaño, de tiempos muy lejanos.
Muchos años habían transcurrido, y las costumbres habían cambiado. Para cuando nos encontramos con Gatai, ya no se usaba de ninguna manera este diminutivo para referirse a un adulto. Solamente el dialecto suabo, del sur de Alemania, transforma un Bübchen (“muchachito”) en un Bubele.

Gatai y Ronald, Konola (1978).
Sentí que se me escapaban las palabras:
–Sí... efectivamente... ¡Yo soy el Bubele!
–Dígame, por favor, ¿es usted Gatai? –pregunté, aunque la respuesta estuviera implícita.
–Sí, señor, soy yo... yo soy Gatai.
Tan pronto como las palabras salieron de su boca, sin poder –o sin querer– evitarlo, abracé emotivamente a esta pequeña y, en realidad, totalmente desconocida mujer. Gatai respondió sin ninguna timidez: estaba eufórica.
Pero lo que a continuación me esperaba era aun de mayor calibre. En forma totalmente inesperada, Gatai me tomó con ambas manos por la cintura y, sujetándose firmemente, comenzó a pisar el suelo, levantando alternativamente sus pies con un ritmo rápido. Al mismo tiempo, emitía un sonido alto y muy agudo, interrumpido por los labios o la lengua. Sonaba como: “¡Bi... bi... bi... bi... bi... bi...!”
¡Qué extraña situación! ¿Qué podría significar esto? ¿Cómo debía reaccionar? ¿Se trataba acaso de un ritual de alegría? ¿O, tal vez, tenía un significado vergonzoso para mí? ¿Era acaso un homenaje a mi persona?
Por encima del hombro, eché una mirada a Bruce. Pero solo le vi una sonrisa radiante y relajada. Aún más divertida parecía estar su esposa. De modo que de allí no podía esperar gran ayuda para detenerme y entender qué era lo que pasaba.
Mientras tanto, Gatai no cesaba con su baile. Todo este asunto, de alguna manera, se extendía demasiado para mi gusto. Para colmo de males, mientras ella bailaba, venían corriendo desde distintos lugares estudiantes de la escuela. Muy pronto estábamos rodeados por docenas de muchachos y chicas que gesticulaban alegremente y se esforzaban por emitir el mismo chirrido estridente y tan singular: “¡Bi... bi... bi... bi...!” ¡El mundo parecía fuera de control!

Danza: expresión de alegría y bienvenida.
Finalmente, las fuerzas de Gatai se agotaron. Sus manos soltaron lentamente mis caderas y ella se desplomó exhausta en el pasto.
Más tarde supe de qué se trataba aquello. El pataleo rítmico, acompañado por la imitación del grito de un conocido pájaro de la selva, era el más alto homenaje y cordial saludo que su tribu conocía. Era el mensaje de bienvenida bailado de la mujer de la selva; la expresión máxima de su afecto.
¡Liberia me había dado la bienvenida! El director quería mostrarme el campus y las instalaciones de la escuela. Invitó a Gatai a que nos acompañara. La entrada principal del edificio llevaba con letras blancas en relieve la inscripción: “Konola Academy – Seventh-day Adventist Church”. Altas palmeras de la época de los pioneros marcaban todo el trayecto de las calles y, desde el campanario, la vieja campana donada por iglesias alemanas en los años treinta seguía llamando para todos los servicios religiosos.
No muy lejos de allí, se encontraba sobre un pedestal el tambor de 2 metros de altura, un regalo de los nativos de Liiwa –una de las estaciones misioneras fundadas por europeos– a los pioneros. Los recuerdos seguían aflorando en mi mente.
Una gran capilla de arenisca blanca atestiguaba el crecimiento de la iglesia. Los hogares estudiantiles y las aulas constituían el centro neurálgico de la escuela, y la bandera de Liberia ondeaba en un mástil central.
En todas partes nos encontramos con jóvenes bien vestidos con uniforme de estudiante: una camisa de color gris claro con falda o pantalón azul. La disciplina y el orden entre los más de trescientos estudiantes era evidente. En la cocina estaba, como en los viejos tiempos, la olla de hierro negro sobre el fuego abierto, con el almuerzo para los alumnos.

Alumnas con el uniforme de la Konola Academy.
Además de la recorrida por la escuela de Konola, Gatai reservó una visita muy especial para mí: a la casa en la que habíamos vivido junto con mi familia, un lugar en el cual había quedado parte de mi historia y también de la suya. Los recuerdos que me apuntó Gatai resucitaron en mi mente una infinidad de anécdotas que hicieron revivir el pasado y más de una experiencia olvidada volvió a tomar forma. No solo era “mi día”, también era el “día de Gatai”.

Estación misionera Konola: la casa de los misioneros, edificada por pioneros en 1936.
Viaje a Liiwa
–Mañana tenemos que visitar sin falta Liiwa, tu lugar de nacimiento –dijo Roberts.
Liiwa había sido la segunda estación misionera fundada en el país.
–Para cubrir esta distancia antes los misioneros necesitaban unas dos semanas –nos dijo Gatai, en relación con el trayecto que íbamos a emprender–. Solía ser una caravana de hasta treinta hombres de carga. La señora, tu madre, generalmente viajaba en una hamaca. Yo siempre los acompañaba, ya que conozco esa región –explicó.
Ahora, con auto, podían cubrirse en solo dos horas los 110 kilómetros hasta la ciudad de Gbarnga, la capital de la provincia. Allí tuvimos que dejar el vehículo, porque solo por senderos de densa selva se podía llegar hasta la antigua estación misionera: Liiwa. Gatai era de esta zona. Para mi gran sorpresa y consternación, se quitó súbitamente toda la ropa y se quedó solo con un taparrabos –llamado lappa entre los nativos–, la vestimenta natural de su tribu.
–No me entenderían de otra manera –fue su comentario, ingenuo y seco, al notar mi sorpresa.

Estación misionera Liiwa (1935).
La agotadora caminata, cuesta arriba y en el calor del mediodía, me exigía al máximo. Gatai, por su parte, caminaba ágil y liviana a mi lado, entreteniéndome con recuerdos, a la vez que se empeñaba con solicitud en ayudarme, cuando mi calzado quería resbalarse en los húmedos puentes, llenos de moho, construidos con troncos de un árbol.
Inesperadamente, el bosque se abrió y salimos a un claro, una plataforma que permitía la vista sobre un vasto valle. Sobre una colina cercana se veía una alargada choza de barro, con techo de paja.
–Esa es nuestra escuela, la escuela de la Misión –dijo Gatai con orgullo.
Tres docenas de alumnos formaban una fila ordenada junto a su maestro y sobre ellos flameaba la bandera de Liberia. Era evidente que nos habían estado esperando. Cada uno vestía camisa y pantaloncito, y todos ellos tenían una Biblia en la mano.
–¿Cómo sabían ustedes que vendríamos hoy? –le pregunté al maestro.
–Oh, Míster Bubele, Recibimos la noticia con un mensaje del tambor que nos enviaron desde Konola –me explicó.
Giré y miré a los ojos de Gatai buscando comprender aquella respuesta. Mientras me miraba, murmuró con algo de vergüenza:
–Sí, Míster Bubele, fui yo.
Evidentemente había sido ella la que, sin consultar a Míster Roberts, hizo los arreglos para pasar el mensaje de aviso a su tribu mediante un código basado en el tambor.
El maestro de la escuela resultó sorprendentemente bien informado sobre el desarrollo histórico de las misiones adventistas en el país.
–Como parte de la enseñanza para los niños repetimos cada semana la historia de los pioneros. Cada niño sabe de memoria en qué forma se establecieron las diferentes estaciones misioneras. ¿Quiere escucharlo? –me preguntó.
Con visible satisfacción, llamó a un alumno de entre las filas y este repitió con voz clara cómo había sido la llegada del misionero Massa Noltze, en una barcaza, a la costa de Liberia. Era evidente: la trasmisión oral consecuente había logrado conservar cada uno de los detalles del pasado.
¡Impresionante! Escuchar de labios de un niño liberiano el relato de cómo mis padres habían arribado a su país fue algo conmovedor. ¡Estaba fascinado!
La casa principal de los misioneros en Liiwa ya no existía. Había sido incendiada y destruida por los hechiceros de la tribu de los Kpelle –un grupo étnico de la zona– a mediados de los años treinta. Pregunté a Gatai por el sitio.
–Conozco perfectamente el lugar donde ha estado ubicada la “gran casa blanca”, pero ahora está todo invadido y cubierto por los matorrales de la selva –me respondió.
De todas maneras, no me rendí e insistí:
–Quisiera ir a ese lugar, vayamos a esas ruinas, por favor.
Con machetes, algunos hombres de la zona nos abrieron laboriosamente el camino. Cuando llegamos, comprobé que Gatai estaba bien informada. Me encontré parado frente a los restos carbonizados de lo que alguna vez había sido mi lugar de nacimiento: allí estaban los hierros retorcidos y oxidados de la cama de mis padres, una cocina de hierro fundido con una todavía legible inscripción de “Stuttgart” y un pequeño montículo más alto y extendido de cenizas de lo que había sido una gran casa hecha de troncos.
¡Había llegado a la meta de mi viaje! Este había sido el desafío: las expectativas se habían cumplido. No sé durante cuánto tiempo permanecí en cuclillas, ensimismado, recordando lo que había sido y lo que ya no era más...
–No estés triste... –dijo Gatai con voz suave.
–Gracias –fue lo único que logré musitar.
Estaba emocionado ante estos mudos testigos. Ellos me hacían recordar a los intrépidos pioneros, quienes habían venido a este país para traer al pueblo liberiano el mensaje de un Redentor que los ama. Entre ellos estaban mis propios padres. Su confianza en Dios había sido más fuerte que el temor a los nativos incivilizados; más fuerte que el miedo a la selva, los animales salvajes y al calor tropical. Habían puesto fundamentos, con la certeza de que, con la ayuda de Dios, otros se encargarían de la cosecha.
Con el tiempo, las estaciones misioneras –sencillas, aunque bien organizadas– se desarrollaron. Seminaristas nativos, hijos de la misma tierra, fueron entrenados como pastores y continuaron con la labor. De los vacilantes comienzos resultaron escuelas reconocidas, una universidad, un hospital y una gran cantidad de iglesias adventistas en todo el país.
Mirada retrospectiva
¿Cuál fue la estructura social desde la cual Europa tomó la decisión de enviar misioneros a la costa atlántica de África? ¿Qué motivó a los pioneros para enfrentar semejante desafío de llevar el evangelio de Cristo a estos países tropicales? ¿Cómo fueron realmente las experiencias que vivieron estos hombres y mujeres junto a Dios?
Esta visita improvisada me permitió dirigir una mirada retrospectiva hacia una época prácticamente olvidada de Liberia. Y, al hacerlo, las preguntas sobre aquel pasado comenzaron a brotar en mi mente.
Las vivencias del viaje me impulsaron a reconstruir –para ti, apreciado lector– los años llenos de sacrificios y ricas experiencias de los primeros intrépidos misioneros en la costa occidental de África. De ello se tratan las próximas páginas.

Ronald Noltze de visita en Monorvia (1978). Pastor Harding, Secretario de la Misión de Liberia de la IASD. Bruce Roberts, Director de la Konola Academy.
Capítulo 1
Liberia, el campo misionero virgen en la costa atlántica de África
La Primera Guerra Mundial había terminado. Europa trató de recuperar su vida normal, pero los tiempos de la posguerra resultaron ser años por demás turbulentos.
Por un lado, hubo diversos conflictos políticos, pero fue la crisis económica la principal responsable de que se paralizaran los Estados del centro de Europa. Cinco años después de la rendición, Alemania se confrontó en 1923 con una hiperinflación nunca imaginada, la cual quitó a la gente hasta sus últimas posesiones. El desorden financiero se extendió paulatinamente a otros países y terminó, finalmente, en la crisis económica mundial que comenzó en 1928 (la cual estallaría al año siguiente y recibiría el nombre de La Gran Depresión).
Paralelamente, se notaba un cambio en la mentalidad del pueblo. Conceptos religiosos cristianos, que antes nunca habían sido puestos en tela de juicio, comenzaban a ser cuestionados. El proceso era complejo: mientras unos lo incitaban, otros lo veían con malos ojos. Paulatinamente, se llegó a una incertidumbre generalizada.
La escala de valores del cristianismo había sufrido una incisión notable, con la cual la mayoría tenía serios problemas. Una búsqueda por el retorno a las viejas raíces de estabilidad, nobleza y confianza se palpaba en todos los niveles y la gente encontraba estos postulados en la religión y en la fe cristiana. Las iglesias comenzaron a ser frecuentadas otra vez, las casas de oración se llenaron y los diferentes credos experimentaron un crecimiento repentino.
También los adventistas del séptimo día, cuyas raíces provienen de la Reforma y de los movimientos de reavivamiento del siglo XIX, se beneficiaron con este despertar religioso. Un intenso deseo por la actividad misionera impregnó sus filas. Los miembros de las iglesias tuvieron el anhelo de trasmitir a otros el mensaje del evangelio. Y esto involucraba tanto actividades en los propios países europeos como también esfuerzos misioneros extendidos a países lejanos, los cuales fueron apoyados e incentivados con mucho entusiasmo.
En 1926, la dirección general de la Iglesia Adventista en Europa Central decidió iniciar un programa de “campos misioneros nuevos”.
Desde hacía muchos años existían misioneros alemanes en África del este. Cerca del monte Kilimanjaro, en las montañas de Pare de Tanzania, se había establecido en 1903 la estación misionera Friedenstal. Otras instituciones la siguieron. Misioneros del norte de Europa y otros de los Estados Unidos fueron enviados a los más diversos países del globo. Aquella fue una época floreciente para las misiones en ultramar. Ahora, las miradas se dirigían a África occidental.
En una empresa mancomunada de Europa del Norte y Europa Central se acordó enviar voluntarios con el fin de establecer estaciones misioneras en Liberia. El secretario de las misiones inglesas, J. Read, y el alemán Walter K. Ising fueron los encargados del proyecto. Ante todo, tomaron contacto con el Gobierno de Liberia y lograron que este donara, generosamente, dos grandes terrenos a la iglesia. Estaban localizados no muy lejos de la costa, en la provincia de Grand Bassa. La primera condición básica para poder iniciar el proyecto había sido alcanzada. La siguiente tarea, un tanto más delicada, consistía en la búsqueda de jóvenes ministros, adecuados y capacitados para enfrentar el desafío de la misión.
En el transcurso de los siguientes catorce años, la iglesia extendió invitaciones para el “servicio como misionero en Liberia” a varios pastores. Ernst Flammer y Rudolf Helbig, de Alemania, fueron dos de los primeros en responder afirmativamente al llamado. Los siguieron Karl Noltze y Rudi Reiter. Más tarde, el teólogo Toivo Ketola se integró al grupo. Entre 1927 y 1941, estos hombres, junto con sus familias, pusieron los fundamentos para la iglesia en el país. Establecieron en la impenetrable selva liberiana tres estaciones misioneras: Palmberg, Liiwa, Konola y una sede central en la capital nacional, Monrovia.