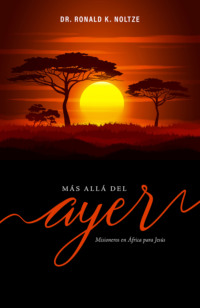Kitabı oku: «Más allá del ayer», sayfa 3
Enviado como misionero a Liberia
Cada vez que misioneros venían de sus campos en ultramar y contaban sus vivencias y experiencias, los corazones de sus oyentes latían más rápido. Países lejanos, pueblos desconocidos y, sobre todo, la vida de un misionero en el frente de batalla escuchada de primera mano abría los corazones. El efecto no fue diferente entre los estudiantes del Seminario Teológico Marienhöhe, en Alemania. Más de un candidato al ministerio pastoral soñaba con ser también uno de estos intrépidos misioneros.
Para algunos de ellos, el deseo se convertiría en el desafío de sus vidas. Cada vez que se aproximaba el final del año de estudios, la dirección del seminario ofrecía a los alumnos dos alternativas: un llamado como pastor asistente en una iglesia en Alemania o tareas en algún campo misionero.
Los dos primeros que eligieron un llamado al extranjero fueron los antes mencionados Flammer y Helbig, quienes viajaron a Liberia en la primavera de 1927. Los informes que enviaban eran alentadores. Sin embargo, se podía leer entre líneas que la tarea encomendada era casi imposible de abarcar. Los líderes de la Iglesia se convencieron muy pronto de que hacían falta más manos. Al aproximarse el fin de los estudios, el director Schubert hizo llamar al seminarista Karl, de 23 años, a su oficina. El joven se preocupó, y no poco: una cita con el director siempre tenía una connotación especial. Karl, quien admiraba al director, no podía imaginarse que aquella charla derivaría en el cumplimiento de sus deseos más profundos.
–¡Noltze, la dirección de la Iglesia tiene un llamado especial para ti!
El mensaje de recepción para el estudiante de Teología fue corto, preciso y al punto.
–Hemos pensado en ti porque ha surgido la necesidad de enviar, todavía en este año, un misionero más a Liberia. Estamos convencidos de que eres el hombre para esta tarea. Puedes meditarlo y darnos el aviso de tu decisión –agregó el director, quien esperaba, con aquella sorpresiva oferta, dar la charla por cerrada.

Karl F. Noltze, graduado de teología (1927).
La idea de ser eventualmente un misionero había rondado durante bastante tiempo por su mente. Más de una vez había abierto su corazón a Dios y presentado en sus oraciones este deseo. Por eso, aunque el ofrecimiento que acababa de recibir era completamente inesperado en aquel momento, Karl estaba interiormente preparado para hacer frente a los desafíos que demandaba llevar el evangelio a una tierra remota.
El joven seminarista se puso en pie y, antes de dar un paso, dejó perplejo al director:
–Pastor Schubert, gracias por escogerme: ¡acepto el llamado! No necesito tiempo para meditar al respecto –respondió.
–¿Estás realmente seguro de lo que me dices, Noltze? –indagó, algo escéptico, Schubert–. ¿Te parece prudente esta rapidez? ¿No quieres tomarte algún tiempo?
–Sí, pastor, estoy absolutamente decidido. Estoy listo y acepto –reiteró su respuesta.
Tiempo después, en el certificado de graduación de Karl se leería: “Llamado como misionero a Liberia, África occidental”.
Era mayo y el viaje estaba previsto para el fin de año. Después de su graduación, el joven teólogo debía cumplir todavía con una práctica como pastor asistente durante seis meses y dedicarse al mismo tiempo, tanto como le fuera posible, a aprender el idioma inglés. A su vez, en el Instituto Tropical de Hamburgo se esmeraron por introducir al inexperto teólogo en las reglas básicas de la vida y la cultura en los trópicos. También era tarea del instituto impartir conocimientos rudimentarios en cuanto al diagnóstico y tratamiento de enfermedades tropicales, la protección del sol en dicha región, el uso del calzado adecuado para la prevención de mordeduras de serpientes, pulgas de arena y lesiones por escorpiones. La profilaxis del paludismo, el manejo del agua potable y recomendaciones para el trato con los nativos complementaban aquel programa de formación acelerada. Esos meses corrieron a una velocidad superior a la habitual.
Desde la sede central se le informó a Karl que durante parte del viaje estaría acompañado. Los secretarios de Misión, Read e Ising, se sumarían a bordo en Freetown (la capital de Sierra Leona). Juntos continuarían el resto del viaje hasta Liberia y, ya por tierra, hasta la estación misionera Palmberg.

SS-Wadai, línea Hamburgo-Africa Occidental.
Con un ticket para el Africa-liner SS-Wadai en el bolsillo, Karl estaba ahora listo para iniciar el viaje.
El calendario marcaba diciembre de 1927. Había llegado la hora de cumplir aquel sueño por el cual tanto había orado.
Un misionero se despide
La figura de Karl, erguida con firmeza en la cubierta superior del SS-Wadai, podía divisarse con claridad. Con ambas manos sostenía la blanca barandilla de cubierta. El barco estaba listo para zarpar. Por tercera y por última vez, se escuchó la ronca bocina del barco en señal de despedida para las personas que se habían acercado al puerto de Hamburgo. Las vibraciones de esta bocina de niebla parecieron atravesar las entrañas de Karl y llevaron a su estado de ánimo, de por sí inestable, al límite de lo tolerable. En realidad, él no era una persona muy sentimental. Pero las vivencias de las últimas horas, tantas palabras sentidas de despedida y los obligados abrazos que las acompañaban habían afectado notablemente su equilibrio emocional.
Sigilosamente, su mano buscó el pañuelo que, con sabia precaución, había colocado en su bolsillo. “Nunca se sabe”, había pensado. Y, aunque esperaba no tener que usarlo, lo tranquilizó saber que aún estaba allí, quizá para, en caso de ser necesario, esconder cualquier emoción que le brotara por los ojos. Hubiese sentido vergüenza ante los demás pasajeros que estaban en cubierta si lo veían llorar. No se percataba de que ellos también batían pañuelos y secaban disimuladamente lágrimas.
Abajo, en el muelle, se veían los pañuelos agitados por un grupo mixto de jóvenes. Conocía personalmente a casi todos ellos. Allí se encontraba su mentor, el Pastor Drangmeister, rodeado de hombres y mujeres jóvenes de los grupos juveniles de las iglesias adventistas de Hamburgo. También estaban allí los empleados de la casa publicadora de la iglesia junto con otros amigos que agitaban sus pañuelos. Todos se habían acercado al puerto, porque de corazón se sentían ligados a él. Querían despedirse, al fin y al cabo, no era algo de todos los días que un joven pastor partiese como misionero al extranjero.
“Qué bueno es no estar solo”, pensó Karl. Qué bien hacía, justo en esta hora, sentir el apoyo de tantas personas cercanas. ¡Qué bien le hacía a su castigada alma! Y qué bueno, claro, poder recurrir al pañuelo que estaba en su bolsillo.
Cuando el personal del puerto sacó los grandes calabrotes de los amarraderos y el casco del barco comenzó a distanciarse casi imperceptiblemente del muelle, se derrumbó hasta el último recurso de estoicismo en Karl. Lenta y sigilosamente, las lágrimas comenzaron a deslizarse, una tras otra, por sus mejillas, mientras las figuras de sus seres amados que se encontraban en el muelle se volvían cada vez más borrosas. Karl llegó a la conclusión de que lo mejor sería, tal vez, darle rienda suelta a esa emoción. Después de todo, nadie lo miraba; todos y cada uno a bordo estaban ocupados consigo mismos.
Los que estaban saludando en el muelle con sus pañuelos, lo veían parado fornido, rubio e inmóvil contra la barandilla, hasta que el cielo y el barco comenzaron a confundirse en la bruma. También para Karl las figuras de los amados se perdían cada vez más, hasta que se desvaneció el contorno del puerto de Hamburgo, ya lejos.
Como si fuese una película, el recuerdo de las vivencias de las últimas semanas y meses pasó por su mente. Aquello había sido una mezcla de estrés y mucha bendición. De seminarista había pasado a misionero, y con esto sus más secretos sueños se habían cumplido. Estaba dispuesto a dar lo mejor de sí. Y estaba convencido de que, con la ayuda del Cielo, iba a cumplir la misión a la cual había sido llamado.
Echó una última mirada a la nebulosa distancia, soltó las manos de la barandilla y caminó lentamente por la cubierta hasta la escalera que lo llevaría a su cabina. No compartía el recinto con nadie, por lo que podía acomodar sus cosas a gusto. Había dos camas. Se decidió por la del lado interno, el opuesto a la ventanilla, que le permitiría tener una libre vista al mar. “Por ahora, todo es muy agradable y cómodo”, pensó el misionero. Entonces, se arrodilló en su pequeña cabina y oró: “Eterno y omnipotente Dios, entrego mi vida en tus manos. Una vez más, quiero dedicarme enteramente a ti y al desafío que me espera. Dame la fuerza y la prudencia para realizar la tarea asignada. Amén”.
Luego, buscó su pequeña Biblia negra y leyó las palabras del Salmo 32:8, aquellas que tantas veces le habían dado fuerza y coraje en momentos difíciles:
“Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar; Sobre ti fijaré mis ojos”.
El Africa-liner SS-Wadai
El SS Wadai era un vapor a carbón de la compañía naviera alemana Woermann, de Hamburgo. Construido en 1922, en el momento en el que partió Karl era un barco relativamente nuevo. Tenía espacio para unos cien pasajeros, distribuidos en cincuenta cabinas. Con apenas 110 metros de largo y solo 15 metros de ancho, era todo menos un barco grande, y el flamante pastor Nolze tenía, con mucha razón, la impresión de que la navegación no era muy serena en el movido mar de invierno.
El viaje de Hamburgo a Monrovia duraría tres semanas. Habiendo relativamente pocos viajeros a bordo, los contactos entre los pasajeros se hacían muy rápido. Algunos se presentaban espontáneamente, mientras que otros eran introducidos por algún conocido en común. Después de pocas horas, todos se conocían. A esto se sumó que, durante su discurso de bienvenida en la primera cena a bordo, el capitán del barco calificó a todos los tripulantes como una “gran familia”. El ambiente resultó ser muy agradable en ese círculo.
Para aquella comida, Karl se había puesto su traje bueno, el negro. El capital saludaba en la entrada del comedor. A su lado, un oficial armado con una lista de pasajeros mencionaba el nombre de los que entraban:
–Bienvenido, pastor Noltze. De modo que usted es el misionero –señaló el capitán mientras recibía a Karl con una amplia sonrisa.
El apretón de manos fue agradablemente firme.
–Es siempre especial para nosotros tener un religioso a bordo –agregó.
A su lado, estaba el primer oficial, quien también saludó en forma amable:
–Es un gran honor.
Aquello fue todo muy formal. Al menos así le pareció a Karl, quien por un momento se preguntó: “¿Habrá habido algo de ironía en las palabras del capitán o fueron estas realmente sinceras?” Tras meditarlo por una fracción de segundo, se decantó por creer en la honestidad de su anfitrión de aquella noche.
–¡Gracias por la bienvenida, capitán! –señaló enérgico.
Sin embargo, notó que, de algún modo, hacía falta algo más, de modo que agregó con una amplia sonrisa:
–Espero que mi presencia sea para bendición de la nave.
Aquella acotación fue bien recibida. Karl había dado en la frecuencia justa. Ambos se miraron directamente a los ojos: fue el comienzo de una amistad que iba a durar por muy muchos años.
El maitre le asignó una mesa para seis en la que solo había hombres. Todos estaban vestidos formalmente, de modo que Karl se sintió a gusto. Estrechó la mano y se presentó con cada uno.
Algunos de aquellos señores habían estado durante largos años en los trópicos. Cada cierto tiempo, tenían derecho a un período de vacaciones en su país natal. Ahora, retornaban a sus puestos en ultramar.
De acuerdo con las reglas de la medicina de la época, un europeo no debía sobrepasar un máximo de dos años en el calor tropical. Se sospechaba que una serie de síntomas, cuyo origen se desconocía, y se denominaba “crisis tropical”, aparecía en quienes permanecían por demasiado tiempo en ese clima. La alimentación desequilibrada, el constante e intenso calor, la sudoración permanente y, especialmente, el sol fuerte parecían afectar la salud del hombre blanco.
–Pastor Noltze, de modo que usted está viajando con un mandato de una sociedad misionera –indagó el señor que estaba sentado frente a él.
Todos los ojos giraron expectantes hacia el joven vestido de negro.
–Así es. Sin embargo, debo reconocer que nunca he viajado a los trópicos. De hecho, es mi primera experiencia en el extranjero.
La respuesta agradó a los caballeros. El religioso demostraba estar seguro de sí mismo, pero sin ser arrogante. A partir del buen clima que se generó en el inicio de la conversación, los comensales se sintieron motivados a hablar sobre sus experiencias personales. Algunos de ellos eran más bien reservados y prudentes, mientras que otros tendían a exagerar sus papeles; cada una según su estilo. Karl disfrutaba de escuchar sus historias. Aquella cena resultó un momento agradable, de esos en los que el tiempo corre sin que uno lo note. Fue, también el preludio de una bonita convivencia, un contraste con las dificultades que le esperaban a Karl en tierras africanas.
El variado grupo de damas y caballeros comerciantes, diplomáticos, agregados consulares, militares y también algunos trotamundos a bordo estaban siempre empeñados en no permitir que el aburrimiento invadiera el barco. Como la compañía naviera Woermann trabajaba principalmente con barcos de carga, el número de pasajeros se mantenía siempre reducido. La comida era sabrosa, sumamente variada, y los platos, tan abundantes que había que medirse constantemente para no caer en excesos.
Como en la cubierta y sobre todo en la proa soplaba el viento helado del invierno, todas las actividades se realizaban en los amplios salones. Largas charlas se sucedieron en aquellos espacios donde nacían nuevas amistades y donde tampoco faltaban los juegos de mesa y un gramófono de la época, con el cual los tripulantes escuchaban nostálgicas melodías de la lejana patria.
El resto del día, Karl se dedicaba a escribir en su diario de viaje y a practicar inglés.
El hecho de tener un teólogo y misionero a bordo despertaba la curiosidad de más de uno de los pasajeros. Para muchos de ellos, la de Karl era una actividad completamente desconocida. Es que la mayoría de quienes viajaban en el barco eran comerciantes o empleados de embajadas europeas en África; poco o nada sabían de la vida y de las actividades de un misionero. Y esta situación abrió las puertas a varias conversaciones.
Claro que también Karl ignoraba mucho sobre el mundo en el cual se movían sus compañeros de a bordo. Aquellos días en el barco le permitieron sumergirse en el tema de las colonias extranjeras.
En aquel tiempo, al hombre blanco se le adjudicaba en ultramar una posición de privilegio, pero también llena de desafíos. El comportamiento de los nativos era completamente diferente al que se acostumbraba en Europa, y la selva planteaba muchos peligros. Sobre todo, resultaba vital para un extranjero saber tratar a los nativos con tacto. A medida que escuchaba relatos de sus compañeros, Karl reconoció muy pronto que aquella sería la clave entre el éxito y el fracaso de su misión. A menudo, en detalles relacionados con el trato con los habitantes locales dependería su supervivencia en la selva liberiana.
Mientras Karl aprendía valiosas lecciones, el SS-Wadai se balanceaba en un mar agitado. Las bodegas estaban muy cargadas de carbón, y la nave se movía pesadamente en las aguas del mar. Era diciembre y el capitán, incitado por el contexto, contaba con entusiasmo anécdotas sobre impresionantes tormentas de otoño y de invierno en el Atlántico Norte.
Tormentas como las de aquellas historias del capitán alcanzaron esta vez al SS-Wadai en el Canal de la Mancha. Cuando la proa se hundía profundamente en el valle de alguna gigantesca ola, masas de agua se precipitaban sobre la cubierta, salpicaban hasta el puente y se derramaban a lo largo de las cubiertas laterales. Nadie podía estar allí afuera sin correr riesgo de ser arrastrado al mar. Al principio, aquello pareció novedoso y exótico. Al cabo de unos instantes, pasó a incomodar. Pronto, las amenazas de un mar embravecido se habían convertido en una tortura. Las subidas y bajadas de las crestas a los valles del oleaje eran acompañadas por un balanceo lateral de la nave, de estribor a babor. A excepción de los marineros, ninguna persona del barco podía mantenerse en pie. Aquellos que instantes antes disfrutaban de la comodidad y de amenas charlas, cambiaron de aspecto –ahora lívido, verde pálido y calamitoso– al compás de la tempestad. En aquellos momentos, Karl mismo no se podía mantener más en pie y se encontraba tirado en su cabina, donde había buscado refugio. Amargamente, el joven tuvo que aprender qué significaba un mareo en altamar. Fueron momentos en los que la angustia llegó a sus límites, al punto de que muchos desearon la muerte. Y por ninguna parte había tierra a la vista.
Recién a la altura de las Islas Canarias la turbulencia del océano se calmó. Poco a poco, el mar se tranquilizó y ya casi no se notaban olas. Lentamente aparecieron de nuevo pasajeros en cubierta para disfrutar no solo de la cálida brisa de a bordo, sino también de la paz propia de quien deja atrás una turbulencia. El mar azul y un cielo despejado daban un marco imponente al resto del viaje.
Las Palmas fue el primer puerto que avistaron. Apenas colocada la pasarela al muelle, Karl y sus nuevos amigos bajaron a tierra. Tener otra vez un suelo firme debajo de los pies era una sensación especial. Tanto como la vida subtropical de la isla. Por aquellos días, Karl escribió en su diario: “Cuán agradecido estoy de poder ver y experimentar todo esto y, sobre todo, de haber dejado atrás esas espantosas tormentas de invierno”. Inmediatamente siguen sus primeras palabras aprendidas en castellano: “Buenos días. ¿Cuánto cuesta...?” A pesar de que el de la isla era un ambiente muy diferente de aquel al que estaba habituado, aún se trataba de una cultura europea. Esto cambiaría muy pronto.

Barcazas, lanchones y botes llegan hasta el barco.
Solo pocos días después, el SS-Wadai tomó contacto con África. El “continente olvidado” se presentó en el puerto de Dakar, la capital de Senegal. Aquello era como un puente a otro mundo. Extraño y fascinante a la vez: gente de piel morena, con curiosa vestimenta africana, y muchas mujeres vestidas solo de la cintura hacia abajo. Los niños durmiendo atados a la espalda de sus madres y las cargas llevadas sobre la cabeza. Los vendedores generalmente sentados en cuclillas, ofreciendo sus mercaderías en la calle. A Karl le impresionaba particularmente el descontrolado colorido de vendedores que gritaban para ofrecer pájaros enjaulados, otros animales atados y una enorme variedad de frutas.
A pesar del aparente desorden, esa gente mostraba una singular calma: eran sonrientes y su trato era amigable.
–¿Que más nos esperará? –le dijo Karl a su compañero, el Sr. Moltke, agregado consular en Nigeria.
Él le respondió desde su propia experiencia:
–Oh, mi querido pastor, se acostumbrará muy pronto a este mundo. Estos africanos viven despreocupados, sin hacerse problemas por la vida. Uno realmente extraña esto cuando regresa a la cultura de Europa.
Karl consideró aquella idea un tanto exagerada, pero Moltke agregó:
–¿Sabe?, en mi primer viaje también tuve mis dificultades; es más, me preocupé. Pero cuando usted llega a comprender la mentalidad de esta gente y logra adentrarse en su filosofía de vida, nota con qué relajada tranquilidad enfrentan la vida. Esta gente africana es así. Los relojes de África, definitivamente, marchan a un ritmo diferente que los nuestros. Y la mayoría de ellos no tiene un reloj.
Esa noche, Karl escribió en su diario: “En realidad, esto no lo esperaba así. El enfoque de la vida de estas personas es totalmente diferente al mío. Pero estoy seguro de que los llegaré a entender mejor. Quiero entenderlos y comunicarme con ellos. Tal vez pueda ganar algo de esa serenidad para mí”.
¡La puerta a África se había abierto!