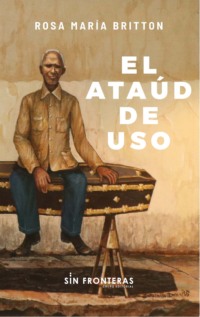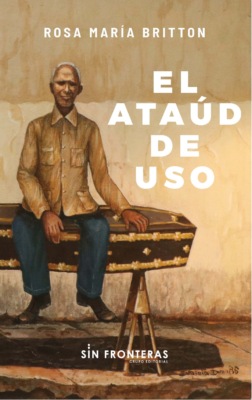Kitabı oku: «El ataúd en uso», sayfa 3
Cuando Eugenia regresó después del aguacero, Carmen radiante, le anunció su compromiso con Manuel y sus intenciones de casarse con él cuanto antes mejor. La tía cayó en un desmayo que le duró casi tres horas. Cuando se recuperó comenzó a increparla.
—No se puede casar con ese hombre Carmen, sería una locura. Él es un simple pescador y además negro. ¿Qué van a decir su madre y sus hermanas? Se morirán de la vergüenza cuando se enteren. Piense en su padrastro. Un hombre tan importante que nos ha hecho el honor de querer pertenecer a esta familia. Un hombre como él, que proviene de una raza tan distinguida no puede emparentar con un negro.
La joven se indignó ante estos argumentos de la tía que sofocada se abanicaba sin parar no fuera a desmayarse otra vez.
—Vergüenza debía darle, usted que tantos golpes de pecho se da. ¿Cómo se atreve a hablar así de Manuel, usted que se dice tan cristiana? ¿Es que no somos todos iguales ante los ojos de Nuestro Señor? Manuel no es un cualquiera y después de todo, nosotros no somos importantes. Nuestra familia siempre ha vivido una mentira, tratando de aparentar más de lo que es. Mi madre no tiene por qué disgustarse. ¿No es acaso peor casarse con ese español aventurero y a su edad…? Nosotros hemos sido tan pobres como cualquier pescador en Chumico.
—¡No diga eso hija!, usted se equivoca. Ni sus amigas ni su familia le aceptarán nunca más si usted se casa con ese hombre. Razone Carmen. Esa unión es una locura.
Pero la muchacha se negó a escucharla y a pesar de todos los esfuerzos de la vieja, Carmen persistía en su decisión de casarse.
Finalmente, Eugenia decidió hablarle a Manuel. Ansiosa, vigilaba la ocasión de encontrarse a solas con el muchacho. Carmen presintiendo lo que se avecinaba no se separaba de Manuel cuando este venía a visitarla. Cada tarde después que terminaban las clases, él llegaba, cargando algún regalo para la vieja, tratando de apaciguar su furia. Eugenia logró sus propósitos de quedar a solas con él, utilizando la estratagema de enviar a Carmen a la tienda del chino a buscar un ovillo de hilo que dizque le hacía falta. Al llegar Manuel lo hizo pasar a la salita y lo invitó a sentarse en un taburete.
—Siéntese Manuel. Tengo que hablarle.
—Dígame doña Eugenia. ¿En qué puedo servirle?
—Mire Manuel, yo sé que usted le tiene mucho afecto a mi sobrina Carmen.
—Perdone que la interrumpa señora Eugenia. Es más que afecto. Yo estoy enamorado de ella y quiero hacerla mi esposa.
—Bueno, bueno. Como sea, pero quiero advertirle que esa unión es imposible.
—¿Y por qué señora? Carmen y yo nos amamos y somos libres. ¿Qué obstáculos ve usted a este matrimonio?
—No se haga el tonto, joven. ¡Una señorita como Carmen que viene de una familia importante no puede casarse con alguien como usted!
—Señora dígame sus razones, y no me ande con rodeos, —le gritó alterado Manuel.
Ante la cólera del joven la vieja no supo qué otra cosa decir. Angustiada, se exprimía las manos tratando de buscar palabras que con delicadeza expresaran la enormidad del prejuicio que la envenenaba. Los últimos destellos de humanidad le impedían herir al muchacho que tanto las había ayudado desde que llegaron al pueblo. El muy tonto no se daba cuenta de que podía traerle toda clase de problemas a Carmen si se casaba con ella.
La conversación fue interrumpida bruscamente por el estruendo de cañonazos que provenían de la bahía. Carmen entró corriendo casi sin aliento y al darse cuenta de la presencia de Manuel anunció con gran agitación:
—Ha llegado una fragata de guerra a la bahía y está tirando cañonazos al aire. Todos corren a esconderse. ¿Qué querrán Dios mío?
Manuel salió disparado de la casa sin despedirse. Con toda la velocidad de sus piernas jóvenes corrió hasta la tienda de Ah Sing en donde quizás podía obtener alguna información de lo que estaba sucediendo. Allí se habían reunido todos los hombres que estaban en el pueblo ese día. Juancho, que era el más viejo y el más locuaz, trataba de hacerse oír a través del estruendo de voces que al unísono trataban de explicar lo que significaba la presencia de un barco de guerra en las tranquilas aguas de la bahía de Chumico.
—¡Por favor, señores! Déjenme hablar, —en vano gritaba.
—Es un barco de guerra del Gobierno. Seguro que viene a supervisar las elecciones.
—Malditos conservadores! Todo lo quieren hacer a la fuerza…
—Ahora vienen por votos y el resto del año nos tienen abandonados.
—¡Vivan los liberales! No dejaremos que nos asusten con cañonazos.
En medio del tumulto de hombres y bravuconadas, el chino silenciosamente sacó de una alacena una bandera china que tranquilamente enarboló en una improvisada asta en medio del patio.
—Yo sel chino y no quelel ploblemas —anunció gravemente. El estruendo de los cañonazos fue seguido por un largo silencio. Algunos se atrevieron a asomarse a la calle. A lo lejos se distinguía la fragata anclada en medio de la bahía. Quedaron ansiosamente en espera de los acontecimientos.
—Ya desembarcan, —anunciaron unos chicuelos que desde la playa corrían asustados calle arriba. El pueblo entero vigilaba al bote que se acercaba. El mar encrespado presagiaba tormenta.
—No vienen a nada bueno —musitó un viejo— ¡mi Santo Cristo de Chumico, ampáranos! •
06
Corría el año 1898. Los liberales colombianos habían estado planeando toda una década la revolución armada en contra del Gobierno. El Istmo de Panamá era importante para los liberales ya que por su posición aislada era un lugar ideal para iniciar tácticas divisionarias.
Casi todos los pueblos del litoral eran simpatizantes del movimiento liberal sin ser Chumico la excepción. La consigna ya estaba dada por los dirigentes liberales. Había que iniciar una serie de pequeñas rebeliones que mantuvieran al ejército colombiano acantonado en Panamá entretenido, de modo que no fueran transferidos a Colombia cuando la revolución final comenzara. Chumico por ser un pueblo tan aislado, recibía noticias de los movimientos liberales esporádicamente. Cuando regresaba «La Princesa» de sus viajes mensuales, todos trataban de obtener información de lo que estaba sucediendo en el resto de la región. Así se enteraron del exilio del Dr. Belisario Porras, una figura muy destacada del liberalismo, quien andaba por Centroamérica solicitando ayuda para el movimiento.
Francisco antes de enfermarse había estado muy ligado al partido liberal por los años noventa. Por eso, tuvo que salir huyendo de San Miguel apresuradamente con su familia, cuando el Alcalde de la isla mandó a ponerlo en prisión por sus actividades políticas. Fue así como la familia Muñoz llegó a Chumico. Manuel, desde chico había oído a su padre contar las atrocidades cometidas por los conservadores y cómo la prensa había sido amordazada por las fuerzas gubernamentales. Lo que más le molestaba al pueblo era el aumento desaforado de los impuestos y los fueros y privilegios concedidos por la iglesia católica a los aliados del movimiento oligarca de los conservadores. En el noventa y seis el Gobierno envió a Chumico un destacamento militar compuesto de cinco soldados, quienes pronto fueron aborrecidos por el pueblo.
Les vendían los alimentos a precio de oro y ni Ah Sing aceptaba en pago el papel moneda que el Gobierno había fabricado últimamente. Los soldados, a culatazos obligaban a los chumiqueños a recibir el papel que todos consideraban sin valor alguno. Pero a pesar de las amenazas e injurias no pudieron obtener ningún alimento de los sufridos pescadores. Por dos semanas nadie en el pueblo salió a pescar o a cazar y con el ayuno voluntario le dieron una lección a los obstinados colombianos que de casa en casa registraban en busca de comida. Soldados criados en tierra adentro, tenían miedo a salir a pescar en la bahía por temor a los tiburones que por esas aguas abundaban. Al final, el hambre los apretó y se dieron por vencidos. Fueron a la tienda del chino a comprar pescado, arroz y carne de monte a cambio de pesos de plata. Milagrosamente, en pocas horas pudieron obtener todos los artículos que necesitaban.
—Eso es para que aprendan a respetarnos. No somos esclavos de nadie, —decían los chumiqueños muy ocupados contando sus ganancias.
Cuando estallaron las primeras rebeliones liberales en Coclé, la noticia llegó a Chumico a las pocas semanas y los cinco soldados abandonaron la guarnición, dirigiéndose a la capital en la nave que trajo las nuevas.
La fragata que arribaba cañoneando al pueblo, era el primer indicio de que el Gobierno no olvidaba del todo a los pueblos del litoral. Después de mucha discusión, Juancho organizó una comitiva para que bajara a la playa a recibir a los militares. Manuel fue incluido en el grupo a última hora por su insistencia y, además, porque Francisco Muñoz había sido un liberal importante.
—No digan nada hasta que ellos nos hablen, —les amonestaba Juancho—. Tenemos que conservar la calma; acuérdense de que tienen las armas. Las mujeres que vuelvan a sus casas. Usted también, niña Carmen. Mandaremos a buscarla si hace falta.
Bajaron por la calle con paso solemne, hasta llegar a la playa, una veintena de hombres, en su mayoría viejos, porque los jóvenes estaban trabajando río arriba en el sembrado. Sin hacer el menor esfuerzo por ayudar a los soldados que trataban de encallar el bote que los traía a la playa, esperaron a que los militares llegaran hasta ellos. Las fuertes olas de la marea les impedían maniobrar los pesados botes y con grandes esfuerzos en medio de los juramentos de los oficiales trataban por todos los medios de desembarcar en la playa sin mojarse las botas. Finalmente lograron bajar y marcharon hacia el grupo de hombres que los esperaban al lado de la plaza de la iglesia.
—¿Quién es el Alcalde de este pueblo?, —preguntó el oficial de más rango del grupo, un Capitán, evidentemente de muy mal humor por lo difícil del desembarque.
Obsequioso y con cierto dejo de malicia Juancho le contestó:
—Yo soy el alcalde su Honor. ¿En qué puedo servirle?
—¿Dónde está el destacamento militar asignado a este pueblo?
—Se fueron hace meses sin decir ni adiós mi Capitán, —contó Juancho.
—Bueno, sírvase guiarme a una casa o cualquier lugar donde podamos dialogar. No quiero permanecer más tiempo hablando tonterías en esta playa infernal, —les gritó el Capitán, mientras el viento cada vez más fuerte casi ahogaba sus palabras.
En silencio se dirigieron a la iglesia. Romualdo Pérez con gran esfuerzo abrió las enormes puertas que crujían con pereza. Ese era el único lugar en el pueblo lo suficientemente amplio como para albergar a todo el grupo. Uno a uno se fueron sentando en las desvencijadas bancas todas carcomidas por el comején y el tiempo. El Cristo de Chumico con ojos de mudo asombro contemplaba la extraña reunión.
—¿Qué los trae por aquí Capitán?, —preguntó Juancho con voz tímida para no aumentar más la ira que vivamente reflejaba el rostro curtido del militar.
Con voz cortante el Capitán inició su discurso. Primeramente anunció la elección de Don Manuel Sanclemente a la Presidencia de Colombia.
—Pero si nosotros no votamos, —murmuraron algunos asombrados—. ¿Cuándo?
—¡Silencio! Dentro de media hora deseo que se reúna toda la población, —los interrumpió con un ademán de impaciencia el Capitán.
—Pero Capitán, ¿qué está pasando?, —preguntó Juancho.
—Hemos sido informados de que existe un foco de insurrección cerca de esta costa y queremos advertirles a todos las consecuencias si cooperan con los rebeldes. El grupo que operaba en San Miguel ha sido capturado y todos han sido ajusticiados.
Un murmullo de indignación acogió las palabras del Capitán. La mayoría de los presentes tenía parientes en San Miguel, o por lo menos amigos, y la crueldad de la noticia los cogió de sorpresa. Unos a otros se miraban sin saber qué hacer y algunos a duras penas trataban de contener los deseos de violentarse con los militares que los observaban con desprecio al ir desfilando por el atrio de la iglesia. Romualdo se quedó detrás luchando en vano por cerrar las inmensas puertas que empujadas por el viento se negaban a obedecer. El Capitán detuvo bruscamente a Juancho sujetándolo con fuerza por el brazo.
—Ya sabe Señor Alcalde. En media hora quiero a todo el pueblo aquí. Además, deseo que nos consiga algunas provisiones que necesitaremos antes de zarpar con la próxima marea. Sin contestarle siguieron todos loma arriba dejando a los soldados que en la plaza despreocupadamente conversaban entre sí. Las noticias se fueron propagando por el pueblo de balcón en balcón, de casa en casa. Algunas mujeres angustiadas lloraban al enterarse del asunto de San Miguel. Otras más aguerridas, como Leonor y Felicia, estaban dispuestas a sacar las viejas escopetas y comenzar a disparar allí mismo en contra de los soldados para vengar a los muertos.
Como una sombra, Juancho iba por todo el pueblo calmando los ánimos y prometiendo que cuando llegara el momento oportuno tomarían algún tipo de represalia. Manuel lo acompañaba. A pesar de sus cortos años, el muchacho se daba cuenta de la gravedad de la situación y sabía que no era el momento para hacer demostraciones de fuerza. Los bien armados soldados podrían diezmarlos con facilidad. ¡Ya llegaría el día de la retribución!
Carmen esperaba en la escuela las noticias ansiosamente en compañía de un grupo de mujeres y sus hijos que habían acudido a ella para obtener información. Doña Eugenia se había quedado en la casa, metida en su cama, vuelta un mar de lágrimas. Carmen le había hecho un té de tilo para calmarla sin lograrlo y por fin, a la fuerza, la había obligado acostarse, mientras que ella se iba a la escuela.
—Niña Carmen, ¿qué está pasando? Díganos por favor, —preguntaban nerviosas las mujeres—. Dicen que han llegado muchos soldados y que están en la iglesia con los hombres. ¡Dios nos ampare a todos! Son muy capaces de fusilar a alguien.
Juancho llegó con Manuel. En tono lúgubre les contó rápidamente los últimos sucesos y aconsejó a todos que debían conservar la calma. El viejo tenía el alma desgarrada. Sus hermanos vivían todos en San Miguel y Juancho sabía que eran activos del partido liberal. Temía por su seguridad pero no se había atrevido a preguntar nada a los soldados por miedo a represalias. En su fuero interno, maldecía a los invasores con todas sus fuerzas, pero sabía que de su presencia de ánimo dependía la tranquilidad en el pueblo. Manuel no saludó a Carmen. Ella se dio cuenta de su preocupación y mantuvo la distancia entre los dos.
—No hay por qué asustarse señoras. Vamos todos a la iglesia. El Capitán quiere hablarnos y es preferible escucharlo sin interrupciones. Los niños que se queden en sus casas. Tenemos que mantener la calma.
Juntos salieron dirigiéndose al atrio de la iglesia en donde ya estaba reunida la mayoría del pueblo. Entraron en silencio, las mujeres sentándose en las bancas mientras que los hombres se quedaban de pie a los lados. Con paso firme el Capitán marchó hasta el altar colocándose en el medio detrás del comulgatorio para que todos lo vieran bien. Con un gesto altanero mandó a hacer silencio, mientras que el resto de los soldados permanecía parado en la entrada de la iglesia. El militar comenzó a hablar con la voz cortante del que está acostumbrado a mandar. Volvió a informarles de la elección del conservador Manuel Sanclemente a la Presidencia de la República y cómo él sería implacable con cualquier intento de revolución armada por parte de los sediciosos liberales que atentaban en contra de la seguridad y paz en el país.
—Un foco de rebeldes ha sido diezmado en San Miguel, algunos escaparon pero estamos seguros de capturarlos pronto. Si algunos de ustedes saben algo de esto, es su deber patriótico informarnos sobre el paradero de estos malhechores. Y les aseguro que los que se atrevan a esconderlos o darles albergue ante los ojos de la ley son tan culpables como los fugitivos y serán castigados duramente. ¡Ya lo saben! Después no reclamen que no se les advirtió.
Las palabras del Capitán eran recogidas por los oídos hostiles de los chumiqueños. Mientras hablaba el militar, más se enardecían los ánimos y menos dispuestos se sentían a obedecer las órdenes impartidas con tanta arrogancia.
«¿Amenazas a mí?», pensaba Juancho, «¿qué se habrán creído?».
—¡Váyanse al demonio!, —musitó doña Leonor entre dientes.
«En cuanto llegue el primer grupo de rebeldes liberales nos unimos al movimiento», pensaban los jóvenes.
—Se dará una buena recompensa al que nos informe el paradero de los fugitivos, —prosiguió el Capitán—. Aquí dejaremos un destacamento de diez soldados en el cuartel. Ellos se encargarán de mantener la seguridad en el pueblo. El Teniente Jaramillo estará al mando del grupo.
Señaló a un joven oficial, parado con el resto de los soldados cerca de la puerta de la iglesia, ojeando a las jovenzuelas que coquetas sonreían a los soldados sin hacer caso de las palabras del Capitán. Al darse cuenta de que el militar se refería a él, con paso apresurado se dirigió al frente para que todos pudieran verlo mejor.
—¿Y por cuánto tiempo se quedará el destacamento aquí en Chumico?, —preguntó Juancho.
—El tiempo que sea necesario para mantener el orden, —anunció el Capitán.
Súbitamente, la voz de doña Leonor se alzó indignada.
—Pero Capitán, aquí no ha habido ningún desorden. Este siempre ha sido un pueblo pacífico. Somos gente humilde y de costumbres sencillas y no podemos mantener un destacamento tan grande. ¡Sus soldados comen cada uno por diez y luego quieren pagarnos con papeles que no valen nada!
Un murmullo de asentimiento, ahogó las últimas palabras de la mujer. El recuerdo de las dos semanas de ayuno forzado a que se vieron obligados por la terquedad de los otros soldados seguía fresco en el estómago de todos. Con voz estridente la mujer volvió a insistir.
—Los soldados comen demasiado y no quieren pagar por sus alimentos.
El Capitán levantó las manos con un ademán de impaciencia para hacerla callar.
—Los soldados pagarán con dinero legal del Estado y los que no quieran obedecer las órdenes del Teniente Jaramillo se atendrán a las consecuencias.
—Esto es ley marcial, —protestó otra voz.
Vivamente irritado el Capitán contestó:
—Efectivamente: es ley marcial. Cuanto antes lo entiendan será mejor para todos. El Teniente Jaramillo tiene órdenes de mantener la paz y de fusilar a los rebeldes en cuanto caigan en sus manos. Todo el peso de la ley caerá sobre aquellos que colaboren con los fugitivos. Los soldados se quedan y pagarán sus alimentos con dinero del Estado.
—¡Carajo! Ya veremos, —musitó Juancho.
Fue así, con esta declaración, como empezó en Chumico la guerra de los ochenta y cuatro días en contra del ejército colombiano.
Dando por terminada la reunión, el Capitán se dirigió al destacamento, ordenando que recogieran de la playa sus pertenencias y marcharan al pequeño cuartel situado al lado de la loma del cementerio. La tarde caía majestuosa y algunos pericos, alborozados, discutían en un árbol cercano los acontecimientos del día. La brisa del mar había disminuido su furia. A lo lejos se divisaba la fragata que había traído a los soldados, anclada en la bahía, sacudida por la marea que bajaba con rapidez. En un silencio preñado de hostilidad el pueblo vio partir a los soldados con un «ya veremos», prendido en todos los labios. •
07
Durante los primeros días después que partió la fragata, la tranquilidad reinó en Chumico. Todos desconocían la presencia de los soldados que deambulaban por el pueblo y la playa en su patrullaje. Algunos de los militares trataron de entablar conversación con los vecinos pero sólo obtenían respuestas en monosílabos o miradas hostiles.
Lilia, la sordomuda del pueblo, lavaba la ropa y cocinaba para los diez soldados y el Teniente. Ella siempre había cuidado del Cuartel desde los años ochenta cuando llegó a Chumico el primer destacamento. Todos en el pueblo la apreciaban mucho por su hábito de hacerse útil cuando alguien estaba enfermo.
Los extraños sucesos comenzaron tres semanas después de la llegada de los militares a las playas de Chumico. El agua de la tinaja del Cuartel amaneció un día llena de renacuajos. Los soldados que metieron la totuma y bebieron sin darse cuenta, escupían asqueados al tragarse los resbalosos bichos. Esa tarde el Teniente mandó a recoger el agua a un lugar distinto; al Cuartel llegó limpia y transparente pero otra vez amaneció llena de los ágiles batracios que en la tinaja nadaban con gran desparpajo, ante el asombro de los soldados.
—Esto parece cosa de brujería, —murmuraban mientras subían al chorro en busca de agua limpia.
El viernes, el Cuartel se vio inundado de una plaga de alacranes. Aparecieron primero anidando en las botas de los soldados que al calzarse en la madrugada, medio dormidos todavía, recibieron tremendas picadas. Por la noche antes de acostarse, tenían que revisar cuidadosamente las hamacas porque invariablemente estaban ocupadas por dos o tres de los mortíferos bichos. Exasperado, el Teniente le gritaba toda clase de insultos a Lilia pero ella le hacía señas de no entender ni saber lo que estaba pasando y tranquila seguía pegada a su fogón cocinando para los soldados. Una noche, uno de los reclutas fue picado en sus partes privadas cuando trataba de hacer sus necesidades en una bacinilla. Los alaridos del pobre hombre se oyeron por todo el pueblo que aparentaba estar dormido. A consecuencia de este último ataque el soldado estuvo muy enfermo con los huevos que parecían caimitos maduros y el miembro hinchado, negro y muy dolorido. Lilia le contó los pormenores del incidente a los vecinos que a la tienda de Ah Sing fueron a enterarse de lo ocurrido la noche anterior. Muertos de risa, la veían gesticular y abanicarse entre las piernas, imitando los gestos del soldado con la picada fatal. El Teniente ordenó una búsqueda exhaustiva de los arácnidos en el Cuartel, encontrando más de veinte especímenes. Mandó a montar una guardia permanente alrededor de la vivienda, convencido de que los bichos eran traídos por alguien del pueblo. Pero a pesar de todas las precauciones, los alacranes siguieron apareciendo como por arte de magia en todos los rincones y los soldados vivían en constante sobresalto. A los veinticuatro días amaneció una culebra enroscada en una esquina del Cuartel que por fortuna no picó a nadie pues era de una especie muy venenosa. Enardecido, el Teniente Jaramillo fue en busca de Juancho. Lo encontró remendando tranquilamente unas redes, sentado debajo de su casa a la orilla de la playa.
—¡O usted para estos abusos en contra de la autoridad o nos veremos en la necesidad de arrestarlo por desacato! —Amenazador, le gritó a Juancho que lo miraba con asombro.
—¿A qué se refiere Teniente? ¿En qué le he faltado yo para que me amenace así?
—Usted sabe bien a qué me refiero, no se haga el inocente. El Cuartel está lleno de alimañas y no es por arte de magia que han aparecido allí. Estoy seguro de que es una conspiración de parte de alguien en este pueblo que quiere amedrentarnos. Y usted como Alcalde es el responsable de la conducta de sus habitantes.
—Pero Teniente, ¿qué culpa tengo yo de los alacranes?
Usted sabe que tenemos toda clase de bichos en este pueblo estando como dicen al pie del monte. Sin ir más allá, la semana pasada mi mujer mató a una culebra dentro de la casa. Ustedes deberían tener más cuidado. Hay que cerrar las ventanas de noche y revisar las hamacas.
—Mire Juancho: vuelvo y repito, o estos incidentes cesan o me veré obligado a tomar medidas que no le van a gustar a nadie en este pueblo. ¡Ya están avisados!
Marchó calle arriba, rabioso, dejando a Juancho con una protesta en los labios.
Como una sombra apareció Manuel a su lado, poniéndose a trabajar con las redes para disimular.
—¿Qué quería el Teniente?, —preguntó en voz baja.
—Anda algo asustado con una plaga de alacranes que ha aparecido en el Cuartel, —le contó Juancho burlón—. Yo le expliqué que por ese lado del pueblo hay muchas alimañas y que debería tener más cuidado Está enfurecido y la quiere coger conmigo como si el ser alcalde me hiciera responsable de todas las cosas que suceden por aquí.
Siguió trabajando en silencio. En un tono de seriedad le dijo al muchacho:
—Ten cuidado Manuel, puede ser peligroso lo que hacen; el Teniente es capaz de hacerle mucho daño a este pueblo.
Manuel asintió. Ya estaba cansado de triquiñuelas y prefería una acción más directa en contra de los soldados. Pero una confrontación armada estaba fuera de toda posibilidad. En todo el pueblo habían cuatro a cinco escopetas de caza bastante viejas y muy pocas municiones. Además, pocos se iban a atrever a arriesgar su vida peleando con soldados bien entrenados para esos menesteres de guerra. Entre él y doña Leonor habían planeado la estrategia a seguir en contra de los soldados. Con el pretexto de ir a la iglesia a recitar novenas, reunía a los muchachos por las tardes para darles las instrucciones de ataque. Ah Sing también participó en la guerra a pesar de mantenerse refugiado a la sombra de su bandera. Estaba muy molesto por el papel moneda que los soldados le obligaban a tomar a cambio de las provisiones que a diario requisaban.
—Este papel no silve pala nada…!, —decía moviendo los ojos oblicuos desconsoladamente a la vista de los billetes. El arroz que llegaba al Cuartel estaba lleno de gorgojos; el pescado un poco pasado y la sal, negra y llena de pedruscos. Cada vez que el Teniente Jaramillo, indignado, le reclamaba la mala calidad de los productos que le vendía, el chino se disculpaba haciendo reverencias. El arroz limpio y la sal blanca la despachaba de noche por la puerta de atrás de la tienda en un entrar y salir de sombras silenciosas.
Desde la llegada de los soldados el modo de vivir de los chumiqueños cambió radicalmente. Las viejas ya no chismorreaban por las tardes de balcón a balcón. Con el paño en la cabeza rezaban a todas horas en la iglesia delante del Milagroso Cristo, por las almas de los mártires de San Miguel. Los jóvenes no salían a bucear. En grupos de dos o tres pasaban las horas en la playa dirigiendo miradas hostiles a los soldados que por allí patrullaban. El Teniente había prohibido las reuniones a menos que fueran rezos en la iglesia. Tampoco dejaba a los hombres irse río arriba a los sembrados de maíz y arroz a menos que fueran acompañados por una escolta, armados hasta los dientes. Habían pasado seis semanas desde la invasión de los militares y Carmen se sentía cada día más preocupada porque casi nunca veía a Manuel. Las pocas veces que logró hablarle lo encontró distante y con el pensamiento fijo en la situación que estaba viviendo el pueblo. La joven no podía entender su actitud y se sentía herida y abandonada. Eugenia, que nunca le había contado de su entrevista con Manuel, aprovechó la coyuntura política para sembrar cizaña entre los dos novios.
—Ese joven no tiene seriedad. Ya se lo había advertido pero no quiso hacerme caso. Ahora, cuando más lo necesitamos, no aparece por aquí. ¡Gracias a Dios que nos vamos de este pueblo! —repetía una y otra vez.
Así era. Terminaba el año escolar y cada día era más difícil mantener el orden entre los intranquilos chiquillos. Por la escuela corrían historias de renacuajos y alacranes que Carmen no lograba entender. Los alumnos, encantados con sus fechorías, recolectaban toda clase de alimañas para echarlas en el Cuartel bajo la dirección de Manuel y Leonor. Las jovencitas se encargaban de distraer a los soldados, coqueteando con ellos cuando subían al chorro a buscar agua; era fácil distraer a esos hombres con un contoneo de caderas.
El Teniente Jaramillo de vez en cuando llegaba a la escuela a conversar con doña Eugenia, una de las pocas personas en el pueblo que lo recibía con amabilidad.
—Siéntese un rato mi Teniente. ¡Qué tarde tan calurosa! ¿Le gustaría un vaso de chicha de tamarindo?, —solícita le preguntaba.
Las visitas cada vez más frecuentes del Teniente dejaban a Carmen indiferente. Desde sus años de niña se había acostumbrado a los uniformes de los cachacos y nunca se había visto obligada a escoger entre partidos políticos. Preocupada por sus relaciones con Manuel, el asunto de la guerra la tenía sin cuidado. No se daba cuenta de que el joven Teniente se sentía solo en el medio hostil en el que su deber lo había situado y buscaba la compañía de la maestra, joven culta y de su agrado. Finalmente, la insistencia del hombre acabó por despertar su curiosidad. Así se enteró de que el Teniente era oriundo de Cali, de familia distinguida y que a instancia del padre había escogido la carrera militar, que no era muy de su agrado.
—Preferiría estudiar leyes o filosofía señorita Carmen, pero mi padre opina que esas son ocupaciones de hombres débiles. Él alcanzó el grado de Coronel en el ejército de Bolívar en las guerras de los años veinte, cuando tenía mi edad y está empeñado en que yo siga el mismo camino. Ya está muy viejo y no quiero contrariarlo. No sé cómo ustedes se han acostumbrado a vivir aquí. Yo no entiendo a esta gente y créame usted que podría ser más rígido en el cumplimiento de mis órdenes de mantener la disciplina pero no quiero crear un conflicto armado en este pueblo. ¿Sabía que estos imbéciles se han dedicado a mortificar a la tropa echando toda clase de alimañas en el cuartel?
—¿A qué clase de alimañas se refiere?, —preguntó Carmen comenzando a entender los chismorreos de los alumnos. A duras penas reprimió una sonrisa.
—Renacuajos, alacranes y hasta culebras, —le dijo el Teniente—. Algunos de los soldados más exaltados son de la opinión de que una buena zurra a unos cuantos agitadores en este pueblo serviría de escarmiento a los otros. Sobre todo a ese chino sinvergüenza que solamente nos vende porquerías. A ese me gustaría retorcerle el pescuezo con su propia coleta... ¿Qué opina de todo esto?