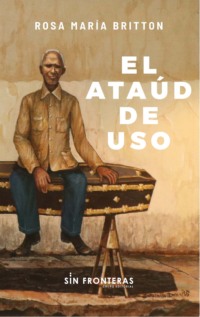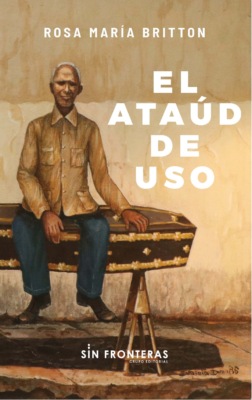Kitabı oku: «El ataúd en uso», sayfa 4
—Por favor Teniente, me parece que sus sospechas son infundadas. Un acto de violencia en contra de alguien en este pueblo sería peligroso. Usted no puede culparlos a ellos por sus simpatías liberales. Por muchos años el Gobierno central no ha hecho nada por estos pueblos, solamente cobrarles impuestos. Esta gente es pobre pero tiene mucho orgullo y ustedes han aparecido como invasores y no como autoridad debidamente constituida, —le contestó vivamente, con el corazón sobrecogido por la angustia que las palabras del Teniente le producían.
—¿Invasores? Nos llama invasores?, —indignado le reclamó—. Señorita, hemos sido enviados para mantener el orden en la República. Nuestra República, recalcó con acento grave. Este país está siendo amenazado por una banda de cuatreros que quieren destruirlo para satisfacer sus mezquinos intereses. Yo quiero que usted le haga entender a esos salvajes que tienen que obedecer órdenes y dejarse de triquiñuelas o me veré obligado a tomar represalias.
Eugenia, preocupada por el tono de voz que la conversación estaba adquiriendo y la actitud un tanto agresiva de Carmen, los interrumpió afanosa.
—¿Un poquito más chicha Teniente? Hace tanto calor, qué barbaridad no pareciera que estuviéramos en diciembre.
—No gracias, señora. Ya me iba, tengo mucho qué hacer.
Partió con el ceño fruncido haciendo un saludo marcial a la maestra desde la puerta. Siguió con paso rápido rumbo al Cuartel situado al pie de la loma del cementerio. La guarnición dominaba casi todo el pueblo. Sólo una casa quedaba más arriba medio oculta por matojos y un gran palo de mango. Era la choza en donde vivía Amelio Recuero, negro viejo de quien se rumoraba que poseía poderes diabólicos. Casi nunca hablaba con nadie y vivía solo. De noche, de la casita salían ruidos de animadas conversaciones y algunos juraban haber oído música extraña y el sonar de tambores. Una vez por semana el viejo iba a pescar en su panga y siempre regresaba con el bote lleno para envidia de unos cuantos. El resto del tiempo se lo pasaba colgando filetes de pescado al sol y plátanos maduros para hacer pasaos que luego cambiaba al chino por otros víveres.
La gente decía que los pasaos de Amelio eran potentes afrodisíacos y se vendían rápidamente. El viejo se las arreglaba para vivir cómodamente sin tener que depender de nadie.
El Teniente se cruzó con Amelio, que encorvado y con un saco lleno al hombro, se dirigía a la tienda del chino.
—Perdone usted señor Recuero, —cortés lo detuvo—. ¿Me permite unas palabras?
Amelio se paró descargando el saco sobre las rocas del camino. Ceñudo miró al Teniente sin contestarle.
—Quisiera que me vendiera el pescado que lleva, a un precio razonable desde luego, —le dijo el Teniente.
Sin decir nada, el viejo santiguándose, escupió en el suelo muy cerca del pie del Teniente. Recogió su saco y siguió loma abajo, dejando al otro con el rostro enrojecido por la cólera que lo poseía.
—Maldito Pueblo!, —musitó—. Ya me las pagarán. ¡Maldito pueblo.!
A lo lejos, el mar tranquilo se aprestaba a recibir al sol a punto de sumergirse en su dorada superficie y los pájaros bullangueros se disputaban un lugar en los árboles vecinos. La belleza del atardecer por unos momentos distrajo al Teniente que rabioso se golpeaba las botas con una ramita que había recogido.
Los soldados que descansaban sentados afuera del Cuartel habían sido testigos del desplante del viejo Amelio y el Teniente lo sabía. Por largo rato se quedó parado contemplando el mar y añorando el terruño de la montaña que lo vio nacer.
—¡Maldito pueblo!, —volvió a repetir, marchando al Cuartel, sin contestar el saludo de los soldados que lo miraban con sorna. •
08
Carmen llegó a casa de Juancho ya bien entrada la noche, envuelta en un paño negro. Subió presurosa las desvencijadas escaleras de madera que crujían en cada peldaño. Desde la quebrada llegaba el furioso parlotear de las ranas y el graznido de las aves nocturnas en busca de presa. Al entrar en la pequeña sala encontró a Felicia sola leyendo un libro de oraciones a la luz vacilante de una guaricha.
—Señora Felicia, necesito hablar con el señor Juancho urgentemente, —dijo Carmen sin aliento.
La mujer, extrañada por lo intempestivo de la visita y la cara de preocupación de la muchacha, la invitó a sentarse antes de contestar a su pregunta.
—¿Qué sucede Carmencita? ¿Qué le pasa?
—El Teniente me ha pedido que hable con el señor Juancho. Los soldados están muy molestos por los incidentes que están ocurriendo en la guarnición y amenazan con tomar represalias, lo cual me ha dejado muy preocupada.
Felicia, maliciosa, se reía, los negros ojos ardiendo de picardía.
—Ah, sí, ya me han contado los incidentes a los que se refiere, Carmen. Son tonterías de muchachos y estos soldados son unos flojos. No están acostumbrados a la vida en el monte, se asustan con cualquier cosa.
—No es asunto de risa señora Felicia. Hasta pueden fusilar a alguien. El Teniente me aseguró que la cosa va en serio. Le suplico que convenza a los responsables para que desistan de molestarlos. Con los ojos húmedos retorcía las manos en un ademán de súplica. Ella sospechaba que Manuel era uno de los culpables.
—¡Bah! No se atreverán. Por cada uno de ellos hay treinta de nosotros y aunque no tenemos armas hay cosas por estos montes que le meterían el temor de Dios a cualquier hijo de puta colombiano que se atreva a matar a un chumiqueño! Nosotros no somos nuevos en esta pelea. Llevamos años de rencores, desde los tiempos del libertador Bolívar. Ese sí era un hombre de honor, pero como esos ya no hay. Estos sólo son un hato de políticos sinvergüenzas dispuestos a oprimirnos más y más —la vieja, alterada, levantó la voz—. Desde los años ochenta cada vez que uno de estos filibusteros pisa nuestras playas es para denigrarnos y extorsionarnos. Usted ha sido la primera maestra aquí y eso fue porque las elecciones se acercaban y querían el voto para el Gobierno. Mire lo que pasó en San Miguel, los pescadores que han llegado de allá nos cuentan que el alzamiento se produjo porque querían subir aún más los impuestos. ¡Impuestos y abusos! Es lo único que este maldito gobierno conservador sabe hacer bien. Si el Teniente quiere guerra abierta se la daremos y ya veremos quién tiene las de perder.
De repente, la perorata de doña Felicia fue interrumpida por un silbido sordo que salía desde la oscuridad de afuera. Haciéndole un gesto a Carmen para que guardara silencio apagó de un soplo la luz de la guaricha. Las mujeres quedaron sumidas en la más profunda oscuridad. A Carmen se le encogió el corazón del temor que sentía. Se oyó el crujir de los viejos escalones como si viniera mucha gente subiendo. Desde la puerta una voz preguntó quedamente:
—Felicia… Felicia. ¿Está sola?
A Carmen se le quitó el miedo que la oscuridad y la actitud misteriosa de Felicia le producían al reconocer la voz de Juancho que llegaba.
—No estoy sola Juancho, —contestó Felicia—, la maestra está aquí acompañándome.
Del bolsillo de la amplia pollera sacó unos fósforos y nuevamente encendió la guaricha. En la salita entraron Juancho y Manuel, seguidos por dos hombres desconocidos para Carmen. Los cuatro venían armados con sendas escopetas a la bandolera y un machete en la cintura, como si regresaran de cazar. Al ver a Carmen, Manuel no pudo contener la alegría y cogiéndola por la cintura le plantó un beso en la mejilla con el consiguiente desconcierto de la joven que se ruborizó hasta la raíz de los cabellos.
—Felicia prepare algo de comer para nuestros huéspedes, — ordenó Juancho señalando a los dos extraños que sin saludar permanecían en la entrada de la sala—. Llevan días caminando por la costa. El barco en que salieron de San Miguel encalló por Darién. Están muy cansados. Acérquese usted Abilio para presentarle a mi esposa Felicia y a la señorita Carmen Bermúdez, maestra del pueblo.
Saludaron con una inclinación de cabeza quitándose los sombreros de paja, las frentes sudorosas y los cuerpos exudando olor a animal perseguido.
—Abilio Vargas, para servirles, —dijo el más viejo, un hombre alto y delgado de piel oscura y ojos hundidos.
—Valerio Ríos, a sus órdenes, —dijo el otro visitante, un cholo de facciones cuadradas y de mirar hosco y receloso. ¡Los rebeldes! Finalmente llegaban a Chumico. Carmen los examinaba interesada distinguiendo con dificultad las facciones de los hombres en la pálida luz de la habitación. Felicia la cogió del brazo llevándola a la cocina para que la ayudara a preparar la comida. En el fogón tenía una gran paila de arroz con almejas todavía caliente. Fue sirviendo rápidamente en los platos de tagua sin decir nada. Desde la sala llegaba el rumor de las voces de los hombres que discutían animadamente.
—Tenemos que salir esta noche, —decía Abilio Vargas—, hay que conseguir un bote grande y si es posible un bongo para ir a recoger a los compañeros que nos esperan en la costa. Hay dos heridos aunque no de gravedad y no pueden caminar mucho.
—Podemos coger el bote de Pastor Gutiérrez. Estoy seguro de que no le importará si lo usamos. Yo voy a acompañarlos, conozco estas aguas mejor que nadie.
—Yo también iré con ustedes, —añadió Manuel con el entusiasmo de la juventud ante la primera aventura bélica.
—¡No! Nadie viene con nosotros. Ustedes se quedan aquí hasta que reciban instrucciones, —dijo el cholo con voz de autoridad—. Si Juancho desaparece del pueblo los soldados se darán cuenta de que andamos cerca y es posible que nos sigan. No conviene despertar sospechas. Ustedes deben concentrarse en acabar con la guarnición cuanto antes. Si regresan los otros en la fragata, digan solamente que los soldados se fueron a la capital por órdenes superiores. Les avisaremos cuando necesitemos que se reúnan con el resto del grupo. El ejército liberal ya se está formando y todos tenemos que participar. No sabemos cuándo será el golpe final pero esperamos y confiamos en Dios que será pronto.
Las mujeres entraron repartiendo los platos de comida a los hombres que en silencio devoraron su contenido sentados en el suelo. Carmen trataba de cruzar su mirada con la de Manuel pero era en vano. El joven absorto en sus pensamientos no le prestaba atención. Hubiera querido partir con los insurgentes pero comprendía la validez de las razones que tenían para irse solos. No podía arriesgar la seguridad del resto del pueblo con un gesto inútil. Ya llegaría la hora de participar con los demás. Su mente hervía con un fervor patriótico. Cuando terminaron de comer se fueron con el mismo sigilo con que habían llegado, seguidos por Juancho y Manuel. Iban en busca del barco que tanto necesitaban para rescatar a los compañeros varados en la costa. Antes de partir, Manuel le susurró a Carmen en el oído:
—Espéreme mañana en la playa bien temprano cerca de la Punta. Tengo que hablarle. —Con un beso fugaz en la mano se perdió en la oscuridad con Juancho y los otros. Felicia la amonestó:
—No le cuente a nadie lo que ha pasado aquí esta noche niña Carmen. Los soldados tienen oídos por todas partes y puede ser muy peligroso para todos.
Carmen sabía que Felicia se refería a su tía Eugenia, abierta partidaria de los conservadores. Asegurándole su discreción se despidió con un apretón de manos y salió de la casa. El frescor de la noche le golpeó el rostro, todavía enrojecido por la emoción que sentía. La nitidez de un cielo bordado con millones de estrellas la hicieron olvidar por unos segundos la preocupación que la embargaba. Suspirando siguió cuesta arriba con paso ágil. Deseaba ardientemente que llegara la mañana y con ella el prometido encuentro con Manuel en la playa. En su apuro no se dio cuenta de la mirada curiosa del soldado que la seguía al verla pasar por la estrecha calle.
Se levantó temprano cuando el sol comenzaba apenas a salir de su refugio en el mar. La tía ya estaba removiendo ollas en la cocina y se asombró de verla arreglarse para salir a esa hora.
—¿A dónde va Carmen?, —preguntó curiosa.
—Voy a caminar un rato por la playa tía. Dormí muy mal y me duele la cabeza.
—Si quiere la acompaño, —le dijo solícita la vieja.
—No tía. Con la reuma que usted tiene la humedad le puede hacer daño. Es mejor que se quede. Yo regreso enseguida contestó la muchacha tratando de no reflejar en su voz la ansiedad que la invadía al darse cuenta de que la tía estaba dispuesta a salir con ella.
Sin desconfianza, Eugenia asintió.
—Tiene razón. Tengo la reuma muy mal y las rodillas me duelen mucho. No se demore que tengo el desayuno casi listo.
Camino a la playa Carmen se detenía a saludar a los vecinos que se encontraba. Caminaba lentamente, con paso casual como el que no tiene prisa para no despertar sospechas. Miró hacia la loma del cementerio ansiosamente para asegurarse de que los soldados permanecían aún en el Cuartel. Al pasar por la iglesia se persignó dirigiendo al Cristo una plegaria silenciosa de ayuda. Los recientes acontecimientos la tenían en un estado anímico tan confuso que ni ella misma sabía lo que quería. Pero se sentía cada vez más asustada por la situación y la incertidumbre del momento político que vivían. Al llegar a la playa se quitó los apretados botines; le gustaba la humedad de la arena en los pies descalzos. La frialdad del agua le daba una sensación de bienestar y paz y se sintió aliviada. Así caminó hasta Punta Pericos en donde Manuel la esperaba. Al resguardo de las rocas se encontraron solos por primera vez desde que los soldados habían llegado al pueblo. Carmen tímidamente alargó la mano para saludarlo como si se tratara de un encuentro casual, él la atrajo hacia su pecho y la estrechó largamente entre sus brazos venciendo con dificultad los pudores de la soledad.
—Manuel, qué le ha pasado? Hace tanto tiempo que no nos vemos.
—¿Su tía no le ha dicho nada? No le ha contado de la discusión tan violenta que tuvimos hace cuatro semanas, casualmente el día que llegaron los soldados?, —le contestó Manuel visiblemente molesto—. Ella dice que yo no soy digno de usted y me dijo cosas muy desagradables. Soy pobre pero de una familia muy digna a Dios gracias y me ofendió mucho su actitud.
Carmen lloraba en silencio con la cabeza baja. Sabía de memoria todas las objeciones de la tía y no quería agraviar a Manuel más de lo que estaba.
—Quiero casarme con usted, —le dijo con voz trémula— pero antes deseo tener el permiso de mi madre. En cuanto regrese «La Princesa» iremos a Panamá y le suplico que me acompañe para que conozca a mi familia. Allá podremos desposarnos.
—Yo no puedo ir a la capital ahora. Usted estaba en casa de Juancho anoche y sabe el compromiso que tenemos. Hay que acabar con la guarnición lo antes posible.
—Si no viene conmigo me temo que tendré que dar por terminadas nuestras relaciones, —le dijo sollozando.
No era caprichosa, pero estaba utilizando todos los subterfugios femeninos para alejarlo del peligro que significaba un enfrentamiento con los soldados. Quería alejarlo de allí apelando al amor que el muchacho sentía por ella.
—Señorita, ¿y usted me quiere cobarde? He empeñado mi palabra y no puedo fallarle a la patria, —le contestó altivo y distante.
El momento de intimidad se había roto por lo que el hombre sentía que era una necedad de mujer. No estaba dispuesto a dejarse manipular por nadie y menos por la maestra que no parecía entender el fervor patriótico que lo dominaba. Carmen adivinó que la decisión de Manuel era irrevocable y escogió el momento para reprocharle los chismes que había escuchado acerca de su conducta con otras mujeres del pueblo.
—Usted no me quiere, —le reclamó—. Tiene amigas íntimas por todas partes. Ya me han contado algunas de sus aventuras. Me doy cuenta ahora que soy una más. Por eso me trata así. Si realmente me quisiera vendría conmigo a la capital.
Y fue así que por la insistencia de la mujer en remover cenizas comenzaron las mentiras entre los dos. Él le juró amor eterno, negando que fueran verdad todas las historias que a ella le habían contado y ella, vanidosa, mujer al fin, creyó todas sus promesas, olvidando consejos bien intencionados. Acordaron encontrarse en la capital en enero después que Carmen hubiese tenido la oportunidad de convencer a su madre que le diera su aprobación para el matrimonio. Se despidieron tiernamente con besos y abrazos y se citaron para el día siguiente en el mismo lugar. Manuel la vio partir y su mente se encendió con la imagen de las anchas caderas de Lastenia, que las reclamaciones de Carmen le habían hecho recordar. Cuando la perdió de vista se fue en dirección contraria rumbo a su casa. Desde la muerte de Francisco, Juana se había convertido en una reclusa y raras veces iba al pueblo. Manuel encontró a su madre ocupada en darle de comer a las gallinas que con gran desorden revoloteaban alrededor de sus pies levantando una nube de polvo en el patio.
—Mamá, en dónde está Nicolás, —le preguntó.
—Adentro durmiendo, —le contestó Juana—. Todavía tiene fiebre.
El muchacho entró en el cuarto en donde el hermano dormía las fiebres del paludismo. Lo despertó, sacudiéndolo por el brazo suavemente. El enfermo se incorporó bruscamente al notar la presencia de Manuel.
—¿Qué pasa?, —preguntó mientras su mente luchaba por disipar la bruma del sueño.
—¿Cómo se siente?, —le preguntó Manuel.
—Creo que ya voy mejor. ¿Qué está pasando? Lo noto preocupado.
—Anoche llegaron dos hombres de San Miguel. El barco en que huyeron de la isla naufragó costa abajo y vinieron caminando hasta acá. La consigna está dada, tenemos que deshacernos de los soldados cuanto antes. Aquí se reunirá el grupo de San Miguel y los de monte adentro para ir a juntarse con el ejército que los liberales están formando por Chiriquí. Nosotros también iremos. No vamos a aguantarnos más a este Gobierno. Nicolás escuchó las palabras de Manuel con el entusiasmo reflejado en el rostro.
—¿Tienen algún plan de acción? El Teniente no es ningún imbécil y será difícil de engañar.
—Ya pensaremos en algo. Mientras tanto, ponte mejor. Vamos a necesitarte.
Lo dejó, haciéndole señas que guardara silencio del asunto porque no quería que Juana se enterara. Salió de la casa rumbo al pueblo y a los brazos de Lastenia que lo esperaban como siempre, sin preguntas ni reproche. •
09
Cuando los primeros retortijones de barriga lo hicieron correr al Cuartel en busca de una bacinilla, el Teniente no se imaginaba los acontecimientos que se avecinaban. Al encontrar media docena de hombres en el mismo predicamento, la sospecha de que habían sido envenenados por algo en la sopa se convirtió en certidumbre. A pesar de los dolores que sentía, colérico, ordenó la inmediata captura de Lilia, la cocinera responsable de la confección del guiso emponzoñado. La pobre mujer había querido contribuir al esfuerzo de guerra echando unas cuantas cucharadas de hojas de sen molidas en la sopa. El fuerte purgante no mató a nadie pero los fundillos de los soldados quedaron al rojo vivo y ardiendo por varios días. A Lilia no la encontraron aunque registraron al pueblo casa por casa. Después de recuperarse aprovecharon la ocasión para maltratar a cuanto chumiqueño se les ponía por delante. Rabiosos, montaron guinidia permanente alrededor del Cuartel, como si estuviera en estado de sitio y salían de patrulla por el pueblo en grupos de tres. A pesar de las protestas del chino, saquearon la tienda confiscando todos los víveres que almacenaba. El Teniente prohibió las novenas vespertinas y las beatas del pueblo tuvieron que dejar al Cristo solo en la penumbra de la Iglesia tristemente rodeado de flores marchitas y murciélagos. Juancho maldijo la iniciativa de Lilia; ahora los soldados estaban avisados de que algo se tramaba en su contra y no iban a dejarse atrapar tan fácilmente.
Cuando los militares se dieron cuenta de la desaparición del barco de Pastor Gutiérrez de su lugar habitual en la playa, la situación empeoró. El Teniente no podía interrogarlo porque Pastor llevaba días trabajando en el sembrado río arriba y tampoco podía acusarlo de nada. Todo el pueblo lo había visto salir en una panga acompañado de dos soldados que lo escoltaban a cosechar el arroz y el maíz, ya que el Teniente había dado órdenes de no perder de vista a ningún hombre del pueblo. Uno de los soldados reportó al Teniente que había divisado a la maestra Carmen sola saliendo a altas horas de la noche de la casa de Juancho.
—Urrutia, ¿está usted seguro de que era la maestra?, —preguntó el Teniente.
—Sí señor. Aunque estaba oscuro la reconocí enseguida y la seguí hasta la casa, —contestó el hombre—. No le di importancia al asunto pero sí me extrañó que la señorita saliera sola tan tarde. Usted sabe que la tía la acompaña a todas partes.
El Teniente no había visitado a Carmen desde el día de las cagaderas a consecuencia del patriótico sancocho de sen que les había preparado Lilia. Entró en la casa sin tocar, con la altivez del militar que por cumplimiento del deber olvida la cortesía de la amistad. Carmen se sobresaltó al verlo entrar sin anunciarse.
—Buenas tardes, Teniente. ¿Qué lo trae por aquí?, —le preguntó levantándose de la mecedora en donde cosía cerca de la ventana.
—Tengo un asunto muy grave que discutir con Usted, —anunció con voz severa.
Eugenia, al oír la voz del Teniente, salió de la cocina, en donde se encontraba como siempre, entre guisos y tisanas.
—Ah Teniente, buenas tardes, –le dijo melosa—. ¿Cómo está usted? ¿Puedo brindarle una chicha de naranja?
Él prosiguió sin prestarle atención a la vieja. El sudor perlaba su frente y se veía visiblemente molesto. Con ademán nervioso se retorcía los bigotes caminando de un lado a otro de la sala sin mirarla de frente.
—Señorita Carmen, ¿qué hacía usted en casa de Juancho el martes a las diez de la noche? ¿No sabía que hay toque de queda después de las ocho y que está prohibido salir a visitar a esas horas?
—No podía dormir porque tenía un fuerte dolor de cabeza y fui a casa de Felicia a buscar un remedio, —respondió Carmen mirándolo desafiante.
Eugenia la contempló de hito en hito asombrada por lo que acababa de oír. Ella no se había dado cuenta de que la joven había salido de noche. El militar la contempló con ojos de desconfianza; el ardor que tenía en el trasero le recordaba la negra ingratitud y maldad de los chumiqueños.
—Señorita, quiero que sepa que usted ha infringido la ley y merece un castigo por su atrevimiento. Por desobedecer el toque de queda es merecedora de una sanción ejemplar. La multa será de dos pesos y queda confinada a su casa por un período de diez días. Si fuera usted hombre tendría que ir al calabozo por ese tiempo. Así se advirtió cuando se ordenó el toque de queda. Tenemos que mantener la disciplina y usted como maestra debería dar el ejemplo.
Carmen enrojeció de indignación. Estaba a punto de largar al Teniente de la casa pero se contuvo al notar la cara de angustia de la tía Eugenia y decidió guardar silencio.
—No tiene usted alguna cosa que decir?, —continuó el militar. Este asunto no le gustaba para nada pues sabía que había llegado la hora de la fuerza.
—Pero Teniente, cómo va usted a castigar así a mi sobrina? Su padrastro es el Capitán Biendicho y Larrañaga. Usted abusa de su autoridad.
El Teniente titubeó al oír el nombre del Capitán, a quien sólo conocía de referencias.
—Tía no se preocupe usted y no interfiera. Estoy dispuesta a pagar la multa y a cumplir el castigo que me ha impuesto el Teniente, —la interrumpió Carmen.
Levantándose fue al otro cuarto a buscar el dinero que tenía guardado en una pequeña cajita de madera en el estante. Con un gesto de desprecio, extendió la mano con las monedas hacia el Teniente que, pálido de rabia, se negó a aceptarlas. No le estaba gustando el cariz que estaban tomando las cosas. Se sentía ridículo ante la actitud de desafío que había tomado la maestra.
—Señorita Carmen, la multa la tiene que pagar en el cuartel y no me obligue a tomar otras medidas. Usted quebrantó la ley.
—Adelante Teniente. Señale el camino hacia el calabozo. Estoy dispuesta a seguirlo, —le dijo Carmen haciéndole una pequeña reverencia.
El Teniente salió de la casa furibundo seguido de Carmen unos pasos atrás y Eugenia que la acompañaba enjugándose las lágrimas a cada paso. Varios chiquillos que habían seguido al militar hasta la casa de la maestra, curiosos se habían asomado por las ventanas y habiendo presenciado la escena que se había desarrollado entre los dos, entendieron a medias lo que estaba pasando. Al verla salir detrás del soldado salieron corriendo por todo el pueblo anunciando a voz en cuello:
—¡Se llevan presa a la maestra! ¡Los soldados la van a fusilar!
De las casas salieron las mujeres rápidamente hacia el Cuartel seguidas por un enjambre de chiquillos. La mayoría de los hombres, a esa hora de la mañana, andaban por el monte o el mar cumpliendo con sus menesteres. Unos minutos después que Carmen y el Teniente llegaron al Cuartel se inició el alboroto. Las mujeres gritaban improperios a los soldados y algunos chiquillos comenzaron a tirar huevos podridos por las ventanas del Cuartel. Los soldados acudieron de inmediato de los alrededores y a empellones trataban de dispersar al grupo resistiendo los escobazos que les propinaban las mujeres y alguna que otra mordida de los muchachos que trataban de agarrar. El Teniente salió al patio, rifle en mano y comenzó a disparar al aire tratando de imponer el orden.
Una pedrada bien dirigida le dio en la cara y al levantar el brazo para protegerse se le disparó el arma que encañonaba a la multitud. Se oyó un fuerte gemido y todos se volvieron horrorizados al ver a doña Matilde caer al suelo con una flor roja creciendo lentamente en el hombro derecho. Carmen corrió al lado de la vieja al darse cuenta de lo ocurrido. El silencio más absoluto ahora rodeaba al grupo. Los chiquillos se pegaban de las faldas de sus madres asustados y los soldados, sin saber qué hacer, se quedaron inmóviles. Carmen se inclinó sobre el cuerpo de la anciana tocándole el rostro y la boca para ver si aún respiraba.
Felicia se asomó al balcón cuando oyó el alboroto.
—¿Qué dice niño? ¿Qué le pasó a la maestra?
—Que los soldados la van a fusilar, —afirmaron los chiquillos. Hasta doña Matilde oyó la noticia a pesar de su sordera.
—¡Carajo! ¡Eso sí que no vamos a permitirlo!, —dijeron todos.
—Está viva todavía, —anunció—. Vamos a llevarla a mi casa con cuidado y que alguien vaya a avisarle a la Señora Rosa de lo que ha sucedido. Ella sabrá qué hacer. Los soldados intentaron ayudarlas a cargar el cuerpo de la vieja pero fueron rechazados bruscamente. Entre todas las mujeres levantaron el cuerpo inerme de la viejita sorda cuya lengua todos temían, pero ahora, gracias al Teniente Jaramillo, se convertía en la mártir de Chumico. Se fueron alejando cuesta abajo en solemne procesión llevando a Matilde entre cuatro, en un silencio preñado de hostilidades. El Teniente que después del desafortunado disparo no había dicho ni hecho nada se quedó parado en la puerta del Cuartel mirando el cortejo que se alejaba. Un sudor frío le rodaba por la nuca; este asunto no le gustaba. Los soldados lo miraban en silencio y en todos los rostros se reflejaba la inquietud que sentían ante el hecho de sangre.
—¡Maldito pueblo!, —musitó el Teniente—. ¡Ya no aguanto más.! •
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.