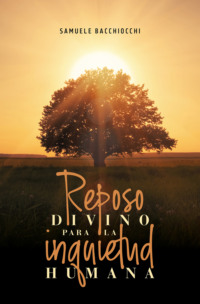Kitabı oku: «Reposo divino para la inquietud humana», sayfa 5
42 La razón que Rordorf da para esta transformación es que “desde el tiempo en que los judíos dejaron de estar en su propia tierra y dejaron de tener esclavos, apenas supieron qué hacer de las razones para la observancia del sábado en el plano ético-social” (n. 44, p.18).
43 Rordorf, p. 11: “Tenemos justificada razón para considerar Éxodo 23:12 y 34:21 como las más antiguas versiones del mandamiento del sábado”.
44 Con este criterio, el mandamiento del sábado de Éxodo 20:8 al 11, así como otras referencias al sábado (tales como Gén. 2:2, 3; Éxo. 16:4, 5, 22-30; 31:12-17; Lev. 23:3; Núm. 15:32-36; 28:9, 10), se han atribuido al llamado Documento Sacerdotal. Según el punto de vista de la crítica actual, este documento representa la última fuente del Pentateuco, supuestamente incorporada en tiempos de Esdras (400 a 450 a.C.). Todos los textos del sábado del Documento Sacerdotal han sido examinados por Niels-Erik A. Andreasen, The Old Testament Sabbath, A Tradition-Historical Investigation, 1972, pp. 62-89. Conviene señalar que, como reconoce Gerhard von Rad, eminente especialista en Antiguo Testamento, “un importante factor para fechar el Documento Sacerdotal es la preeminencia que se da en él al sábado y a la circuncisión” (Old Testament Theology I, 1962, p. 79). Se da por sentado, y von Rad lo admite abiertamente, que el sábado no tiene significado religioso antes del Exilio y que “fue en el Exilio cuando el sábado y la circuncisión obtuvieron su status confessionis”; es decir, su importancia confesional (p. 79). El punto débil de toda esta argumentación sobre la institución del sábado en época tardía así como sobre el Documento Sacerdotal, está en que se apoya en el supuesto gratuito de que los intereses socioeconómicos son anteriores a las motivaciones teológicas del sábado. Ahora bien, ¿se puede justificar esta dicotomía? En nuestra opinión, ese no parece ser el caso, según veremos más adelante. Es de lamentar que un mal entendimiento de la “absolutamente incomparable institución del sábado haya contribuido también al rechazo de la autoridad mosaica del Decálogo” (Salomón Goldman, The Ten Comnandments, 1956, p. 64).
45 Para J. Berman, una de las principales funciones del año sabático era la de “poner límites a la institución de la esclavitud. La diferencia de valores de la Torah, cuando se compara con los que encontramos generalmente en la sociedad del antiguo Cercano Oriente, es más evidente en este punto que en todos los demás. Mientras que los contemporáneos de los antiguos israelitas no veían ningún mal en la esclavitud y utilizaban sus sistemas legales para mantenerla como institución, la Torah manifiesta una clara preferencia por la libertad y utiliza estructuras legales para limitar tanto los males como la extensión de la esclavitud. Así, el código de Hammurabi (#282) estipula que al esclavo fugado que oculta su condición social, si es capturado, debe cortársele la oreja como castigo por su delito. La Torah, aun cuando conoce un castigo menos grave, la perforación de la oreja, lo aplica al delito exactamente opuesto, es decir, para el esclavo que después de serlo seis años rechaza su libertad y desea seguir siendo esclavo (Éxo. 21:6). Esta alteración de valores, de afirmar la esclavitud a negarla, no puede ser más evidente para un pueblo familiarizado con los sistemas penales del antiguo Cercano Oriente” (“The Extended Notion of the Sabbath”, Judaism 22 [1973], p. 350).
46 La función liberadora de los años sabáticos se verá en el capitulo 5, parte 1.
47 A este respecto, Ernst Jenni ha observado que la función social del sábado está relacionada con la experiencia de la liberación de Israel (Die theologische Begründung des Sabbatgebotes im Alten Testament, 1956, pp. 15-19). También apunta que Deuteronomio insiste no menos de cinco veces en “recordar” la liberación divina con el fin de actuar con misericordia con los desheredados de la sociedad (Deut. 5:15; 15:15,16,12; 24:18, 22).
48 Abram Herbert Lewis, Spiritual Sabbatism, 1910, p. 67.
49 Eduard Lohse disiente de esta idea: “El mandamiento del sábado requiere el descanso absoluto del trabajo. Esta orden no presupone necesariamente condiciones agrícolas tales como las alcanzadas por Israel después de la conquista. También hubiesen podido ser observadas por nómadas. Por lo tanto, la observancia del sábado se remonta al origen remoto de la religión de Yahweh” (“Sabbaton”, Theological Dictionary of the New Testament, 1971, t. 3, p. 3). Ver H. H. Rowley, p. 117.
50 Ver William Foxwell Albright, Yahweh and the Gods of Canaan: A Historical Analysis of Two Contrasting Faiths, 1968, pp. 64-73; John Brigth, A History of Israel, 1959, pp. 72, 73; H. H. Rowley, From Joseph to Joshua: Biblical Traditions in the Light of Archeology, 1950, pp. 157ss.
51 Del mismo modo, Salomón Goldman declara: “Roger Williams, ¿no tuvo más visión que la mayoría de los habitantes de la Nueva Inglaterra de su tiempo? ¿No fundó Rhode Island con la esperanza de que pudiese servir en el futuro como ‘un refugio para los perseguidos por motivos de conciencia’? ¿No anticipó Jefferson en muchos aspectos la América de nuestros días? Y Lincoln, ¿no tuvo que presionar a su generación para llegar a formular la Ley del Suelo y de ese modo hacer provisión para los numerosos millones que habitarían el país algún día? ¿Por qué pues negarle tal clarividencia a Moisés?” (p. 64).
52 Ver Friedrich Delitzsch, Babel und Bibel, 5a ed., 1905, p. 65. Karl Budde menciona también a varios otros partidarios de este punto de vista, p. 5.
53 Karl Budde observa que “Nehemías (Neh. 13:17-21) tuvo que tomar medidas contra los mercaderes cananeos que traían sus mercancías a Jerusalén en sábado. Y, aun cuando tenemos muy poca información acerca de los antiguos cananeos, tenemos mucha de sus contemporáneos los fenicios, sus vecinos, procedente de lugares del Mediterráneo tan alejados como Cartago, Galia y España: en ninguna otra parte se encuentra la mas mínima traza del sábado; al contrario, Israel es consciente de la no existencia de nada similar en todo aquel amplio ámbito” (p. 5). Eduard Lohse indica igualmente que “la idea de que hayan tomado el sábado de los cananeos es refutada por el hecho de que entre estos no se ha encontrado ningún vestigio de ello” (p. 3).
54 Ver E. G. Kraeling, pp. 226-228; Martin P. Nilsson, Primitive Time Reckoning, 1920, pp. 324-346; H. Webster, Rest Days: A Study in Early Law and Morality, 1911, pp. 101-123; Ernst Jenni, p. 13.
55 Ver C. W. Kiker, “The Sabbath in the Old Testament Cult” (tesis doctoral), Southern Baptist Theological Seminary, 1968, pp. 76-111.
56 El punto flaco de esta hipótesis está en que las más antiguas regulaciones de las festividades anuales (Éxo. 23:14-17; 34:18-23) no exigen la cesación del trabajo ni aparecen nunca relacionadas de ninguna manera con la observancia del séptimo día.
57 Que Ezequiel no transformó el sábado de una institución social en una celebración religiosa se ve también en el modo en que asoció la profanación del sábado con el descuido de las obligaciones morales del hombre hacia sus padres, los extranjeros y los pobres (Eze. 22:7, 8). El profeta vela los aspectos social y religioso del sábado como mutuamente dependientes.
58 Niels-Erik Andreasen, Rest and Redemption, 1978, p. 29, subraya este punto cuando escribe: “El profeta Ezequiel, que vivió en cautividad durante este período, menciona el sábado repetidamente, pero casi siempre lo hace en relación con el Templo de Jerusalén y sus objetos sagrados (Eze. 22:8, 26; 23:38), o en relación con el futuro del templo, por el que suspiraba fervientemente (Eze. 44:24; 45:17; 46:1-4, 12)”.
59 Ver, por ejemplo, el tratado Shabbath, 7, 2, en H. Danby, The Mishnah, 1933, pp. 100-136; George Foot Moore, Judaism in the First Centuries of the Christian Era, 1946, pp. 19-39; S. T. Kimborough, “The Concept of Sabbath at Qumran”, Revue de Qumran 5 (1962), pp. 483-502; 1 Mac. 2:29-41; 1:15, 60; 2 Mac. 6:10; Jub. 50:8.
60 Ver también Jub. 2:20-22. Esta interpretación tan exclusivista del sábado condujo a algunos rabinos a enseñar que la observancia del sábado estaba prohibida para los no judíos. Así, Simón b. Lagish dice: “El gentil que observa el sábado merece la muerte” (Sanhedrin 586). Anteriormente, R. José b. Hanina habla dicho: “El no judío que observa el sábado no estando circuncidado es reo de pena de muerte. ¿Por qué? Porque a los no judíos no se les ha mandado hacerlo” (Deuteronomio Rabbah 1:21).
61 Génesis Rabbah 11:7; 64:4; 79:6.
62 Ver Génesis Rabbah 11:2, 6, 8; 16:8; 79:7; 92:4; Pirke de Rabbi Eliezer 18, 19, 20; Los Libros de Adam y Eva 51:1-2; Apocalipsis de Moisés 43:1-3; Yoma 28b. En estas referencias, sin embargo, se puede detectar a veces cierta tensión entre el concepto universalista-creacionista del sábado y el exclusivista-mosaico. En el Libro de los Jubileos (siglo II a.C.) tenemos un ejemplo. Mientras en 2:1 se dice que “Dios guardó el sábado en el séptimo día y lo santificó para siempre y lo puso por señal de todas sus obras”, en 2:31 se afirma que Dios “no autorizó a ningún otro pueblo a guardar el sábado en ese día, excepto a Israel”. Para más información sobre el tema, ver Robert M. Johnston, “Patriarchs, Rabbis, and Sabbath”, Andrews University Seminary Studies 12 (1974), pp. 94-102.
63 Este argumento aparece por primera vez en los escritos de Justino Mártir, Diálogo con Trifón 19, 6; 23, 3; 27, 5; 29, 3; 46, 2-3. Ver Ireneo, Adversus haereses 4, 16, 2; Tertuliano, Adversus Judaeos 2; Eusebio, Historia Ecclesiástica 1, 4, 8; Demonstratio evangelica 1, 6; Comnentaria en Salmos 91. Este argumento aparece también en la Didascalia Siriaca 26: “Si Dios hubiese querido que descansásemos un día de cada seis, ya los patriarcas y los hombres justos y todos los que vivieron antes de Moisés habrían descansado (en ese día)” (Connolly, p. 236).
64 Por ejemplo, John Gill, The Body of Divinity, 1951, p. 965. Robert A. Morey expresa la misma opinión en “Is Sunday the Christian Sabbath?”, Baptist Reformation Review 8 (1979), p. 6: “Pero ¿no se trata de un precepto dado en la Creación, según Génesis 2:1 al 3? No, la palabra ‘sábado’ no aparece en el texto. Un estudio bíblico-teológico más profundo mostraría que Génesis 2:1 al 3 es el comentario retrospectivo de Moisés acerca de la Creación, en el contexto de su comprensión personal de los Diez Mandamientos, pero no es la comprensión de Adán en el principio de la Historia”.
65 U. Cassuto, A Commentary on the Book of Genesis, 1961, p. 63.
66 U. Cassuto, p. 68, explica: “Lo que quería decir la Torah, a mi entender, era lo siguiente: el sábado de Israel no será como el de las naciones paganas; no será el día de la luna llena, ni ningún otro día dependiente de las fases de la Luna, sino que será el séptimo día (lo cual nos ayuda a entender por qué se acentúa aquí la particular apelación a séptimo día); el séptimo en una sucesión perpetua, independiente y libre de cualquier asociación con los signos de los cielos y de los conceptos astrológicos”. Ver N. M. Sarna, Understanding Genesis, 1923, p. 23. La razón para el uso del término “séptimo día” en vez de sábado debe buscarse a la luz del propósito general del relato de la Creación, que es, según Herold Weiss, el de impugnar “la visión mitológica del mundo, en la que torrentes, montañas, animales, astros y árboles tienen ‘poderes’ propios. Aquí tenemos un mundo secular. Dios está claramente fuera de él, pero ha dejado en él sus huellas al marcar al hombre con su imagen” (“Genesis, Chapter One: A Theological Statement”, Spectrum 9 1979, p. 61). Harvey Cox hace la misma observación en The Secular City, 1965, pp. 22, 23.
67 Harold H. P. Dressler escribe: “No hay ningún mandato divino acerca de cómo debe ser guardado el séptimo día. De un modo retrospectivo, se nos dice simplemente que Dios ‘descansó’ (Éxo. 20:11) y ‘reposó’ (Éxo. 31:17)” (p. 22 del manuscrito). Ver Gerhard von Rad, The Problem of the Hexateuch and other Essays, 1966, p. 101, n. 9; C. H. Mackintosh, Genesis to Deuteronomy, 1965, p. 23.
68 John Murray, Principles of Conduct, 1957, p. 32.
69 Muchos teólogos reconocen las implicaciones universales del sábado creacionista. U. Cassuto, p. 64, por ejemplo, comenta lo siguiente: “Cada séptimo día, sin interrupción desde los días de la Creación, sirve para recordarnos que el mundo fue creado por la palabra de Dios, y que debemos dejar nuestros trabajos para seguir el ejemplo del Creador y andar sus caminos. La Biblia insiste en recalcar que la santificación del sábado es anterior a Israel y afecta a toda la humanidad” (The Interpreter’s Bible I, p. 489). “El hecho de que P no vincule el origen del sábado con cualquier acontecimiento de la vida de los patriarcas (como ocurre con la circuncisión en el capitulo 17) ni con la historia de Israel, sino con la Creación misma, es muy significativo. Porque indica que la observancia de este día, según este pasaje [...] concierne a todo el género humano”. Ver W. H. Griffith Thomas, Genesis, 1960, p. 33; Joseph Breuer, Commentary on the Torah, 1948, pp. 17, 18.
70 Roger D. Congdon presenta este argumento en su tesis doctoral, diciendo: “No existe absolutamente ninguna mención del sábado antes de que Dios lo diera a Moisés. Esas palabras indican que aquel acontecimiento fue relacionado con el decálogo del Sinaí. Las palabras citadas se encuentran en Éxodo 16:4. Esta es la primera referencia al sábado en la Biblia, y cronológicamente la primera en toda la historia” (“Sabbatic Theologhy”, tesis doctoral, Dallas Theological Seminary, 1949, pp. 122, 123).
71 Esto no significa que los principios éticos de los Diez Mandamientos fuesen desconocidos. ¿No fue condenado Caín por matar a su hermano (Gén. 4:9-11), y fue alabado Abraham por guardar los mandamientos de Dios?
72 Ver Éxo. 7:25; 12:15, 16, 19; 13:6, 7.
73 No negamos que algunos israelitas pudiesen considerar el sábado como una institución relativamente nueva, sobre todo teniendo en cuenta su inevitable descuido durante la opresión egipcia.
74 Obsérvese la importancia dada a la celebración hogareña del sábado en Lev. 23:3: “El séptimo día es sábado de descanso solemne, de reunión santa; no trabajarás en él, es el sábado del Señor en todas tus moradas”. Ver Éxo. 16:29. Jacob Z. Lauterbach, p. 440, señala que “el centro principal de la observancia del sábado es el círculo familiar del hogar y muchas de sus ceremonias están encaminadas a estrechar los lazos de amor y afecto entre los miembros de la familia, acentuar el cuidado y los deberes paternos y aumentar el respeto filial hacia los padres”.
75 Fue precisamente esta inquietud ante el legalismo sabático la que llevó a Lutero y a otros reformadores radicales a considerar el sábado como una institución mosaica superada. En nuestros días, este es el punto de vista de los cristianos dispensacionalistas y antinomianos.
76 Juan Calvino, Institutes of the Christian Religion, 1972, II, p. 339. Ver K. Barth, Church Dogmatics, 1958, III, parte 2, p. 50.
77 Para un examen de las teorías creacionistas, ver Frank Lewis Marsh, Studies in Creationism, 1950, pp. 22-40.
78 Herold Weiss, p. 59.
79 La construcción griega es dia con acusativo, lo cual indica la causa por la que fue creado el sábado, a saber “por causa del hombre” o, como traduce H. E. Dana, “en atención al hombre (Mar. 2:27)” (A Manual Grammar of the Greek New Testament, 1962, p. 102).
80 Estas palabras de Jesús aluden a la función original del sábado (en la Creación), como lo reconocen numerosos teólogos. Ver, entre otros, Charles E. Erdman, The Gospel of Mark, 1945, p. 56; H. B. Swete, The Gospel According to St. Mark, 1902, p. 49; J. A. Schep, “Lord’s Day Keeping from the Practical and Pastoral Point of View”, en The Sabbath-Sunday Problem, 1968, pp. 142, 143; Roger T. Beckwith y W. Stott, This is the Day, 1978, p. 11; Francis Nigel Lee, The Covenantal Sabbath, 1966, p. 29.
81 Algunos consideran que el verbo ginomai no puede tomarse como una expresión técnica para “crear”, ya que su significado varía según el contexto. La observación es correcta, pero el contexto sugiere que el verbo se refiere a la “creación” original del sábado, por dos razones básicas. Primera, porque esta declaración (2:17) es la prueba concluyente presentada por Cristo sobre la función humanitaria del sábado (2:23-26), señalando con ella su propósito original y último. Segunda, porque Cristo afirma su señorío sobre el sábado (2:28) basándose en el hecho de que él mismo lo estableció para beneficio del hombre (2:27).
82 Bacchiocchi, “Juan 5:17: Negación o explicación del sábado”, trabajo presentado en el Congreso Anual de la Sociedad de Literatura Bíblica, New Orleans, Louisiana, Noviembre 11, 1978.
83 Esta cita procede de Eusebio, Praeparatio evangelica, 13, 12.
84 Filón, De Opificio Mundi 89; De Vita Mosis 1, 207; De Specialibus Legibus 2, 59.
85 Filón, De Decalogo 97.
86 Filón, De Opificio Mundi 89.
87 Didascalia Siriaca 26, ed. Connolly, p. 233.
88 Atanasio, De sabbatis et circumcisione 4, PG 28, 138 BC.
89 Constitución de los santos apóstoles VII, 23, Ante-Nicene Fathers VII, 469.
90 Ibíd., VII, 36, p. 474; cf. II, 36.
91 Jean Daniélou, The Bible and Liturgy, 1966, p. 276.
92 Agustín, The City of God, XXII, 30, trad. Henry Bettenson, 1972, p. 1.090.
93 Para San Agustín, el hecho de que en el relato de la Creación del séptimo día no se hable de “tarde y mañana” significa que al descanso sabático se le ha dado una dimensión eterna, espiritual y escatológica.
94 San Agustín, Confesiones XIII, 35, 36. Ver Sermón 38, PL 270, 1.242; De Genesis ad litteram 4, 13, PL 34, 305. San Agustín presenta de un modo conciso lo que él llama las dimensiones “ya” y “todavía no” del descanso sabático, en su Comentario sobre los Salmos 91, 2: “El que tiene buena conciencia está tranquilo y esa paz es el sábado del corazón. Pues su esperanza reposa en aquel que promete, y aunque sufra en el tiempo presente contempla en esperanza a aquel que ha de venir, y entonces todas las nubes de aflicción serán dispersadas. Este gozo presente y la paz de nuestra esperanza son nuestro sábado” (PL. 27, 1172).
95 En su Epístola 55 ad Ianuarium 22, Agustín escribe: “Por lo tanto, el único de los Diez Mandamientos que hemos de observar espiritualmente es el del sábado, porque reconocemos que es simbólico y no está hecho para ser celebrado con nuestra inactividad física” (CSEL 34, 194). Nos preguntamos cómo es posible retener el simbolismo del sábado como descanso místico y escatológico en Dios, y al mismo tiempo negar la base que sustenta dicho símbolo, es decir, la experiencia del descanso sabático literal.
96 Eugipio (en torno a 500), por ejemplo, cita al pie de la letra el texto de Agustín, Adversus Faustum 16, 29 (Thesarus 66, PL 62, 685). Ver Beda (673-735), In Genesim 2, 3, CCL 118A, 35; Rabano Mauro (784-856), Commentaria in Genesim 1, 9, PL 107, 465; Pedro Lombardo (1100-1160), Sententiarum libri quatuor 3, 37, 2, PL 192, 831.
97 Crisóstomo, Homilia 10, 7; In Genesim, PG 53, 89. Ephraem Syrus (306-373) apela a la “ley” del sábado para exhortar a que “se garantice el descanso de los siervos y de los animales” (S. Ephraem Syri hymni et sermones, ed. T. J. Lamy, I, 1882, p. 542). Para tener una visión de conjunto de cómo se aplicó la ley del sábado a la observancia del domingo, ver L. L. McReavy, “Servile Work: The Evolution of the Present Sunday Law”, Clergy Review 9 (1935), pp. 273-276. Ver textos principales en Willy Rordorf, Sabbat et dimanche dans l’Eglise ancienne, 1972, Nos 140, 143. H. Huber describe el desarrollo hasta el final de la Edad Media (Geist und Buchstabe der Sonntagsruhe, 1958, pp. ll7s.).
98 Pedro Comestor, Historia scholastica: liber Genesis 10, PL 198, 1.065. Sobre el desarrollo del principio de “un día de cada siete”, ver discusión en Wilhelm Thomas, “Sabbatarianism”, Encyclopedia of the Lutheran Church, 1965, III, p. 2.090.
99 La distinción fue explícitamente hecha por Alberto Magno (1200-1280). Ver Wilhelm Thomas, p. 2.278.
100 Tomás de Aquino, Suma Teológica, Partes I-II, Pregunta 100, 3, 1947, p. 1.039. La distinción entre aspectos morales y ceremoniales del sábado aparece también claramente establecida en las partes I-II, pregunta 122, 4: “Hay un precepto moral en el punto que ordena al hombre consagrar parte de su tiempo a las cosas de Dios. Porque hay en el hombre una inclinación natural a dedicar tiempo para cada cosa necesaria [...]. Por lo tanto, de acuerdo con los dictados de la razón, el hombre aparta cierto tiempo para su refrigerio espiritual, en el cual la mente del hombre se revitaliza en Dios. Y así, tener que consagrar una parte del tiempo para dedicarse a las cosas de Dios es materia de precepto moral. Pero es precepto ceremonial en cuanto especifica el tiempo como un signo representativo de la creación del mundo. De modo que es un precepto ceremonial en su significado alegórico, como representación del descanso de Cristo en la tumba el séptimo día; pero en cuanto a su significado moral, como representación de la cesación de todo acto de pecado y del reposo de la mente en Dios, en ese sentido es un precepto general. Y es un precepto ceremonial en su sentido analógico, como anticipo del goce de Dios en el cielo” (p. 1.701).
101 Tomás de Aquino subdivide la ley mosaica en preceptos morales, ceremoniales y judiciales. Para él, los preceptos morales del Decálogo son también preceptos de la ley natural, es decir, preceptos que obligan a todo ser humano porque son accesibles a todo hombre por medio de su sola razón, sin necesidad de revelación especial. Ver Tomás de Aquino, Partes I-II, Pregunta 100, 1 y Pregunta 100, 3, pp. 1.037, 1.039.
102 Tomás de Aquino, Partes I-II, pregunta 100, 5, p. 1.042.
103 Ver nota anterior. Obsérvese también que Tomás de Aquino atribuye una función simbólica similar al domingo: “Al igual que el sábado, que es un signo recordatorio de la primera Creación, el Día del Señor, que ha tomado su lugar, es un memorial de la nueva Creación iniciada con la resurrección de Cristo” (Partes I-II, pregunta 103, 3, p. 1.085).
104 Tomás de Aquino, Partes I-II, pregunta 107, 3, p. 1.111.
105 Ver L. L. McReavy, p. 279. Hay un breve sumario sobre el desarrollo de las leyes del domingo y su casuística en Paul K. Jewett, The Lord’s Day, 1972, pp. 128-169. Un buen ejemplo de la adopción de la distinción moral-ceremonial tomista es el Catecismo del Concilio de Trento.
106 El concepto de Karlstadt acerca del descanso sabático contiene una extraña combinación de elementos místicos y legalistas. Para él, se trata básicamente de un día en el que el hombre se abstiene de sus trabajos para hacer penitencia por sus pecados. Para un claro análisis sobre sus puntos de vista, consultar Gordon Rupp, Patterns of Reformation, 1969, pp. 123-130; ibíd., “Andrew Karlstadt and Reformation Puritanism”, Journal of Theological Studies 10 (1959), pp. 308-326; cf. J. N. Andrews y L. R. Conradi, History of the Sabbath and First Day of the Week, 1912, pp. 652-655.
107 Lutero, Contra los profetas celestes, Luther’s Works, 1958, 40, p. 93. Uno de los más valiosos estudios sobre la posición de Lutero en cuanto al sábado es el de Richard Muller, Adventisten-Sabbat-Reformation, Studia Theologica Lundensia, 1979, pp. 32-60.
108 Concordia or Book of Concord, The Symbols of the Evangelical Lutheran Church, 1957, p. 174.
109 Confesión de Augsburgo, p. 25; cf. Philip Schaff, The Creeds of Christendom, 1919, III, p. 69.
110 El Gran Catecismo, p. 175.
111 Erlanger ed., 33:67, citado en Andrews y Conradi, p. 627.
112 Melanchthon, On Christian Doctrine, Loci Communes 1555, Clyde L. Manschreck, ed. 1965, p. 96.
113 Melanchthon, p. 98. En su primera edición de Loci Communes (1521), Melanchthon reconoce que su comprensión del cuarto Mandamiento depende del Tratado sobre las buenas obras (1520) de Lutero.
114 El concepto del sábado como “renuncia y renovación” se trata más adelante. No comparto, sin embargo, la idea de Melanchthon que relaciona la observancia del sábado con la automortificación, puesto que el sábado no es un día sombrío sino gozoso. Ver Loci Communes Theologici (1521), en Melanchthon y Bucer, L. J. Satre y W. Pauck, trad., 1969, p. 55.
115 Lutero, p. 93; cf. p. 97.
116 Melanchthon, pp. 96, 97.
117 Melanchthon, p. 97.
118 Debe tenerse en cuenta que la orientación teológica del descanso sabático “para el Señor tu Dios” (Éxo. 20:11; 31:17; Deut. 5:14) podría implicar que la cesación de todo trabajo es a la vez una llamada a la adoración divina en el culto público. Esta idea se ve apoyada por el hecho de que, en las fiestas anuales, la prohibición de todo trabajo (prácticamente idéntica a la del cuarto Mandamiento) tiene por objeto facilitar la participación de todos en la “asamblea sagrada” (Núm. 28:18, 25, 26; 29:1, 7, 12, 35; Lev. 23:7, 21, 23-25, 28-32, 35; Deut. 16:8, 11). Aún reconociendo esta posibilidad, la verdad es que el objetivo del cuarto Mandamiento no es “el culto” sino el descanso del trabajo. El acto mediante el cual el hombre se pone a la disposición de Dios en el sábado representa una respuesta de adoración a Dios.
119 D. J. O’Connor hace una incisiva crítica de la teoría de la ley natural en Aquinas and Natural Law, 1967.
120 Melanchthon, p. 96, califica la posición antinomiana como “pueril”. La refuta apelando a la diferencia entre los aspectos específicos y generales del sábado. También Calvino, en 1562, escribió un folleto para refutar un libro holandés que propugnaba que Cristo habla abolido todo ritual, incluida la santificación del día de descanso (Response A un Holandois, Corpus Reformatorum 1863, 9: 583-628). En una carta contra los antinomianos (“Wider die Antinomer”, 1539), Lutero escribió: “Me asombra sobremanera que alguien se atreva a afirmar que yo rechazo la ley de los Diez Mandamientos. ¿Es imaginable la existencia del pecado si no existiese la Ley? Para que alguien pudiese abrogar la Ley, necesitaría antes abrogar el pecado” (Erlanger ed. 32:4, citado por Andrews y Conradi, p. 626).
121 Confesión de Augsburgo, p. 25. Esta Confesión acusa especialmente a la Iglesia Católica de exigir la santificación de ciertas fiestas como condición para la salvación: “Pues los que piensan que la observancia del Día del Señor fue ordenada por la autoridad de la iglesia para sustituir a la del sábado cometen un gran error” (ibíd.). Lutero reconoció que sus acerbas declaraciones contra el Decálogo necesitaban matizarse. En respuesta a un antinomiano, Lutero escribió en 1541: “Si anteriormente hablé o escribí con dureza contra la Ley, fue porque la iglesia cristiana estaba demasiado sobrecargada de supersticiones que ocultaban y hasta sepultaban a Cristo [...] pero en cuanto a la Ley en sí, yo nunca la he rechazado” (citado por Robert Cox, The Literature of the Sabbath Question, 1865, I, p. 388).
122 Confesión de Augsburgo, p. 25.
123 Lutero, Tratado sobre las buenas obras (1520), Selected Writings of Martín Luther, 1967, 1:154b.
124 Lutero, p. 174.
125 Winton V. Solberg, Redeem the Time, 1977, pp. 15-19; A. G. Dickens, The English Reformation, 1964, p. 34; George H. Williams, The Radical Reformation, 1962, pp. 38-58, 81-84, 815-865.
126 Catechism of the Council of Trent, J. Donovan, trad., 1908, p. 342.
127 Ibíd., p. 343.
128 La supresión del segundo Mandamiento por parte de la Iglesia Católica ha sido compensada avanzando la posición de los ocho restantes y dividiendo en dos preceptos el décimo Mandamiento. La inconsistencia de este arreglo arbitrario aparece claramente en el Catecismo del Concilio de Trento, donde los Diez Mandamientos son examinados uno por uno, con excepción de los dos últimos, que son tratados como uno solo (p. 401).
129 Catecismo del Concilio de Trento, III, capítulo 4, preguntas 18 y 19, p. 347. En su alocución ante el Concilio de Trento, Gaspar della Fossa dijo: “El sábado, el día más glorioso de la Ley, ha sido cambiado por el Día del Señor. [...] Esta y otras cosas no han desaparecido en virtud de las enseñanzas de Cristo (pues él dijo que vino a cumplir la Ley, no a abrogarla), sino que han sido cambiadas en virtud de la autoridad de la iglesia. Si esta autoridad es desechada (y eso es lo que quisieran hacer los herejes), ¿quién podrá mantener la verdad y confundir la obstinación de los herejes?” (Mansi 33:533, citado por Andrews y Conradi, p. 589). Sobre el uso de este argumento por parte de las autoridades católicas en la Suiza francesa, véase Daniel Augsburger, “Sunday in the Pre-Reformation Disputations in French Switzerland”, Andrews University Seminary Studies 14 (1976), pp. 265-277.
130 Johann Eck, Enchiridion locorum commumium adversus Lutherum et alias hostes ecclesiae, 1533, p. 79.
131 Ibíd.
132 Catecismo del Concilio de Trento, pp. 344, 345.
133 Ibíd., p. 346.
134 Ibíd., p. 347.
135 Sobre las ideas y la influencia de los sabatarios, véase el documentado artículo de G. F. Hasel, “Sabbatarian Anabaptists” Andrews University Seminary Studies 5 (1967), pp. 101-121; 6 (1968), pp. 19-28. Sobre la existencia de observadores del sábado en diferentes países, ver Andrews y Conradi, pp. 633-716. Ver Richard Muller, pp. 110-129.
136 Stredovsky de Bohemia, en su lista de las once principales sectas, pone en tercer lugar a los sabatarios, justo después de los luteranos y los calvinistas. La lista fue publicada por Josef Beck, ed., Die Geschichts-BUcher der Widertáufer in OsterreichUngarn (“Fontes Rerum Austriacarum”, Viena, 1883), 43:74. Para un análisis de esta y otras listas, véase Hasel, pp. 101-106, quien concluye diciendo: “Estas antiguas enumeraciones parecen indicar que los sabatarios anabaptistas fueron considerados como un grupo numeroso y fuerte” (p. 106). Ver Henry A. DeWind, “A Sixteenth Century Description of Religious Sects in Austerlitz, Moravia”, Mennonite Quarterly Review (1955), p. 51.