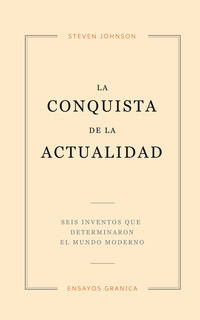Kitabı oku: «La conquista de la actualidad», sayfa 3
¿Qué tanto de esta trasformación le debemos al vidrio? Hay dos realidades que no pueden negarse: el espejo desempeñó un papel clave para permitir a los artistas pintarse a sí mismos e inventar la perspectiva como un dispositivo formal y, poco después, se produjo un cambio trascendental en la consciencia de los europeos que los orientó de una forma diferente, un cambio que se propagaría por todo el mundo (y que aún se está propagando). Sin duda, muchas fuerzas convergieron para que esta transición fuera posible: nuestra cosmovisión egocéntrica era acorde a las primeras etapas del capitalismo moderno que prosperaba en lugares como Venecia y Holanda (hogar de algunos maestros de la introspección artística, como Durero y Rembrandt). Asimismo, estas fuerzas se complementaron entre sí: los espejos fueron los primeros accesorios de alta tecnología para el hogar y, una vez que comenzamos a mirarnos al espejo, empezamos a vernos de manera diferente, en formas que impulsaban los sistemas de mercado que luego nos venderían aún más espejos. El espejo no impulsó el Renacimiento, pero quedó inmerso en un ciclo de retroalimentación positivo junto a otras fuerzas sociales, y su capacidad inusual de reflejar la luz permitió consolidar estas fuerzas. Esto es lo que nos permite ver la perspectiva del historiador robot: la tecnología no es la única causa de una transformación cultural como el Renacimiento, pero sí es tan importante para la historia como los hombres visionarios a los que solemos celebrar convencionalmente.
MacFarlane describe de forma muy ingeniosa este tipo de relación causal. El espejo no “fuerza” el desarrollo del Renacimiento, pero “permite” que se desarrolle. La elaborada estrategia reproductiva de los polinizadores no forzó al colibrí a evolucionar su espectacular aerodinámica, pero creó las condiciones que le permitieron al colibrí aprovechar los azúcares gratuitos de la flor evolucionando este rasgo tan distintivo. El hecho de que el colibrí sea una especie única en el reino aviario sugiere que, si las flores no hubieran evolucionado su baile simbiótico con los insectos, las habilidades de vuelo del colibrí nunca se hubieran desarrollado. Es fácil imaginar un mundo con flores, pero sin colibríes. Pero es mucho más difícil imaginar un mundo sin flores, pero con colibríes.
Lo mismo se aplica a los avances tecnológicos como el espejo. Sin la tecnología que permitió al hombre ver un claro reflejo de la realidad –incluso su propio rostro–, hubiera sido mucho más difícil que se produjera la constelación particular de ideas en el arte, la filosofía y la política que denominamos Renacimiento. (La cultura japonesa también se inclinaba por los espejos de acero durante este mismo período, pero nunca los adoptó para el uso introspectivo que floreció en Europa, quizá porque el acero reflejaba mucho menos luz que los espejos de vidrio y agregaba un color poco natural a la imagen). No obstante, el espejo no fue el único que dictó los términos de la revolución europea sobre el sentido del ser. Una cultura diferente, que hubiera inventado el espejo de vidrio en un momento distinto de su desarrollo histórico, quizá no habría experimentado la misma revolución intelectual, porque el resto de su orden social sería diferente del de los pueblos serranos de la Italia del siglo xv. El Renacimiento también se vio beneficiado por un sistema de mecenazgo que permitió a los artistas y a los científicos pasar sus días jugando con espejos en lugar de, por ejemplo, recolectando nueces y bayas. Un Renacimiento sin los Medici –no la familia, por supuesto, sino la clase económica que representan– es tan difícil de imaginar como un Renacimiento sin el espejo.
Probablemente, deberíamos agregar que las virtudes de la sociedad del ser son completamente debatibles. La orientación de las leyes en torno a los individuos llevó directamente a una tradición de los derechos humanos y a la prominencia de las libertades individuales en los códigos jurídicos. Esto debe ser considerado un progreso. Pero las personas más sensatas no están de acuerdo respecto de cómo hemos inclinado la balanza demasiado en favor del individualismo, alejándonos de las sociedades colectivas: la unión, la comunidad y el Estado. Para solucionar estos desacuerdos son necesarios argumentos –y valores– diferentes de los que necesitamos para explicar de dónde surgieron estos desacuerdos. El espejo ayudó en la invención del “yo” moderno, de forma real pero incuantificable. En eso estamos de acuerdo. Si fue algo bueno o no es una cuestión aparte, que quizá nunca podamos resolver del todo.
El volcán dormido de Mauna Kea en la Isla Grande de Hawái se eleva unos cuatro mil metros sobre el nivel del mar, aunque la montaña se extiende otros seis mil metros más debajo del fondo oceánico, por lo que es significativamente más grande que el monte Everest en términos de altura de la base al pico. Es uno de los pocos lugares en el mundo donde se puede conducir desde el nivel del mar hasta los cuatro mil metros en unas horas. En la cima, el paisaje es desértico, casi marciano, en su expansión rocosa y sin vida. Por lo general, una capa de inversión térmica mantiene a las nubes miles de metros sobre la cima del volcán; el aire es tan seco como cortante. Al estar de pie en la cima, estamos lo más lejos posible de los continentes de la Tierra, pero seguimos en tierra firme, es decir que la atmósfera en Hawái –inalterada por la turbulencia de la energía solar rebotando o siendo absorbida por grandes y diversas masas de tierra– es tan estable como en cualquier otro lugar del planeta. Todas estas propiedades hacen que la cima de Mauna Kea sea uno de los lugares más sobrenaturales que podemos visitar. Por supuesto, es también un sitio ideal para observar las estrellas.
En la actualidad, en la cima de Mauna Kea hay trece observatorios diferentes, grandes domos blancos esparcidos por las rocas rojas, como puestos remotos relucientes en un planeta lejano. En este grupo se encuentran los telescopios mellizos del observatorio W. M. Keck, los telescopios ópticos más potentes del mundo. Los telescopios Keck parecen ser un descendiente directo de la creación de Hans Lippershey, pero no dependen de lentes para hacer su magia. Para capturar la luz de los sitios más remotos del universo, se necesitan lentes del tamaño de una camioneta pickup; a ese tamaño, es muy difícil soportar físicamente el vidrio y comienza a introducir distorsiones inevitables en la imagen. Por ello, los científicos e ingenieros del Keck recurrieron a otra técnica para captar los rastros extremadamente distantes de luz: el espejo.

Observatorio Keck.
• • •
Cada telescopio cuenta con treinta y seis espejos hexagonales que forman un lienzo reflectante de seis metros. La luz se refleja en un segundo espejo y luego desciende hacia un conjunto de instrumentos, donde las imágenes se procesan y visualizan en la pantalla de un ordenador. (En el Keck no existe un punto panorámico donde se pueda mirar directamente a través del telescopio, como hacía Galileo y como han hecho un sinfín de astrónomos desde entonces). Pero incluso en la atmósfera ultraestable de Mauna Kea, pequeñas perturbaciones pueden nublar las imágenes capturadas por el Keck. Entonces, los observatorios emplearon un ingenioso sistema denominado “óptica adaptativa” para corregir la visión de los telescopios. Se envían haces de rayos láser hacia el cielo nocturno sobre el observatorio, lo que crea una estrella artificial. Esa falsa estrella se convierte en un punto de referencia; dado que los científicos saben exactamente cómo debería verse el láser en el cielo, donde no hay distorsión atmosférica, pueden medir la distorsión existente comparando la imagen “ideal” del láser y lo que los telescopios registran. Guiados por el mapa del ruido atmosférico, los ordenadores indican a los espejos del telescopio que se flexionen ligeramente en función de las distorsiones exactas en el cielo de Mauna Kea esa noche en cuestión. El efecto es casi igual a darle gafas a una persona miope: los objetos lejanos se vuelven significativamente más nítidos.
Por supuesto, con los telescopios Keck los objetos distantes son galaxias y supernovas que, en algunos casos, están a miles de millones de años luz de distancia. Cuando observamos a través de los espejos del Keck, estamos viendo directamente hacia un pasado lejano. Una vez más, el vidrio nos ha permitido extender nuestra visión: no solo hacia el mundo invisible de las células y los microbios, o hacia la conectividad global del teléfono con cámara, sino también hacia los albores del universo. El vidrio comenzó como chucherías y recipientes vacíos. Miles de años más tarde, se posa sobre las nubes en la cima del Mauna Kea, convirtiéndose en una máquina del tiempo.
La historia del vidrio nos recuerda cómo nuestro ingenio se ve, al mismo tiempo, confinado y enriquecido por las propiedades físicas de los elementos que nos rodean. Cuando pensamos en las entidades que conforman el mundo moderno, solemos hablar acerca de los grandes visionarios de la ciencia y la política, o de los inventos más exitosos, o de los movimientos colectivos. Pero nuestra historia también tiene un elemento material: no el materialismo dialéctico que practicaba el marxismo, donde el “material” se refería a la lucha de clases y a la primacía de las explicaciones económicas. Hablamos de la historia material, en cambio, en el sentido de la historia moldeada por los elementos fundamentales de la materia, que luego se conectan con otras cosas, como movimientos sociales o sistemas económicos. Imaginemos que podemos reescribir el Big Bang (o hacer las veces de Dios, dependiendo de la metáfora) y crear un universo que sea exactamente como el nuestro, pero con un pequeño cambio: los electrones del átomo de silicio no se comportan de la misma manera. En este universo alternativo, los electrones absorben la luz como la mayoría de los materiales, en lugar de dejar que los fotones los atraviesen. Un ajuste tan pequeño podría no haber tenido ninguna importancia para la evolución del Homo sapiens hasta hace unos miles de años. Pero luego, sorprendentemente, todo cambió. Los hombres comenzaron a explotar el comportamiento cuántico de estos electrones de silicio de innumerables maneras. En un nivel fundamental, es imposible imaginar el último milenio sin el vidrio transparente. Podemos manipular el carbono (en la forma de ese compuesto distintivo del siglo xx, el plástico) en materiales transparentes durables que pueden cumplir la función del vidrio, pero esa experiencia data de este último siglo. Si modificamos los electrones de silicio, eliminamos los últimos miles de años de ventanas, gafas, lentes, tubos de ensayo y bombillas (los espejos de alta calidad podrían haberse inventado independientemente utilizando otros materiales reflectantes, aunque seguro este invento hubiera demorado más siglos). Un mundo sin vidrio sin duda transformaría la estructura de la civilización, al eliminar todas las ventanas de colores de las grandes catedrales y las superficies brillantes y reflectantes del moderno paisaje urbano. Pero un mundo sin vidrio también atentaría contra la base del progreso moderno: la esperanza de vida extendida que surge de la comprensión de las células, los virus y las bacterias; el conocimiento genético de lo que nos hace humanos; el conocimiento astronómico de nuestro lugar en el universo. Ningún material de la Tierra fue más importante para estos avances conceptuales que el vidrio.
En una carta a un amigo acerca del libro de historia natural que nunca pudo escribir, René Descartes describió cómo le hubiera gustado contar la historia del vidrio: “De qué forma de las cenizas, por la mera intensidad de la acción [del calor], se formó el vidrio: verdaderamente me dio placer poder describirla, dado que esta transmutación de las cenizas en vidrio me pareció tan maravillosa como cualquier otra naturaleza”. Descartes estaba lo bastante cerca de la revolución original del vidrio como para poder percibir su magnitud. En la actualidad, estamos más alejados de la influencia original del material como para poder apreciar qué tan importante fue –y continúa siendo– en nuestra vida cotidiana.
Esta es una de esas ocasiones en las que el enfoque de largo alcance nos ilumina y nos permite ver cosas que de otra forma nos habríamos perdido, si nos hubiéramos enfocado solo en los eventos habituales de las narraciones históricas. No es algo extraño invocar a los elementos físicos al analizar un cambio histórico. La mayoría de nosotros aceptamos la idea de que el carbono ha desempeñado un papel fundamental en la actividad del hombre desde la Revolución Industrial. Pero en cierta manera, esto no es ninguna novedad: el carbono ha sido un elemento esencial para casi todos los organismos vivos desde el caldo primigenio. Pero los hombres no habían pensado en utilizar el óxido de silicio hasta que los vidrieros comenzaron a experimentar con sus curiosas propiedades hace mil años. En la actualidad, si miramos a nuestro alrededor, seguramente encontraremos cientos de objetos cuya existencia se debe al óxido de silicio, y muchos más que dependen del elemento silicio en sí: los paneles de vidrio de las ventanas o los rascacielos, la lente de nuestro teléfono con cámara, la pantalla del ordenador, todo lo que tenga un microchip, un reloj digital, etcétera. Si estuviéramos haciendo el reparto de los papeles estelares de la química en la vida cotidiana hace diez mil años, los principales serían los mismos que hoy: somos grandes usuarios de carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero el silicio no hubiera recibido ningún crédito. Aunque es abundante en la Tierra –más del 90% de la corteza terrestre está hecha de silicio–, casi no desempeña ninguna función en el metabolismo natural de las formas de vida en el planeta. Nuestros organismos dependen del carbono y muchas de nuestras tecnologías (combustibles fósiles y plástico) también muestran la misma dependencia. Pero la necesidad de silicio es un antojo de la modernidad.
Entonces, debemos preguntarnos por qué nos llevó tanto tiempo. ¿Por qué las extraordinarias propiedades de esta sustancia fueron ignoradas por naturaleza y por qué recién se vuelven esenciales para la sociedad humana hace aproximadamente mil años? Al tratar de responder estas preguntas, por supuesto, solo podemos especular. Pero una de las respuestas sin duda se relaciona con otra tecnología: el horno. Uno de los motivos por los que la evolución no tuvo un gran uso para el óxido de silicio es porque los productos más interesantes de esta sustancia solo aparecen al superar los 537 °C. El agua y el carbono líquidos pueden crear cosas maravillas a temperatura atmosférica, pero es difícil ver lo promisorio del óxido de silicio sin derretirlo, y la temperatura ambiente –al menos en la superficie de este planeta– nunca es tan caliente. Este fue el efecto colibrí que propagó el horno: al aprender cómo generar calor extremo en un entorno controlado, develamos el potencial molecular del óxido de silicio, que pronto transformó la forma en que veíamos el mundo y a nosotros mismos.
De una forma extraña, el vidrio intentaba extender nuestra visión del universo desde el comienzo, mucho antes de que fuéramos lo suficientemente listos como para darnos cuenta. Esos fragmentos de vidrio del desierto Líbico que llegaron a la tumba de Tutankamón sorprendieron a arqueólogos, geólogos y astrofísicos durante décadas. Las moléculas semilíquidas del óxido de silicio indicaban que se habían formado a temperaturas que solo podían ser posibles ante el impacto directo de un meteorito, pero no había ninguna evidencia de un cráter en los alrededores. Entonces ¿de dónde habían provenido esas temperaturas extraordinarias? Un rayo puede alcanzar una pequeña área de sílice con el calor suficiente para formar vidrio, pero no puede afectar a muchos acres de arena de un solo golpe. Así, los científicos comenzaron analizar la idea de que el vidrio libio se originó a partir de la colisión de un cometa en la atmósfera terrestre, que luego explotó sobre las arenas del desierto. En 2013, el geoquímico sudafricano Jan Kramers analizó una misteriosa piedra en el área y determinó que se había originado en el núcleo de un cometa, el primer objeto de este tipo descubierto en la Tierra. Los científicos y las agencias espaciales han invertido miles de millones de dólares en la búsqueda de partículas de cometas, dado que ofrecen una percepción más profunda de la formación de los sistemas solares. Gracias a la piedra del desierto Líbico, ahora tienen un acceso directo a la geoquímica de los cometas. Y durante todo este tiempo, el vidrio estaba indicándonos el camino.
•••
Capítulo 2
El frío
A comienzos del verano de 1834, un barco de tres mástiles llamado Madagascar entró al puerto de Río de Janeiro, con la carga más inimaginable: un lago congelado de Nueva Inglaterra. El Madagascar y su tripulación trabajaban para un empresario innovador y testarudo de Boston, llamado Frederic Tudor. La historia ahora lo conoce como el “rey del hielo”, pero durante el comienzo de su adultez fue un miserable fracasado, aunque con una admirable tenacidad.
“El hielo es un interesante objeto de contemplación”, escribió Thoreau en Walden, observando la maravillosa expansión azul congelada de su estanque en Massachusetts. Tudor había crecido admirando el mismo escenario. Como todo adinerado joven de Boston, su familia había disfrutado durante años del agua congelada del estanque de su finca en Rockwood –no solo por su estética, sino también por su perdurable capacidad de mantener las cosas frías–. Al igual que muchas familias pudientes de los climas norteños, los Tudor almacenaban bloques de hielo del lago congelado en una suerte de almacenes de hielo, unos cien kilos de cubos de hielo que se mantenían maravillosamente congelados hasta los meses de verano, donde comenzaba un nuevo ritual: cincelar los bloques para refrescar las bebidas, preparar helado o enfriar el baño durante una ola de calor.
La idea de que un bloque de hielo sobreviva intacto durante meses sin el beneficio de la refrigeración artificial parece algo imposible de imaginar en la modernidad. Estamos acostumbrados al hielo preservado indefinidamente gracias a las tecnologías frigoríficas del mundo actual. Pero el hielo en estado salvaje es otro tema –más allá de los glaciares, asumimos que un bloque de hielo no puede sobrevivir más de una hora al calor estival, y mucho menos meses–. Pero Tudor sabía por experiencia personal que un bloque de hielo podía sobrevivir hasta el verano si se mantenía lejos del sol –o, por lo menos, hasta fines de la primavera en Nueva Inglaterra–. Y ese conocimiento plantó la semilla de una idea, un plan que le costaría su cordura, su fortuna y su libertad, antes de convertirlo en un hombre inmensamente rico.
A los diecisiete años, el padre de Tudor lo envió a un viaje por el Caribe, para que acompañara a su hermano mayor John, quien sufría de un problema en la rodilla que lo había dejado inválido. Se creía que los climas más cálidos podían mejorar la salud de John, pero en verdad tuvieron un efecto opuesto: al llegar a La Habana, los hermanos Tudor se vieron apabullados por el clima húmedo. Pronto partieron rumbo al norte, con escalas en Savannah y Charleston, pero el calor del verano no los dejaba en paz y John pronto contrajo una enfermedad (que probablemente fuera tuberculosis). Murió seis meses más tarde, a la edad de veinte años.
Como intervención médica, la aventura en el Caribe de los hermanos Tudor fue un completo desastre. Pero mientras sufría la inevitable humedad de los trópicos en la vestimenta de gala del siglo xix, un caballero le sugirió al joven Frederic Tudor una idea radical –y hasta algo ridícula–: si pudiera transportar hielo de alguna manera del norte hacia las Indias Occidentales, habría un inmenso mercado de comercialización. La historia del mercado global ha demostrado claramente que podían amasarse grandes fortunas transportando un bien ubicuo en un ambiente hacia otro lugar donde este era escaso. Para el joven Tudor, el hielo parecía encajar perfectamente en esta ecuación: casi sin valor en Boston, sería invaluable en La Habana.

Frederic Tudor.
• • •
El mercado del hielo no era más que una corazonada, pero por algún motivo Tudor la mantuvo en su mente no solo durante el luto que siguió a la muerte de su hermano, sino también durante sus años sin rumbo como un joven privilegiado en la sociedad de Boston. En algún momento de este período, dos años después de la muerte de su hermano, compartió su disparatado plan con su hermano William y su futuro cuñado, el aún más acaudalado Robert Gardiner. Unos meses después de la boda de su hermana, Tudor comenzó a tomar notas en un diario. Como portada, dibujó un boceto del edificio de Rockwood que durante años le había permitido a su familia escapar al calor del sol estival. Lo llamó “Ice House Diary” (del inglés, “El diario del almacén de hielo”). La primera entrada decía lo siguiente: “Plan etc., para transportar hielo a los climas tropicales. Boston, 1 de agosto de 1805. En el día de hoy, William y yo decidimos reunir todas nuestras pertenencias y embarcarnos en el proyecto de llevar hielo a las Indias Occidentales el próximo invierno”.
La entrada era típica del comportamiento de Tudor: enérgico, confiado, casi cómicamente ambicioso (aparentemente, su hermano William estaba menos convencido de lo promisorio de este plan). La confianza de Tudor en este emprendimiento derivaba del valor que el hielo tendría al llegar a los trópicos: “En un país donde en algunas estaciones del año el calor es prácticamente insoportable –escribió en una entrada posterior– y donde a veces el agua, la necesidad básica de la vida, solo puede consumirse en estado tibio, el hielo debe considerarse como un bien superior a muchos otros lujos”. El mercado del hielo estaba destinado a dotar a los hermanos Tudor de fortunas mucho más grandes de las que alguien podría imaginar. Sin embargo, parece haberle prestado menos atención a los desafíos propios del transporte del hielo. En concordancia con el período, los Tudor confiaban en las historias –seguramente apócrifas– de que se había enviado un cargamento de helado casi intacto desde Inglaterra hasta Trinidad como evidencia prima facie de que su plan debería funcionar. Al leer el “Ice House Diary”, podemos escuchar la voz de un hombre enceguecido por su propia convicción, negado a escuchar cualquier tipo de duda o argumentos en su contra.
Sin importar cuán engañado pueda haber estado Frederic, tenía algo a su favor: contaba con los medios para poner su plan en marcha. Tenía el dinero suficiente como para contratar un barco y un suministro interminable de hielo, fabricado por la Madre Naturaleza cada invierno. De esta forma, en noviembre de 1805, Tudor envió a su hermano y a su primo a Martinica como equipo de avanzada, con instrucciones para negociar los derechos exclusivos del hielo, que enviarían muchos meses más tarde. Mientras esperaba novedades de sus enviados, Tudor compró un bergantín llamado Favorite por $4.750 y comenzó a preparar el hielo para la travesía. En febrero, Tudor partió del puerto de Boston hacia las Indias Occidentales, con el Favorite cargado de hielo de Rockwood. El plan de Tudor era lo bastante atrevido como para atraer la atención de la prensa, aunque el tono utilizado dejaba algo que desear. “No es ninguna broma –decía el Boston Gazette–, un navío cargado con 80 toneladas de hielo ha partido desde este puerto hacia Martinica. Esperamos que no resulte ser otra especulación sin fundamentos”.
La burla del Gazette terminaría siendo bien fundada, aunque no por los motivos que uno hubiera esperado. A pesar de varias demoras relacionadas con el clima, el hielo sobrevivió bastante bien la travesía. El problema resultó ser algo que Tudor nunca había contemplado. Los residentes de Martinica no tenían ningún interés en este exótico bien congelado. Simplemente no sabían qué hacer con él.
En el mundo moderno, tomamos por sentado que durante un día cualquiera nos veremos expuestos a distintas temperaturas. Disfrutamos de nuestro café caliente por la mañana y del helado como postre en la cena. Los que vivimos en climas con veranos cálidos, esperamos un constante ir y venir entre las oficinas con aire acondicionado y la humedad brutal al aire libre; en aquellos sitios donde predomina el invierno, nos abrigamos y nos aventuramos hacia las heladas calles, para luego subir el termostato cuando regresamos al hogar. Pero la gran mayoría de los hombres que vivían en climas ecuatoriales en el siglo xix nunca habían experimentado algo frío. La idea del agua helada debería sonar tan fantasiosa para los residentes de Martinica como el iPhone.
Las misteriosas y casi mágicas propiedades del hielo aparecerían más tarde en una de las más maravillosas líneas de apertura de la literatura del siglo xx en la obra de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad: “Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo”. Buendía recuerda una serie de carpas que instalaba un grupo de gitanos desarrapados, donde en cada una podía apreciarse una extraordinaria nueva tecnología. Los gitanos solían exhibir lingotes magnéticos, telescopios y microscopios, pero ninguno de estos logros de la ingeniería impresionaba tanto a los residentes del imaginario pueblo de Macondo, en América del Sur, como un simple bloque de hielo.
No obstante, en ocasiones, la mera novedad de un objeto puede hacer que sea difícil discernir su utilidad. Este fue el primer error de Tudor. Había imaginado que la novedad del hielo sería un punto a su favor y que los bloques de hielo superarían a cualquier otro lujo. En cambio, solo recibió miradas confundidas.
La indiferencia a los poderes mágicos del hielo había impedido que William, el hermano de Tudor, consiguiera un comprador exclusivo para el cargamento. Lo que es aún peor, William ni siquiera había podido encontrar una ubicación adecuada para almacenar el hielo. Tudor viajó hasta Martinica para descubrir que no había demanda para su producto, que se estaba derritiendo a un ritmo alarmante ante el calor tropical. Repartió folletos por todo el pueblo e incluyó instrucciones específicas acerca de cómo llevar y preservar el hielo, pero pocas personas le prestaron atención. Sí consiguió preparar algo de helado, lo que impresionó a algunos lugareños, quienes creían que esta exquisitez no podía crearse tan cerca del Ecuador. Pero, en última instancia, el viaje fue un completo fracaso. En su diario, calculó que había perdido casi $4.000 con esta desventura tropical.
El desolador patrón del viaje a Martinica se repetiría en los años subsiguientes, con resultados aún más catastróficos. Tudor envió una serie de barcos con hielo hacia el Caribe, pero solo recibió un pequeño aumento en la demanda de su producto. Mientras tanto, la fortuna de su familia colapsó y los Tudor se retiraron a su granja en Rockwood, que –como casi todas las tierras de Nueva Inglaterra– no era muy idónea para la agricultura. El cultivo de hielo era la última esperanza de la familia. Pero era una esperanza de la cual la sociedad de Boston se burlaba abiertamente, y una serie de naufragios y embargos parecían justificar el escarnio. En 1813, Tudor fue enviado a la prisión para deudores. Muchos años más tarde, escribió lo siguiente en su diario:
El lunes 9 me arrestaron [...] y me encerraron por deudor en una prisión de Boston [...] En este día memorable en mi pequeña crónica, tengo 28 años, 6 meses y 5 días de edad. Es un evento que creo que no podría haber evitado, pero es un clímax del que sí esperaba poder escapar, dado que mis negocios por fin están mejorando luego de una terrible lucha contra circunstancias adversas durante siete años. Sin embargo, esto ha sucedido y debo intentar soportarlo como haría contra las tempestades del cielo, que deberían servir para fortalecer, en lugar de menguar, el espíritu de un verdadero hombre.
El incipiente negocio de Tudor se enfrentaba a dos importantes obstáculos. Tenía un gran problema de demanda, dado que la mayoría de sus potenciales clientes no comprendían para qué les sería útil este producto. Y tenía un problema de almacenamiento: perdía gran parte del producto por culpa del calor, especialmente una vez que llegaba a los trópicos. Pero su experiencia en Nueva Inglaterra le otorgó una ventaja crucial, más allá del hielo en sí mismo. A diferencia del sur de los Estados Unidos, que se caracterizaba por las plantaciones de azúcar y de algodón, los estados del norte estaban casi desprovistos de recursos naturales que pudieran vender en otro sitio. Esto significaba que los barcos salían vacíos del puerto de Boston y se dirigían a las Indias Occidentales para llenar sus cascos con cargamentos valiosos, antes de regresar a los adinerados mercados de la costa este. Pagarle a una tripulación para que navegara sin cargamento era una verdadera pérdida de dinero. Cualquier cargamento era mejor que nada, es decir que Tudor podía negociar tarifas más económicas si cargaba el hielo en lo que de otra forma hubiera sido un barco vacío y, de esta manera, evitaba la necesidad de comprar y mantener sus propios navíos.
Por supuesto, gran parte de la belleza del hielo es que era básicamente gratis: Tudor solo necesitaba pagarles a sus trabajadores para que tallaran los bloques de los lagos congelados. La economía de Nueva Inglaterra generaba otro producto que también carecía de valor: aserrín –el principal desecho de los aserraderos–. Tras años de experimentar con diferentes soluciones, Tudor descubrió que el aserrín podía ser un efectivo aislante para el hielo. Los bloques apilados, separados con el aserrín, eran dos veces más resistentes que el hielo sin ninguna protección. Este fue el gran ingenio de Tudor: tomó tres elementos cuyo precio era nulo para el mercado –hielo, aserrín y un barco vacío– y los convirtió en un negocio floreciente.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.