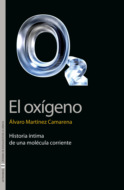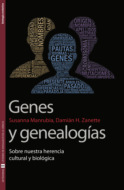Kitabı oku: «La mirada neandertal», sayfa 3
¿ARTE O ARTES?
La pregunta puede parecernos artificial, pero resulta importante tanto en relación con la definición del arte paleolítico como por sus implicaciones en la valoración del origen evolutivo del arte. Como veremos en el capítulo siguiente, uno de los grandes inconvenientes para la consideración de que la capacidad artística sea el resultado de una adaptación está, precisamente, en la amplitud de manifestaciones o creaciones que abarca el término arte. Ya se ha indicado que este trabajo se limita a la valoración del arte visual, pero otros tipos de producciones artísticas han estado también presentes a lo largo de la historia y probablemente su arranque debió de ser tan temprano o más que el del arte visual. La música, la danza, la narrativa de ficción, por no citar más que las más comunes documentadas etnográficamente en las sociedades simples, son formas artísticas cuya valoración es obligado separar del arte visual, pues implican la activación de sistemas perceptivos diferentes y su capacidad comunicadora es muy diversa y distinta de la del arte visual. Por otra parte, como se ya se ha indicado, el concepto y uso del arte ha ido variando a lo largo de la historia, y resulta necesario precisar en cada etapa cuáles son sus características y su función social. Existen dos posibilidades a la hora de enfrentarse a la variación del arte visual: especificar en cada caso cuáles son las características que atribuimos a cada tipo de arte u optar por establecer una definición de arte tan amplia que en ella quepan todas las variaciones posibles en términos diacrónicos y regionales. Esta última opción se acompaña, bajo el término de «Estudios de Arte Mundial», no solo de la incorporación en su objeto de estudio de todo tipo de artes, con independencia de su cronología y situación regional, sino del enfoque globalizador y comparativo con el que se aborda su estudio (van Damme y Zijlmans, 2012). Y a diferencia de los estudios clásicos de la historia del arte, la novedad estriba en su carácter multidisciplinar, con la incorporación de la antropología, la neurociencia y la filosofía, entre otras disciplinas (Onians, 1996).
Después de lo expuesto creo útil rememorar una repetida frase de Gombrich (1997):
en realidad no existe nada semejante al Arte. Sólo hay artistas. Antaño eran hombres que cogieron un puñado de polvos de colores y garabatearon las formas de un bisonte sobre las paredes de una caverna… No hay problema en que llamemos a estas actividades arte siempre y cuando tengamos presente que esa palabra puede querer decir cosas diferentes en épocas y lugares diferentes y seamos conscientes de que el Arte con mayúscula no existe. El Arte con mayúscula se ha convertido en una especie de espantajo o de fetiche.
A pesar de que hay quienes han considerado esta afirmación de manera crítica, al apuntar que tan problemático como el término arte lo es el de artista, que se arropa en el principio de creatividad individual surgida de la Ilustración (Shiner, 2014), lo que Gombrich nos dice es que no se puede abordar la definición del arte desde un planteamiento esencialista; es decir, que existen tantos sentidos ligados a la palabra como situaciones históricas y culturales contemplemos. Según Gombrich, somos nosotros los que podemos decidir qué denominamos o no «arte», y él personalmente opta por proponer «definiciones de izquierda a derecha», idea que toma de Popper y que implica, simplemente, explicitar qué es lo que se considera arte en cada ocasión. Lo importante es darse cuenta de que la noción de arte está determinada culturalmente, y que lo realmente significativo es que a partir de un determinado momento se produjo la creación de imágenes en las que la forma fue tan importante como su función comunicadora (Gombrich y Eribon, 2010).
En los últimos decenios se ha debatido intensamente sobre la pertinencia de denominar «arte» a las imágenes visuales estudiadas por prehistoriadores o antropólogos. Sin embargo, justo es reconocer que hoy día ese debate ha perdido vigencia como consecuencia del amplio uso de este término por los especialistas de estas disciplinas. Se trata, tal y como han propuesto Mendoza-Straffon (2014) o Lorblanchet (2017) al referirse al arte paleolítico, de adoptar un concepto tan amplio de «arte» que permita incluir todas las prácticas de arte visual a lo largo del tiempo y del espacio, un concepto no limitado por nuestra forma de entender el arte, asociado a la belleza o la originalidad. En los mismos términos, van Damme y Zijlmans consideran que el término arte puede usarse como un término paraguas que permita captar de manera concisa la propensión universal a transformar los medios visuales para atraer la atención de los espectadores, a través de la forma, el color y la línea, así como a través de los temas, significados y emociones que pueden comunicar o provocar esos estímulos.
Si nos centramos en el arte visual paleolítico, nuestra capacidad para apreciar la forma y el componente estético de las imágenes hace que en ocasiones no solo las consideremos desde una perspectiva artística, sino que pensemos que somos capaces de llegar a su significado. No obstante, como se defenderá en los siguientes apartados, el arte está culturalmente determinado, lo que obliga a que nuestro acercamiento a estas obras deba ser escrupuloso a la hora de no atribuirles funciones o significados de los que estamos muy alejados en términos históricos, sociales e ideológicos. Al acercarnos al arte prehistórico o a las artes de las sociedades simples no occidentales, debemos separar la apreciación estética de la función comunicativa del arte, a menos que tengamos un adecuado conocimiento de la significación, algo que solo ocurre en el campo de la antropología si se dispone de información oral. Y en el sentido contrario, los especialistas en arte paleolítico también se sienten incómodos cuando, desde un enfoque propio de la historia del arte, se emplean nociones tales como la belleza o el placer (Lorblanchet y Bahn, 2017).
En realidad, es posible distinguir diferentes enfoques en los estudios arqueológicos del arte paleolítico. Desde los que parten de la idea de que el arte se asocia a una cualidad universal de la psique humana, que permite que sea entendido en los mismos términos allá donde exista o se observe, es decir que constituye una expresión atemporal de la sensibilidad humana que es posible comprender en términos formales e incluso de significación; a los que asumen que la significación queda fuera del alcance de sus posibilidades de conocimiento y se centran en valorar la forma, caracterizar el contexto social de producción e intentar perfilar su función cultural. Por otra parte, el estudio de la función no tiene otra finalidad que establecer para qué, para quién y en qué contextos pudo haber sido significativa una imagen. Tarea a la que se llega en la arqueología prehistórica a través del estudio detallado del contexto de uso y abandono de las imágenes, y desde la consideración de que las relaciones sociales se reflejan en la cultura material. Es decir, es necesario relacionar el arte visual con las «comunidades de práctica», término con el que M. Conkey (2009) se refiere al proceso de aprendizaje y ejecución propio de las sociedades simples. Y no está de más señalar que no siempre es algo posible de hacer.
EL ARTE Y LA ANTROPOLOGÍA
Pero a la hora de avanzar en este tema, lo mejor es valorar cómo se entiende el arte en la antropología, cuyo objeto de estudio remite en la mayoría de las ocasiones a contextos tribales o a sociedades simples, más cercanos en términos socioeconómicos a los de los autores del arte paleolítico.
Aunque en los trabajos iniciales dedicados a este tema se utilizaba el término arte primitivo para referirse al de las sociedades no occidentales (el ejemplo más relevante puede encontrarse en la influyente obra de F. Boas Primitive art), lo cierto es que este término ha sido desechado en la actualidad, tanto por su implicación de origen, en el sentido de arte primigenio, como por su connotación de fosilización. El empleo anterior de ese término en los contextos evolucionistas lineales de finales del siglo XIX e inicios del XX ha dado paso a otro menos condicionado cronológicamente y más atento a la caracterización de los contextos sociales y económicos de su producción y uso. Así, el «Arte de las sociedades simples» incluye tanto a las sociedades cazadoras-recolectoras como a las productoras de alimentos, pero siempre con sistemas sociales de pequeña escala. Aquellos grupos que cubren sus necesidades, según Anderson, con tecnologías relativamente simples tienen poblaciones reducidas en número y densidad, y su especialización política, económica y social es también baja.
Durante un cierto tiempo, la antropología prestó poca atención a las trayectorias históricas de los objetos u obras de arte estudiadas, como si estuvieran fuera de las dinámicas de cambio cultural, y descuidó el estudio de los contextos sociales de su producción, remitiendo el estudio de los objetos o representaciones artísticas a un genérico sistema cultural coherente y ajeno a los procesos de cambio. Para subsanar estas deficiencias, se insiste en la idea del arte como práctica, como algo que forma parte de la cultura y que se enseña y aprende en un contexto social determinado.
La mayor parte de los antropólogos coinciden en la dificultad de establecer un límite entre lo que es y no es arte, y piensan que en este problema no solo interviene la moda y la ideología, sino la doble intención que acompaña a la producción artística, su función estética y su función comunicadora. Y mientras la primera se centra en la forma y su estudio, la segunda se detiene en la información que toda producción artística lleva asociada en las sociedades simples.
Un elemento fundamental de la definición de arte en este tipo de sociedades es el estilo. Se trata del rasgo que facilita la comprensión de la obra por el grupo al que va dirigida, porque los rasgos formales suelen ser polivalentes y su significado suele depender de los contextos en los que se emplean los objetos. El estilo, en un sentido amplio, no solo incluye la forma, sino también la imagen representada, pues en ella se concreta la función comunicadora, de eminente carácter social.
Son numerosos los antropólogos que insisten en la ambigüedad de las formas y la importancia del contexto de producción y uso en la interpretación de las artes plásticas (Layton, 1991). Existen numerosos ejemplos de interpretaciones erróneas al considerar exclusivamente la forma, precisamente porque se realizan de espaldas al contexto social y cultural de su producción. Un ejemplo de este problema nos lo proporciona la interpretación de unas esculturas de los Lega, un grupo del África central, que representan a mujeres de vientre abultado. Se trata de un tema oportuno de tratar en este trabajo por la implicación que puede tener en la interpretación de las conocidas «Venus paleolíticas», unas esculturas que han suscitado una importante atención y diversidad de teorías sobre su significación desde su descubrimiento (desde diosas de la fertilidad a deidades de carácter apotropaico, genios tutelares, vinculados al origen del grupo, etc.). Según Layton, el significado de las esculturas femeninas de los Lega, lejos de responder a la idea de un culto a la fertilidad, interpretación que se podría inferir de la atención prestada al abultamiento del vientre, tienen un marcado componente punitivo, de carácter prescriptivo, ya que señalan el castigo de muerte a la mujer que cometa adulterio si está embarazada. La imagen en este caso, como señalábamos páginas atrás, no habla por sí misma, y adquiere significación en el ámbito cultural concreto al que pertenece. Tener en cuenta esta circunstancia es suficiente para cuestionar de inmediato alguna de las hipótesis formuladas con respecto a la significación de las Venus paleolíticas. No se trata de leer estas estatuillas del Paleolítico superior antiguo europeo a la luz de la significación cultural de las estatuillas de los Lega, sino de cuestionar la validez de las interpretaciones fundadas en la mera apreciación de los rasgos morfológicos de lo representado.
En el caso de las esculturas paleolíticas, que se documentan en yacimientos que cubren una extensión que supera los 3.000 km, la idea de que la fertilidad pueda constituir un elemento clave en la adaptación de los grupos cazadores-recolectores de elevada movilidad territorial resulta contradictoria con la carga que una mujer ha de soportar a lo largo de su vida si no espacia adecuadamente los embarazos (Mussi, 2012). Otra cosa es que la elevada mortalidad infantil o el estrés físico pudieran influir en términos de supervivencia o capacidad de embarazo, circunstancias que debieron ser indudablemente preocupantes para los autores de estas figuras, pero desde esa perspectiva, su función pudiera haber estado vinculada al carácter protector de la vida de la embarazada, o del recién nacido, más que a la fertilidad, en cuyo caso tendrían un marcado carácter apotropaico; o, en un orden totalmente distinto de cosas, hacer referencia a genios tutelares, vinculados al origen del grupo y totalmente desvinculadas de la fertilidad o la viabilidad de los embarazos (Wunn, 2012). Esta última interpretación se puede hacer convivir sin esfuerzo con la idea de que la visualización de estas imágenes pudiera transmitir rápidamente, en una Europa escasamente poblada, una señal de identidad, capaz de facilitar los contactos en sociedades organizadas en sistemas sociales abiertos (Gamble, 1982).
La valoración de la demografía, del ritmo de embarazo y la mortalidad infantil en relación con la elevada movilidad de los grupos cazadores-recolectores, el mantenimiento de redes sociales extendidas o la materialización de la memoria cultural son aspectos que necesariamente deben ser objeto de atenta valoración antes de establecer una propuesta sobre la significación de las Venus paleolíticas. En definitiva, los objetos poseen significación social, y en arqueología tan solo la adecuada contextualización del material objeto de estudio permite avanzar en un campo en el que la antropología goza de fuentes de información directas, más cercanas y precisas.
En esta línea de pensamiento cabría situar la atención prestada por algunos antropólogos, cuando valoran el arte, a las visiones ontológicas del mundo propias de los autores de las obras. En opinión de Descola, no se representa más que lo que se percibe o imagina, y no se percibe o imagina más que lo que se ha aprendido a discernir y a reconocer dentro de la propia cultura. Según este autor, probablemente no haya más que cuatro ontologías en el mundo, dos de ellas no relacionadas con el tipo de sociedades que estamos analizando (naturalismo y analogismo), por lo que en el marco de las sociedades simples en las que se sitúa nuestra discusión quedarían reducidas a dos: el animismo y el totemismo. Sustentan estas dos ontologías las cualidades que se otorgan o se niegan a las personas y a las cosas, que son las que marcan las continuidades o discontinuidades que los humanos identifican entre ellos y el resto de los seres existentes, tanto en el plano físico como en el moral (Descola, 2015). Una propuesta con la que coinciden otros autores que se han dedicado a analizar el arte desde una perspectiva antropológica, como son el ya mencionado Layton, o Ingold (2000), por citar dos de los antropólogos relevantes enmarcados en distintas escuelas.
La coincidencia entre la forma de ver el mundo y la forma de representarlo no implica, sin embargo, que sea fácil inferir estas ontologías recurriendo solo a la comparación etnográfica o a las imágenes realizadas por los grupos humanos del pasado. Con independencia del sistema de pensamiento y la ordenación mental del mundo, la variedad cultural genera una amplia gama de posibles concreciones, todas ellas condicionadas en términos históricos. Además, los temas representados no tienen que ser necesariamente icónicos (Davidson, 2017). Sin extendernos excesivamente en este último aspecto, es necesario indicar que en el arte paleolítico y en el de las sociedades simples estudiadas por la antropología, los signos icónicos conviven con otros que no lo son, aquellos de los que no se deduce el significado a partir de la forma. Pero incluso en los signos o representaciones icónicas, como puede ser la representación de un animal cuya especie es identificable, el carácter polisémico suele ser habitual, y en los estudios etnológicos se comprueba de manera fehaciente esta circunstancia, que resulta dependiente del contexto cultural de producción y uso.
LA PSICOLOGÍA COGNITIVA
Y LA VALORACIÓN DEL ARTE
Esta disciplina, a través de numerosos estudios, ha producido en los últimos años un amplio corpus de información que es absolutamente necesario tener en cuenta al valorar la importancia de las imágenes en la historia humana, así como su aparición en términos evolutivos, ya que su enfoque se orienta hacia la delimitación del proceso cerebral y cognitivo que facilita la apreciación del arte visual.
El principal problema de la psicología cognitiva está en su incapacidad para definir el concepto de arte, circunstancia que genera una cierta ambigüedad en los trabajos de laboratorio con respecto a la elección de los elementos visuales objeto de estudio. Y lo cierto es que algunos especialistas consideran que su aportación se limita a la caracterización de las redes neuronales y los mecanismos mentales que intervienen en la observación de las imágenes y la apreciación de sus cualidades estéticas en forma de recompensas emocionales.
Las aportaciones de la teoría de la Gestalt a la percepción sensorial constituyen uno de los primeros enfoques sistemáticos en este campo, en un intento de aproximación holística a la percepción. El punto de partida fue la consideración de que las percepciones no pueden separarse en los elementos básicos que integran una obra y que organizamos nuestra percepción a partir de las interpretaciones más simples, de manera que la percepción se puede definir como un proceso activo de búsqueda de orden, categorización e interpretación. Una aplicación sistemática de estos principios al análisis del arte, a mediados del siglo XX, se debe a Rudolf Arnheim (1974),2 quien considera que la experiencia visual es dinámica, ya que en ella opera un juego de tensiones o fuerzas psicológicas que tienen que ver con el tamaño, la forma, la ubicación y el color, y que estas se ajustan a las fuerzas perceptivas que el artista introduce en las obras mediante el balance, la armonía y la posición de los objetos. Son esas fuerzas, precisamente, las que Arnheim piensa que dan lugar a la experiencia estética, una experiencia que se nutre de los sentimientos de calma y tensión.
Un par de décadas después de la publicación de la primera edición de la obra de Arnheim, Daniel E. Berlyne (1971) tuvo el mérito de llamar la atención sobre la importancia de las emociones en el juicio estético, ya que hizo intervenir en la valoración estética no solo la belleza, sino aspectos tales como la sorpresa, la novedad, la complejidad, la ambigüedad o el desasosiego, cualidades que denomina colativas, en la medida en que tienen la propiedad de comparar los estímulos percibidos con otros que ya se experimentaron previamente. En su combinación y proporción, estos estímulos intervienen en la respuesta que la obra genera en aquel que la contempla. En su propuesta, serán precisamente las producciones artísticas que provoquen excitación o tensión psicológica las que favorecerán una experiencia estética más completa.
Como advierte Shimamura (2014), en la percepción de estas propiedades interviene la experiencia del espectador, de manera que no se trata de propiedades intrínsecas de la obra, sino que tienen que ver con la historia personal, con las experiencias previas acumuladas y con el contexto cultural y social del que cada individuo forma parte, lo que resulta tanto o más importante. Se trata, a pesar de las diferencias de enfoque, de una forma de ver el tema muy parecida a la de N. Goodman (1976), quien, tras considerar las manifestaciones del arte inscritas en un sistema simbólico, no duda en señalar que «no solamente descubrimos el mundo a través de nuestros símbolos, sino que además entendemos y revalorizamos nuestros símbolos de manera progresiva a la luz de nuestra experiencia creciente».
Son numerosos los trabajos centrados en la percepción que no se limitan a los aspectos formales de la imagen visualizada, sino que incorporan también los elementos psicológicos que se asocian a los estímulos visuales. Así, a finales de los ochenta del pasado siglo, el etólogo Eibl-Eibesfeldt (1988) insistía en la importancia que para el observador tiene el reconocimiento del orden en la estructura de la imagen visualizada, pero de igual manera recalcaba que lo realmente interesante es la sensación de recompensa que ese reconocimiento provoca, lo que denomina el «destello de reconocimiento». El mensaje, sea cual fuere, va a resultar reforzado a través de esta experiencia.
No dista mucho esta forma de entender la apreciación del arte de la que propone van Damme (1996), ya que a la vez que valora la doble vía por la que se llega al juicio estético –la evaluación de la forma y la interpretación cognitiva que evoca el significado y se vincula al sentimiento de gratificación–, insiste en la interdependencia de las dos, y nos recuerda que la apreciación estética resultante se ve mediatizada por la cultura.
Y porque es de las pocas propuestas de estudio de la imagen visual que llama la atención sobre la sensación de temor que desprenden ciertos temas, resulta importante mencionar a N. E. Aiken (1988: 110-121), para quien la angulosidad, especialmente asociada a las formas en zigzag, y la representación de los ojos son imágenes que provocan esta sensación. En el ámbito de la psicología de la percepción, no faltan estudios que proponen una interpretación similar y coinciden en señalar la predisposición de temor o de desafección frente a las formas angulares.3
También Eibl-Eibesfeldt considera la cultura como uno de los tres sesgos que condicionan nuestras experiencias estéticas, mientras que los otros dos serían el que compartimos con los vertebrados superiores, que tiene que ver con el sistema perceptivo visual, y el que es propio de nuestra especie, que cifra en lo que denomina los «estímulos clave», una propuesta de marcado enfoque etológico que enraíza en los trabajos de Tinbergen o Lorenz. Aunque Eibl-Eibesfeldt no aborda estos estímulos de manera sistemática, las características de los que cita nos permiten apreciar la idea que subyace en su propuesta: la infantilización de los rostros, la atención por los ojos, la antropización de los objetos y seres vivos, y la activación de nuestro sistema nervioso al observar los colores vivos, rasgo este último que asocia especialmente al rojo. Es decir, aspectos que tienen que ver tanto con la percepción visual como con la valoración psicológica, estos últimos relacionados con campos de notable importancia en la caracterización del fenómeno artístico y su apreciación estética: la existencia de ciertos universales y la teoría de la mente, consistente en la capacidad de atribuir estados mentales a los demás.
La tendencia a apreciar la belleza en los rasgos promedios faciales constituye un aspecto que se incluye en la mayor parte de los estudios dedicados a los fundamentos psicológicos de la percepción. Eible-Eibesfeldt cita el estudio inédito llevado a cabo por H. Daucher en 1979, en el que se comparaban veinte caras femeninas con la imagen obtenida a partir de su superposición, hasta configurar una imagen promedio. El rostro resultante fue considerado atractivo o bello por los encuestados, por lo que concluye que existe un patrón de referencia innato a partir del cual se evalúa lo que se percibe. Otros trabajos posteriores (Grammer y Thornhill, 1994) han insistido en estos mismos procedimientos, incluyendo también la simetría facial como uno de los elementos constitutivos de la belleza, si bien los dos aspectos remiten a distintas apreciaciones: la primera estaría relacionada con la ley del promedio, que tiene que ver con la conceptualización o la creación de los patrones evaluativos a los que hace referencia Eibl-Eibesfeldt, mientras que la segunda se ha vinculado a la implicación de salud que se asocia a la simetría corporal. En los dos casos, se trata de principios psicológicos de la percepción que remiten a factores adaptativos que se considera que están en relación con la identificación facial antropomorfa y con la elección de pareja, temas predilectos, junto con la neotenia, o persistencia de los caracteres juveniles, de las explicaciones adaptativas de la psicología evolutiva a la hora de dar cuenta del origen e importancia de la percepción de la belleza en relación con las estrategias reproductivas humanas como resultado de la selección natural. Aunque no faltan tampoco quienes relacionan estos dos rasgos con los mecanismos de reconocimiento facial que se adquiere desde la infancia, sustentados en la identificación del área de tendencia oval de la cara y la atención preferente por los ojos y la boca, y plantean que en todas las culturas las representaciones del rostro humano están presentes y a menudo exageran el tamaño de los ojos a expensas del resto de los detalles faciales. Al tratar de esta posibilidad, es una pena que las máscaras, ampliamente documentadas en todas las sociedades simples conocidas, no se hayan conservado en el arte paleolítico, pues en ellas se podría comprobar la exageración ocular a la que esas otras interpretaciones hacen referencia.
¿Y qué nos dice el análisis del arte paleolítico? Según hemos visto, algunos psicólogos cognitivos o evolutivos consideran que la belleza se evalúa a partir de patrones de referencia innatos que establecen un estándar con el que se compara lo percibido. Como acabamos de apuntar, aspectos de la percepción que se considera que afectan al conjunto de la humanidad y que Eible-Eibesfeldt señala expresamente serían: la simetría facial, la atención por los ojos (cuya representación exagerada algunos consideran un rasgo de carácter apotropaico destinado a traducir la importancia de la mirada y propiciar la vigilia para alejar el mal), el valor de la neotenia como factor de atractivo sexual, y la atracción por los colores cálidos, como el rojo. Para evaluar hasta qué punto se trata de universales que están presentes en los albores del arte paleolítico, parece oportuno detenerse, aunque sea brevemente, en analizar si es así, ya que al tratarse de componentes perceptivos y psicológicos altamente vinculados a nuestro sistema visual y cognitivo cabría esperar que su documentación se constatara con rotundidad en las primeras representaciones figurativas de la humanidad.
Sin embargo, el análisis de las primeras evidencias representativas de las figuras humanas resulta especialmente decepcionante con respecto a la presencia de los factores mencionados. Algunas de las primeras y en general escasas figuras humanas documentadas en los inicios del Paleolítico superior, durante el Auriñaciense (fase cultural que se desarrolló en Europa entre hace 40.000 y 34.000 años), carecen sencillamente de la representación de la cabeza. Es el caso de la estatuilla femenina de Hohle Fels, perfectamente detallada en lo que se refiere a los atributos femeninos, pero que en la parte que correspondería a la cabeza presenta una pequeña protuberancia perforada, destinada a la suspensión de la figura.4 O también, el de una representación parietal femenina pintada de Chauvet, en la que la atención se centra en el vientre, sexo y piernas, quedando el resto del cuerpo sin representar y ambiguamente confundido con el dibujo de la extremidad anterior de un bisonte y una pata de un león. Un caso particular lo constituye la escultura del llamado hombre-león de Hohlenstein-Stadel, cuya cabeza corresponde precisamente a la de un león, lo que claramente indica que no se trata de un retrato o la representación de una persona, sino de un ser mixto de indudable significado mítico o religioso. El resto de las figuras humanas del Auriñaciense carecen de rasgos faciales, al quedar reducidas a simples formas geométricas, ya sea de tipo triangular, como es el caso de una figura antropomorfa pintada de Fumane o de una escultura plana de Stratzing, ya de tendencia anular, circular o esférica, como ocurre en una escultura humana muy simplificada de Volgelherd, otra ejecutada en bajorrelieve del yacimiento de Geißenklörsterle, o las esculturas antropomorfas, pero de connotación fálica, de los yacimientos de Trou Magrite y Blanchard.
De igual manera, resulta raro que las abundantes estatuas femeninas realizadas durante el Gravetiense, etapa que duró del 34.000 al 26.000 antes del presente, den cuenta del detalle de los ojos. En la zona occidental europea los ejemplos se limitan a un ejemplar de Brassempouy, la conocida Dame de la capuche y otro de Grimaldi; en la zona central europea a una pieza de Dolni Vestonice, y en la zona oriental a una pieza de Ardeevo y varias de Malta, yacimiento en el que se registra una verdadera excepcionalidad en relación con este aspecto, ya que las esculturas que dan cuenta de los detalles faciales son numerosas.
Si consideramos la totalidad del Paleolítico superior, lo primero que llama la atención con respecto al tema que estamos tratando es el alto número de representaciones femeninas en las que la cabeza no se ha representado, un rasgo que contrasta abiertamente con el bajo porcentaje de figuras masculinas acéfalas. Hasta tal punto se trata de un elemento que caracteriza la representación femenina del Magdaleniense, que G. Bosinski (2011), en un estudio dedicado a valorar el papel de este tema al final del periodo glaciar, no duda en titular su monografía «Femmes sans tête». En este trabajo se señala que esa absoluta falta de atención por la cabeza, tanto en el arte mueble como en el parietal, no entra en contradicción con el protagonismo que adquiere en esa época la representación femenina, su participación en el arte mueble en composiciones escénicas de marcado componente social y la buscada ubicación de su representación en las cuevas, aprovechando resaltes o irregularidades del soporte, con una explícita sugestión de sexualidad y acompañamiento de seres sobrenaturales. A diferencia del arte de las primeras etapas del Paleolítico superior, durante el Magdaleniense medio y superior, entre hace 21.800 y 15.000 años, la figura femenina se esquematiza, se representa normalmente de perfil, y la atención se dirige a las nalgas y pechos o a la representación del sexo. Lejos de la individualización, se trata de representaciones totalmente estereotipadas, con una distribución espacial que sobrepasa claramente las dimensiones propias de los ámbitos territoriales grupales, lo que abunda en la idea de que estamos ante un arquetipo de carácter impersonal.