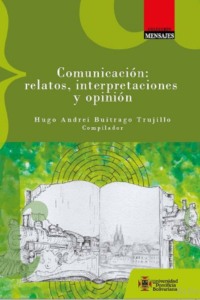Kitabı oku: «Comunicación: relatos, interpretaciones y opinión», sayfa 5
Otros elementos
Hay otros factores que entran en el proceso de conversión de lo literario a lo gráfico, como excepciones, descubrimientos y pequeños secretos. Al respecto, Samuel Castaño (2018) cuenta cómo es su proceder: “[…] cuando empiezo a trabajar en las imágenes finales estas también van cambiando porque se van enriqueciendo de la lectura que uno sigue haciendo del texto mientras trabaja” (Comunicación virtual). Esta es una anotación importante pues muestra cómo el ilustrador nunca termina de desligarse de la obra literaria. Caso que sucedió construyendo “La lotería de Babilonia” en la que solo después de leerla varias veces, se descubre cómo, en una frase, el que relata la historia en el cuento está a punto de zarpar en lo que se entiende como una barca. Elemento que añade mucho valor tanto a la narración como a la ilustración.
Con este mismo cuento también se dio la posibilidad de añadir en las ilustraciones guiños muy sutiles, casi secretos, que solo bajo la observación atenta son visibles. El rectángulo en el que se encierra la ilustración tiene una decoración en líneas diagonales. Si se cuenta cada una de las que están oscurecidas por el lápiz, son setenta en total, una alusión a las setenta noches por las que tuvo que pasar el personaje en la historia. Esto, no solo con el objetivo de crear cierta complicidad con el observador atento, sino también para mantener el lazo con la forma en que Borges se comunicaba: “[…] sus cuentos buscan crear un orden absoluto, configurando un nuevo sistema de signos para superar el caos y la realidad inmediata” (Giordano, 1984, p. 347). Así, también la ilustradora hace tangible la afinidad con el escritor por codificar, decir algo queriendo contar otra cosa. Él en letras, ella en imágenes. Lo cual convierte una ilustración en un testigo de una aprobación, y en un deseo por continuar, resaltar y explorar lo que otros ya han hecho.
Por último, también se da el caso contrario, excepciones en las que algunas decisiones no buscan transmitir algo específico del cuento, sino que son tomadas por simples cuestiones estéticas que añaden valor visual a la imagen. Algo que es válido y que, sin embargo, no deja de estar abierto a interpretaciones del otro igualmente válidas: “[…] la interpretación no es un recurso complementario del conocimiento, sino que constituye la estructura originaria del ‘ser-en-el-mundo’” (Gadamer, 1998, p. 24). Como Gadamer lo dice, crear ideas a partir de algo es propio, natural y viene atado a nosotros en todo momento.
El producto final de esta investigación es entonces un conjunto de exploraciones en la transformación de las cosas, la literatura, lo gráfico y sus infinitas formas de comunicar, todo a partir de la comunión de muchas voces, pasadas y presentes, propias y apropiadas, que de alguna forma se mantienen vivas y renovadas a partir de la creación.
Universos invisibles: Ilustraciones como resultado final
A continuación, a modo de producto inserto, se podrán ver las ilustraciones realizadas. Cada una va acompañada con una cita del cuento en el que se inspiró, y que, o bien se consideró parte fundamental de la esencia de la historia, o fue de importancia personal para la ilustradora. Esto también con el objetivo de rendir tributo a Ficciones y reforzar el lazo que une las dos creaciones.
Para poder disfrutar de cada ilustración se proponen dos métodos de lectura: el primero, es simplemente dejarse emocionar por la obra junto con la cita que la acompaña, descubrir sentimientos que se generan, incomodidades y gustos; el segundo, es ver la ilustración justo después de leer el cuento, para que así, las figuras que en un principio pudieron resultar abstractas, de repente brillen y cobren sentido.

“Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” “Si la igualdad se comporta como identidad, habría que admitir así mismo que las nueve monedas son una sola”.

“Pierre Menard, autor del Quijote” “La historia, madre de la verdad; la idea es asombrosa. Menard, contemporáneo de William James, no define la historia como una indagación de la realidad sino como su origen. La verdad histórica, para él, no es lo que sucedió; es lo que juzgamos que sucedió”.

“Las ruinas circulares” “El propósito que lo guiaba no era imposible, aunque sí sobrenatural. Quería soñar un hombre: quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerlo en la realidad”

“La lotería de Babilonia” “El babilonio no es especulativo. Acata los dictámenes del azar, les entrega su vida, su esperanza, su terror pánico, pero no se le ocurre investigar en sus leyes laberínticas, ni las esferas giratorias que lo revelan”.

“Examen de la obra de Hebert Quain” “Los mundos que propone April March no son regresivos; lo es la manera de historiarlos. Regresiva y ramificada, como ya dije”.

“La biblioteca de Babel” “Quizá me engañen la vejez y el temor, pero sospecho que la especie humana-la única-está por extinguirse y que la biblioteca perdurará: iluminada, solitaria, infinita, perfectamente inmóvil, armada de volúmenes preciosos, inútil, incorruptible, secreta”.

“El jardín de los senderos que se bifurcan” “En la obra de Ts’ui Pen, todos los desenlaces ocurren; cada uno es el punto de partida de otras bifurcaciones”.
Conclusiones
Si bien este trabajo inició con ciertos objetivos y un deseo expreso por adentrarse en el lenguaje de lo gráfico, poco a poco, y en pequeños detalles, se hicieron hallazgos trasversales a la ilustración y la literatura que, por ser inseparables, enriquecieron esta investigación. Quizá el ejemplo más claro de esto es cómo aquello que creemos inconsciente y deliberadamente artístico, puede ser traducido y respaldado. Las decisiones que un artista va tomando conforme crea su obra, cada una de ellas, tiene una razón de ser que, en complemento con las otras, buscan comunicar un mensaje que trasciende el trabajo particular que se está haciendo, y se replica y muta en todos los que hizo y hará. A partir de esta visión plasmada, se pueden dilucidar incluso características y pensamientos del mismo artista en su vida cotidiana. Así, lo gráfico no solo comunica la interpretación de una obra o los conceptos tomados de esta, también logra hablar de una persona en su totalidad. Una pieza hecha en un momento temporal específico, habla de alguien con su pasado, presente y futuro.
Teniendo esto en cuenta, todo lo involucrado en el proceso de creación también varía dependiendo de quién lo haga, logrando siempre un final distinto. Mientras que en el primer capítulo se evidencia una extracción y análisis de la información de forma metódica, en el segundo, se emprende un juego. Los conceptos se vuelven imágenes aisladas, y de a pocos se va armando y desarmando para construir una sola ilustración. Con esta combinación se logró un trabajo investigativo y al mismo tiempo, con espacio para la creación.
Dentro de este proceso también cabe resaltar el caso de los materiales usados, los cuales fueron tomadas inconscientemente al principio, pero que, en verdad, cada uno tiene un papel específico, y otro más en la totalidad que logran formar, complementándose entre sí. Así mismo sucede con las demás herramientas, como la composición y las figuras.
Además, durante el desarrollo de la investigación, se encontraron algunos vacíos. Si bien desde el estado del arte no se encontraron resultados teóricos sobre ilustración para público adulto (aunque en la práctica ya es bastante común), faltaba por entender en qué se diferenciaba ilustrar para otras edades. Por un lado, hay quizá más libertad a la hora de sugerir cosas, esconderlas o transformarlas, ya que para un niño se podría optar por darle fuerza a lo explícito para que le resulte fácil hacer la relación con el texto. También el minimalismo, la escasez y poca saturación de colores, son una opción más viable ya que no existe la necesidad de llamar la atención del niño.
En cuanto a la obra literaria, si se va a ilustrar a partir de un cuento infantil, los conceptos e ideas son planteados de forma sencilla y figurativa; mientras que en literatura más avanzada, como la del autor Jorge Luis Borges, hay que enfrentarse al reto de comunicar, por medio de imágenes, un planteamiento que puede ser bastante complejo y abstracto. También hay más posibilidades de experimentar con colores y figuras ya que, a diferencia de la literatura infantil, el foco no siempre está en las acciones, objetos o personajes. Esto puede ser tanto un obstáculo como una oportunidad. Es importante volver a mencionar que las diferencias entre ilustrar para adultos o para infantes no hace a una más compleja que a otra, sino solamente diferentes.
Por último, otro vacío que se encontró fue lo difusa que puede ser la unión de la obra literaria con la ilustración, y qué tanto puede desligarse el ilustrador del cuento del que se parte. Sin embargo, esta es una incógnita que seguirá en debate a través del tiempo y que está bien que se mantenga así, pues recuerda que en el mundo artístico todo es válido. Lo que no se debe perder es el interés por preguntarse constantemente sobre ese límite. Varios de los ilustradores entrevistados mostraron sus dudas sobre exactamente dónde debe fijarse y de qué debe depender (en el caso de que el artista no esté mediado por alguna editorial o encargo). Sin importar la decisión que se tome, se debe tener claro qué une a los dos autores; qué se quiere perpetuar; qué lazos se quieren estrechar; qué congruencias hay entre la mirada del escritor y la del artista, para así, ir construyendo, ir creando y manteniendo memoria.
Referencias
Entrevistas
Samuel Castaño, comunicación vía web. (8 de marzo del 2018)
Alefes Silva, comunicación vía web. (6 de marzo del 2018)
Carolina Rodríguez, comunicación vía web. (3 de marzo del 2018)
Bibliográficas
Al-Afif, A. y Ababneh, M. (2010). La mística en las obras de Jorge Luis Borges. Revista semestral del Grupo de Investigación de la Junta de Andalucía y de la Universidad de Sevilla, 9, 1-5. Recuperado de: http://www.escritorasyescrituras.com/la-mistica-en-las-obras-de-jorge-luis-borges/
Barthes, R. (1986). Lo obvio y lo obtuso. Barcelona: Paidós Comunicación. Recuperado de: https://pdfcomunitario.files.wordpress.com/2016/10/roland-barthes-lo-obvio-y-lo-obtuso.pdf
Borges, J.L. (1995). Jorge Luis Borges, cuentos completos. (4ta.ed). Bogotá: Lumen.
Cáceres, M. (2006). Dibujos del mundo de Borges. Vanderbilt e-Journal of Luso-Hispanic Studies, 3. Recuperado de: http://ejournals.library.vanderbilt.edu/index.php/lusohispanic/article/view/3199/1393#_edn1
Carande, V. (2016). Explicación a un comic sobre El Sur de Jorge Luis Borges. Cuadernos hispanoamericanos, 462, 45-47.
Díaz Armas, J. (2003). Estrategias de desbordamiento en la ilustración de libros infantiles. Leitura, literatura infantil e ilustração: investigação e prática docente, 171-180. Recuperado de: http://www.casadaleitura.org/portalbeta/bo/documentos/ot_jesus_diaz_a.pdf
Durán, T. (2005). Ilustración, comunicación y aprendizaje. Revista de educación, 239. Recuperado de: http://www.revistaeducacion.mec.es/re2005_16.htm
Erro, A. (2000). La ilustración en la literatura infantil. Rilce: Revista de filología hispánica, 16 (3), 501-5011. Recuperado de: http://dspace.unav.es/bitstream/10171/5355/1/Erro,%20Ainara.pdf
Gadamer, H. (1998). Texto e interpretación. Cuaderno gris, 3. (3), 17-41. Recuperado de: https://repositorio.uam.es/handle/10486/283
Giordano, E. (1984). El juego de la creación en Borges. Revista Hispanic Review, 52(3), 343-366. Recuperado de: http://www.jstor.org/stable/474145
Isaza, C. (2002). El libro-álbum: un género nuevo. Fundalectura, (59), (sin paginación). Recuperado de: http://ifdvregina.rng.infd.edu.ar/sitio/upload/libro_album.pdf
Lario, Marián. (4 de febrero del 2016). Narración visual: La ilustración como otra forma de escritura. [Entrada de blog]. Recuperado de: http://elgatoazulprusia.blogspot.com.co/2016/02/narracion-visual-la-ilustracion-como.html
Martínez, Anselmo. (1979). Psicología del color. Maina, (0), 35-37. Recuperado de: http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/mainaVolums/index/assoc/Maina_19.dir/Maina_1979v0.pdf
Pardo, Z. (2009). Panorama histórico del libro ilustrado y el libro-álbum en la literatura infantil colombiana. Ensayos. Historia y teoría el arte, (16), 81-114. Recuperado de: https://revistas.unal.edu.co/index.php/ensayo/article/view/45864/47417
Ruiz Pérez, I. (2012). Estrategias de lectura y creación en la obra de Jorge Luis Borges. Revista Hispanic Review, 95(4), 629-639. Recuperado de: http://www.jstor.org/stable/41756416
mujer
Análisis de la representación de la mujer virgen en Rubiela Roja y Alcaparras, textos dramáticos de la dramaturga antioqueña Victoria Valencia
Laura Medina Guisao *
Resumen
Esta investigación aborda la representación de la mujer virgen en Rubiela Roja (2004) y Alcaparras (2012) de la dramaturga antioqueña Victoria Valencia, a partir de los planteamientos de la historiadora Michelle Perrot (2009) sobre el imaginario de lo femenino. El objetivo es hacer un análisis hermenéutico de la noción de mujer virgen pensada en una época medieval, para actualizar su sentido en dos obras teatrales contemporáneas que ponen a la mujer como centro de su creación. Se parte de los estudios culturales con el fin de revelar los rasgos ideológicos y los capitales simbólicos de la mujer virgen, en cuanto ideas preconcebidas de quien lee esas características en la obra de Valencia y las sitúa en el mundo.
Palabras clave: Representación femenina, Semiótica teatral, Victoria Valencia, Hermenéutica, Capital simbólico.
Introducción
La violencia, la desolación y la muerte se convirtieron en temáticas artísticas recurrentes a partir de los años 60 del siglo XX en Colombia, y el teatro no fue la excepción. Además del surgimiento de la creación colectiva con Enrique Buenaventura (Fernández, 2009), también se dio una apertura a la mujer, no solo en cuanto actriz, sino también reconociendo su labor como escritora, directora y dramaturga (Velasco, 1992).
En ese orden de ideas, los conceptos de mujer y femenino son centrales en este trabajo, entendiendo al primero desde su concepción más simple, como constitución de la historia biológica dual –hombres y mujeres, machos y hembras (Bel Bravo, 1998)–, y el segundo a partir de la acepción propuesta por Judith Butler (2007), esto es, como constructo social que permite manifestar variaciones en sus particularidades.
Asimismo, el teatro y la historia, en relación con los estudios culturales, constituyen los campos del saber en los que se inscribe esta investigación sobre lo femenino en las manifestaciones teatrales. La mujer ha sido objeto de estudio en esta disciplina a partir de los significados producidos por los sistemas de relaciones, con sus dimensiones y capitales simbólicos asociados; y es aquí justamente donde se pueden identificar las representaciones femeninas.
El capital simbólico es un concepto trabajado por Pierre Bourdieu en las “prácticas sociales que son objeto de la mirada sociológica” en la cultura moderna (Moraña, 2014, p. 16). En esta línea de reflexión, además de los campos ya mencionados, se integra a su vez la semiótica teatral para encontrar cómo convergen las representaciones de la mujer virgen en los textos dramáticos de Victoria Valencia, directora, actriz y dramaturga de Medellín, para evidenciar de qué forma aparecen esas particularidades en su obra.
La mujer como centro en lo académico, en el arte y en lo social
La participación de la mujer en el teatro en Colombia, así como las transformaciones y construcciones femeninas desde su quehacer artístico en la escena local, es un tema aún poco estudiado (Guzmán, 2013). Para subsanar ese vacío y dada la complejidad del objeto de estudio propuesto, se requieren estudios interdisciplinares que integren la comunicación, la sociología del arte y la historia.
Es por ello que este trabajo sitúa al lenguaje como vehículo de la experiencia de interpretación de los textos dramatúrgicos que comunican construcciones femeninas, las cuales hacen parte del “sistema sin relación con la realidad externa” (Vélez, 2010, p. 91). De este modo, el análisis de la semiótica teatral permite entender cómo en la ficción de un guion se reconstruyen discursos escritos, entendidos como textos con una dimensión referencial (Ricoeur, 2006), siendo esta la manifestación del mundo, de la realidad y del sí mismo. En el caso de este estudio, la manifestación de la mujer virgen en Rubiela Roja (2004) y Alcaparras (2012) de Victoria Valencia.1
Por tanto, la noción de campo es relevante debido a que sienta las bases sobre las que se desarrolla el teatro y la historia como un entramado de representaciones y significados construidos socialmente, lo cual permite preguntarse por el modo en que aparecen las representaciones de la mujer virgen en las dos obras de Valencia, los motivos por los cuales una dramaturga contemporánea insiste en la presencia de esa noción, así como por la reconfiguración de la misma.
Ahora bien, la pregunta por las construcciones culturales de la representación de la mujer virgen parte del énfasis de los estudios culturales en “el rol de la práctica y la personificación en las dinámicas sociales” (Arroyo et al., 2012, p. 29). Así como de la noción de capital simbólico y su nexo con los postulados de María Pilar Rodríguez (2009), que permiten asumir la cultura como un gran texto en el que se construyen dichos capitales. Rodríguez se ocupa de las interpretaciones de “los significados, las prácticas de cada día y el análisis […] de las acciones habituales de la vida cotidiana [a partir de los cuales] la cultura debe ser investigada dentro del sistema de relaciones sociales en el que se produce” (p. 17). En esta perspectiva, la cultura se convierte en generadora de sentido que no puede ser estudiada como entidad independiente, sino, por el contrario, enmarcada en un contexto histórico, social, político y transversal a múltiples disciplinas, las cuales atraviesan el objeto de estudio que nos ocupa.
Por otra parte, la idea de la cultura entendida como un gran texto nos lleva a pensar que este es susceptible de interpretación, lo cual constituye uno de los principales postulados de la hermenéutica de Ricoeur (2006), en consonancia con los de Gadamer (1996). En particular, el análisis gadameriano de la recepción del lector frente a los textos resulta oportuno cuando se piensa en la lectura que hace un receptor de los capitales simbólicos construidos en la cultura. Es importante mencionar que el análisis implica necesariamente la forma del lenguaje como agente existencial mediador de la experiencia hermenéutica.
La interpretación del texto según Ricoeur abarca tres ámbitos: autor, obra y lector. Sin embargo, la relación que nos interesa es la de lector-receptor, ya que es este quien logra una articulación de sentido entre la obra y la realidad externa. A partir de estos conceptos de la hermenéutica gadameriana, se propone una matriz que amplía estas nociones y en la cual se define el concepto del texto como “aquello que se realiza como discurso escrito”, propuesta hermenéutica en la cual el texto está “destinado a un lector que, al interpretarlo, puede abrirse a la comprensión de sí” (Vélez, 2010, p. 88) y del mundo.
En cuanto al texto teatral, este es:
[…] una forma de discurso que, como otras prácticas escénicas, constituye un proceso de comunicación interdisciplinario y utilizador de la multiplicidad de signos asequibles [que llevado a lo escrito se constituye como] texto literario, dramático dispuesto a representarse que posee ciertas características que provienen de su virtualidad teatral. (Villegas, 2005, p. 20)
Esta forma de entender el teatro se enlaza con el planteamiento del doble ocultamiento hermenéutico (autor/lector) del texto literario propuesto por Ricoeur en Del texto a la acción (2006), con el cual se analizan las dos obras de Valencia.
La dimensión histórica, por su parte, tiene en cuenta la ruptura de los estudios iniciados en la década del sesenta en Francia frente a los relatos contados con una mirada exclusivamente masculina, y que se verían reflejados en el trabajo de Georges Duby y Michelle Perrot con su célebre Historia de las mujeres en Occidente. Como lo plantea Perrot (2009) en Mon histoire des femmes :
La historia de las mujeres cambió. En sus objetos de estudio, en sus puntos de vista. Empezó por una historia del cuerpo y de los roles privados para llegar a una historia de las mujeres en el espacio público de la ciudad, del trabajo, de la política, de la guerra, de la creación. Empezó por una historia de las mujeres víctimas para llegar a una historia de las mujeres activas, en las múltiples interacciones que originan los cambios. Empezó por una historia de las mujeres para convertirse más precisamente en una historia del género, que insiste sobre las relaciones entre los sexos e integra la masculinidad. Expandió sus perspectivas espaciales, religiosas y culturales. (p. 8)
A partir de ese estudio seminal, la representación de lo femenino y la construcción de las imágenes que le son inherentes también modifican el imaginario masculino. Lo que hace pertinente dilucidar, sin tomar posturas reduccionistas, que abordar esas construcciones femeninas es también hablar de la historia de los hombres, de la relación entre los sexos, los ideales que nos creamos del género opuesto y, por ende, del contexto social que comunica todo sobre el mundo que nos rodea. Así pues, no se puede caer en contradicciones dialécticas entre el concepto de representación y su significado; es preciso entenderlo como un “conjunto de roles sociales sexuados y sistema de pensamiento o de representación que define culturalmente lo masculino y lo femenino y que dan forma a las identidades sexuales” (Perrot y Duby, 1993, p. 27), lo que da como respuesta una imagen que habla de particularidades y de deseo para unos y otros.
Entendido esto, el objetivo principal es hacer un análisis que permita identificar si en estas obras que plantean a una mujer en un contexto de ciudad, como lo es Medellín, aparecen esas particularidades virginales de lo femenino en sus cuatro rasgos constitutivos: cualidades, contexto, rasgos físicos y acciones.
Esta taxonomía se fundamenta en el trabajo de Perrot (2009) sobre el discurso y los valores culturales que se esperaban de las mujeres en la Edad Media. Esta investigación no pretende encontrar en los textos un personaje que caracterice a una virgen literalmente, sino extraer de estas representaciones los diferentes matices femeninos presentes en dos obras que tienen a la mujer como centro de su dramaturgia, con el fin de dar respuesta a la pregunta de si esa mujer descrita por la historia en un periodo específico puede ser también la mujer de hoy, y qué ha cambiado, qué se conserva y cómo se reconfigura.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.