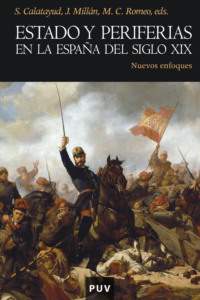Kitabı oku: «Estado y periferias en la España del siglo XIX», sayfa 7
Para el País Valenciano primaba, en cambio, el aprovechamiento de las oportunidades que ofrecían los mercados europeos, lo que suponía un hecho destacable en una economía como la española poco competitiva en el exterior.[184] Y Andalucía mostraba también un elevado y precoz grado de apertura, hasta el punto de que, en 1860, el 40% de las exportaciones españolas partían de los puertos andaluces.[185] Los principales productos de la economía española experimentaron de modo distinto el impacto de este progreso en la articulación del mercado: trigo, vino, minerales, carbón y tejidos, en tanto se convertían en el centro de especializaciones territoriales, condicionaban el modo de inserción política de esos territorios en el Estado.[186] Y la posición relativa de las diferentes regiones dependía también de los cambios en los principales productos de exportación: aceite, vino y minerales incrementaban su peso, mientras que lo perdían lana, barrilla y aguardiente.[187]
Aunque en el siglo XX acabaría consolidándose una diferenciación esencial entre las regiones en proceso de industrialización y aquellas que seguían siendo básicamente agrarias o que perdían su base manufacturera previa, la divisoria más determinante durante la centuria anterior fue la establecida entre regiones de agricultura intensiva, con capacidad de renovación en función de los mercados, y regiones basadas en el predominio del cereal extensivo y posibilidades muy limitadas de progreso agrario. En este sentido, Domingo Gallego ha elaborado una tipología de las regiones agrarias españolas que tiene en cuenta no sólo las variables que afectan al campo, sino también la influencia y las oportunidades que ofrecían las economías urbanas.[188]Así, ha diferenciado tres conjuntos regionales: las sociedades campesinas, las sociedades latifundistas y aquellas otras de carácter mixto que combinaban rasgos de las dos anteriores. Esta propuesta, que es, en parte, resultado de los avances de la investigación de los últimos años, proporciona también un marco nuevo para insertar los estudios parciales en una necesaria historia agraria española que, además de destacar la centralidad de los factores sociales, permita integrar la diversidad con una explicación global de los procesos.
Condición destacada para la formación del mercado interior, los sistemas de transporte de finales del Antiguo Régimen constituían un límite decisivo a causa de su estado precario. Hacia 1820, el liberalismo planteó la primera visión global del problema, a partir del concepto de obra pública, que se contraponía a las formas de gestión viaria bajo el absolutismo, basadas en la iniciativa de los particulares.[189]Durante los decenios siguientes, este proyecto inicial se vio alterado. La construcción y el mantenimiento de las carreteras quedaron en manos de las diputaciones, limitadas por la penuria presupuestaria. Por su parte, el ferrocarril daría lugar a vínculos específicos entre el Estado y las empresas privadas. Las medidas destinadas a implantar este medio de transporte, que encarnaba como ningún otro cambio técnico la idea de progreso en el siglo XIX, estuvieron en el centro del debate político durante estas décadas.
El tendido ferroviario en España fue inicialmente valorado por la historiografía en términos negativos. Gabriel Tortella lo consideró un cúmulo de errores: retraso en el inicio del trazado, excesiva precipitación una vez comenzado, errores técnicos en el diseño, financiación inadecuada, debilidad empresarial y, por último, trazado especulativo. La legislación de 1855, al pretender recuperar el atraso, habría permitido una afluencia indiscriminada de capital, con graves consecuencias de rentabilidad, endeudamiento de las compañías y crisis financiera.[190]La opinión de los historiadores varió después y señaló una importante contribución de los ferrocarriles al desarrollo económico español.[191]Es habitual diferenciar dos coyunturas de distinto signo. Hasta la Ley de Ferrocarriles de 1855, hay consenso en considerar que la legislación apenas hizo avanzar la construcción y favoreció las prácticas especulativas en torno a las concesiones. En cambio, la citada ley ha sido juzgada como un estímulo decisivo para la construcción de la red. Ahora se regulaban de modo más preciso todos los aspectos del transporte ferroviario, se establecían los mecanismos de ayuda estatal a la iniciativa privada y se fijaba una jerarquía clara de las líneas. Al mismo tiempo, los cambios en la legislación financiera facilitaron la canalización de los capitales necesarios. Todo ello estuvo guiado por el principio de que, para dotar al país del nuevo medio de transporte, había que aunar «la acción del gobierno con el eficaz concurso de los particulares».[192]
Se han destacado, en especial, las consecuencias positivas del ferrocarril sobre la formación del mercado interior, si bien alguna visión cuestiona este impacto al afirmar que, con anterioridad al nuevo medio de transporte, la carretería y el cabotaje permitían canalizar flujos a bajo coste.[193]Mayoritariamente, sin embargo, se cree que el ferrocarril produjo el abaratamiento del coste del transporte, aumentó los tráficos, tendió a unificar los precios en todo el territorio nacional (en especial los del producto más transportado, el trigo), y promovió la especialización regional y los cambios en la localización de actividades productivas.[194]Esto ha permitido interpretar las crisis de subsistencias de esta época como consecuencia de la mayor fluidez e importancia de los flujos de granos, que habría reducido las reservas tradicionalmente acumuladas en las zonas productoras.[195]Por otro lado, el ferrocarril, además de contribuir a la articulación del mercado de cereales, habría facilitado la comercialización de otros productos agrarios de más valor y carácter perecedero.[196]
Por el contrario, apenas se ha estudiado la contribución del ferrocarril al aumento del tráfico de personas, con sus posibles repercusiones sobre hábitos sociales y oportunidades económicas. Como tampoco se ha analizado el modo en que la creación de una red radial pudo reforzar el papel económico y político de la capital, situada ahora a pocas horas de los principales puntos de la periferia y con un abastecimiento mucho más seguro de productos procedentes de un radio ampliado. En cualquier caso, todo parece indicar que Madrid fue el área más beneficiada por la aparición del nuevo medio de transporte.[197]La existencia de criterios políticos junto a los económicos ha sido señalada a propósito del trazado radial de la red, que aparece así ligada a la construcción del Estado centralizado.[198]Algunos autores consideran más indiscutible el logro de la integración política del territorio nacional que el cumplimiento de las expectativas económicas que ofrecía el ferrocarril.[199]
La construcción ferroviaria, que al menos desde 1855 fue un diseño estatal para alcanzar una mejor articulación del territorio, abrió, sin embargo, oportunidades para que intervinieran las elites regionales. Por un lado, se trataba de obtener trazados acordes con los intereses de estos grupos; por otro, de aprovechar las posibilidades de negocio creadas por la construcción y gestión de las líneas. En ambos casos aparecían nuevos ámbitos en los que grupos influyentes podían aspirar a obtener ventajas del Estado, pero también motivos de confrontación entre quienes competían por concesiones y contratas. Tales pugnas generaron en ocasiones, entre las propias elites, fracturas que pudieron tener una traducción política.
La decisión del Gobierno en 1844 de favorecer a quienes «mereciesen garantías por ser sujetos de conocido arraigo»[200]hizo que grupos y personas con influencia política y proximidad al moderantismo obtuvieran las concesiones más rentables, lo que desembocó en especulación e irregularidades.[201]Con ello, la cuestión ferroviaria entró en el debate político. Moderados y progresistas divergían al respecto. Estos últimos propugnaban un plan general que ordenara la construcción de la red y creían que las ayudas estatales eran necesarias para el éxito de las iniciativas particulares.[202]
Con la etapa abierta en 1855, cuando se reconsideraron y adquirieron continuidad las iniciativas ferroviarias, se puede establecer una diferenciación en las empresas que protagonizaron el proceso, dos tipos de negocio con distintas implicaciones para las elites y sus propias maneras de vincularse al Estado.[203]Por un lado, estaban las compañías de mayor entidad –Madrid-Zaragoza-Alicante y Norte–, que construyeron trazados de larga distancia centrados en Madrid y contaron con importantes socios extranjeros. La política ferroviaria contribuyó a la consolidación de estas sociedades, mediante los mecanismos de concesión que restringían la entrada de competidores.[204]Como en otros países, pues, el poder público ayudó a consolidar la estructura empresarial propia del negocio ferroviario. Por otro lado, se encontraban las empresas dedicadas a trayectos regionales, más vinculadas a «las necesidades de los inversionistas autóctonos, a menudo interesados en utilizar el ferrocarril para sus propios negocios».[205]El estudio de estas iniciativas ha proporcionado información abundante sobre estos grupos regionales, sus relaciones con el poder político y las pugnas que, a menudo, se establecieron por el aprovechamiento de un determinado trazado.[206]Los ejemplos abundan: el enfrentamiento en torno al trazado de Madrid al Norte de la península entre los intereses vascos ligados al puerto de Bilbao y los que estaban vinculados con el Canal de Castilla y Santander; la disputa entre Alicante y Valencia por adelantarse en la conexión con Madrid, que opuso al grupo del marqués de Campo con el financiero Salamanca, o las pugnas entre inversores catalanes en torno a la prolongación de las líneas hacia Francia.[207]
Las investigaciones actuales destacan también el significado de otras infraestructuras de comunicación, fomentadas por iniciativa estatal. El telégrafo eléctrico, impulsado durante el Bienio para reemplazar el óptico –tras algunos pasos previos dados bajo el moderantismo–, fue un instrumento fundamental en la formación interna del Estado. La política de tarifas bajas favoreció la toma de decisiones de los agentes privados y la difusión fluida de informaciones. Por tanto, esta infraestructura no quedó limitada al simple servicio del Estado, como había sucedido con su precedente óptico, sino que se proyectó pronto en el conjunto de la sociedad.[208]
La política de comercio exterior
A pesar de las duras críticas que la política inaugurada en 1820 ha merecido para quienes identifican el proteccionismo como causa del atraso, la historiografía ha insistido más en el giro proteccionista de 1891 que en la vía abierta en el Trienio Liberal. En general, los especialistas no han visto una anomalía española en política comercial a lo largo del siglo XIX. El hecho de que, aunque muy lentamente, la tendencia fuera hacia la liberalización (un paso importante fue la reforma arancelaria de 1849, que instauró un fuerte proteccionismo, pero eliminó el prohibicionismo anterior)[209]y la constatación de que en Europa el librecambio sólo se impuso desde las décadas centrales de la centuria han restado protagonismo historiográfico a la política restrictiva del comercio exterior. Además, el avance de la industrialización europea creó rápidamente nuevos mercados para los productos primarios españoles, y el comercio exterior, que había sufrido el duro impacto de la independencia americana, se fue restableciendo, ahora orientado hacia los países vecinos.[210]
En la época, la política comercial fue una de las cuestiones acerca de las cuales las elites y los grupos de interés más se pronunciaron, tanto a través del debate público (con periódicos adscritos a alguna de las posturas doctrinales) como mediante organizaciones sectoriales en defensa de una u otra política, de modo semejante a lo que sucedía en el resto de Europa. El debate entre proteccionistas y librecambistas tuvo una presencia muy destacada en el espacio público y, desde luego, en el Parlamento.[211]Tuvo también un profundo impacto sobre la dinámica política en determinados momentos, como sucedió durante la Regencia de Espartero, cuando el temor a una negociación arancelaria con Gran Bretaña abrió una división en el Partido Progresista.[212]Durante esta etapa el proteccionismo estuvo defendido por la mayoría de los propietarios agrarios e industriales algodoneros barceloneses, que hicieron proselitismo para atraer a otros sectores del resto del país. El librecambio fue menos compacto socialmente:[213]comerciantes, sectores vinícolas, compañías ferroviarias y, ocasionalmente, las capas populares urbanas de la España no industrial. La Asociación para la Reforma de los Aranceles aglutinaba las demandas librecambistas y tenía presencia en gran parte del territorio español. En esta dinámica podían surgir vínculos u oposiciones entre intereses regionales en principio desconectados. Así, las reivindicaciones de los comerciantes de Cádiz centraron sus propuestas en la rebaja arancelaria para el hilo de algodón (lo que habría de reducir el contrabando que les perjudicaba y facilitar la apertura del mercado británico a sus exportaciones vinícolas) y de ese modo suscitaron una movilización en su contra de los industriales catalanes en defensa del prohibicionismo, la cual, en alianza a su vez con los intereses cerealistas, obtendría respuesta favorable del Gobierno.[214]
Como el proteccionismo marcó de forma permanente el signo de la política comercial de esta época, la discusión se producía y adquiría centralidad en los de apoyo a la industria mediante el gasto público, con lo que la única medida de estímulo que restaba era la protección; Jordi Nadal, «Industria sin industrialización», en Gonzalo Anes (ed.), Historia económica de España, siglos xix y xx, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 1999, p. 205; Jordi Palafox, «Proteccionismo y librecambio», en ibíd, p. 259; Jordi Nadal y Carles Sudriá, «La controversia en torno al atraso económico español en la segunda mitad del siglo XIX (1860-1913)», Revista de historia industrial, 3, 1993, p. 224.
La discusión durante la década de 1840, en Salvador Almenar, «El desarrollo del pensamiento económico clásico en España», en Enrique Fuentes Quintana (dir.), Economía y economistas españoles, vol. 4, La economía clásica, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2000, p. 45. momentos en que se intentaba una progresiva liberalización: por un lado, grupos favorables al librecambio y a la modificación de las restricciones vigentes; por otro, la agrupación de intereses sectoriales en las actividades que se veían amenazadas por una apertura exterior que motivaba protestas, frente a las medidas aisladas de liberalización.
Interpretaciones recientes han precisado que el prohibicionismo no creó en España una situación muy distinta a la que se daba en Europa: las fluctuaciones de precios entre zonas productoras y consumidoras eran habituales en todas partes y las ciudades españolas del litoral no sufrieron precios más altos que los europeos por el hecho de verse obligadas a consumir cereales del interior de la península (dado el aumento de precios en el continente como consecuencia de la demanda británica de importaciones).[215]La menor flexibilidad de la política comercial española contribuyó, sin embargo, a agravar las fluctuaciones de precios y la carestía en las regiones productoras del interior de la península; si se hubiera podido importar siempre que surgía la posibilidad de malas cosechas, la demanda del litoral no hubiera vaciado las existencias de las zonas del interior. Pese a todo, el mercado español de cereales funcionó, en términos generales, como los de los países vecinos, y el prohibicionismo tuvo, de hecho, menos trascendencia de la que se considera habitualmente. Ni siquiera era necesario para mantener los beneficios de los productores ya que, desde los años treinta, el alza de precios en Europa hacía que los cereales extranjeros no fueran competitivos en España. A mediados de siglo, la fuerza de los intereses exportadores en España traducía la ventaja, sin precedentes, que había proporcionado a su agricultura el giro productivo vivido desde el fin del Antiguo Régimen, sobre todo con respecto a los mercados consumidores de Europa occidental.
No obstante, la política comercial perjudicó a los consumidores en momentos de carestía, al contribuir a agravar estas situaciones.[216]Se sigue discutiendo, sin embargo, la trascendencia de este marco arancelario para el desarrollo económico del país. Mientras que para Domingo Gallego los efectos serían poco importantes, otros autores, mediante el recurso de los argumentos contrafactuales tan frecuentes en estos debates, consideran que una protección menor hubiera reducido las estrategias especulativas (tendentes a aprovechar los precios altos del invierno para obtener mayores ganancias) y hubiera incentivado más la inversión de los propietarios.[217]
Una medida general de política comercial como el proteccionismo no dejaba de tener implicaciones en el ámbito de las relaciones entre el Estado y las elites económicas. La aplicación práctica de esta política comercial exigía la toma de decisiones en momentos de carestía y también la intervención de las autoridades provinciales. Desde 1834 se podían autorizar importaciones extraordinarias de cereales cuando los precios superaran un determinado valor máximo en más de tres provincias limítrofes. La información sobre la concurrencia de estas circunstancias provenía de los gobernadores civiles, aunque era el Gobierno el que autorizaba la compra exterior. Este hecho sólo se produjo en dos ocasiones antes de 1855, pero desde esa fecha hubo períodos de cierta duración en los que la importación fue libre, lo que significaba la reiteración de esas situaciones extraordinarias.[218]En relación con ello, debían abrirse escenarios de negociación nuevos entre las elites de cada territorio y las autoridades provinciales, cuyo pronunciamiento era decisivo para alterar las condiciones en que se producía la entrada de cereales. Se trata, sin embargo, de un problema que ha recibido poca atención. Ramon Garrabou explicó el proceso de toma de decisiones en este sentido por parte del Estado con ocasión de las crisis de subsistencias de 1847 y 1856-1857. En esta última coyuntura, por ejemplo, la Dirección General de Comercio fue recibiendo información sobre la carestía de los alimentos y sobre motines en diferentes provincias, al tiempo que registraba el temor creciente de las autoridades provinciales a estallidos sociales más graves. Como resultado, en julio de 1856 el Gobierno autorizó la libre importación de cereales de forma temporal. Pese a la importancia que el poder político daba al abastecimiento alimentario para evitar la contestación social, ésta se produjo en forma de revueltas en varias ocasiones. Las crisis de subsistencias eran momentos en que el descontento por esta causa se combinaba con otros motivos de conflicto, gestados en las circunstancias específicas de cada territorio, lo que influía en el carácter de estos episodios.[219]
Se ha considerado que la etapa de crisis económica iniciada en 1864 –ciclo internacional, problemas de rentabilidad del ferrocarril, agravamiento del déficit público por el encarecimiento del dinero en Europa, carestía del algodón, caída de los precios de las exportaciones primarias– cuestionó el proteccionismo vigente desde 1820. A pesar de ello, las necesidades hacendísticas a corto plazo, que obligaban a mantener aranceles elevados, impidieron una reforma en profundidad durante la etapa final del reinado de Isabel II. Sin embargo, los sucesivos gobiernos adoptaron algunas medidas aisladas. Así, en 1865 se decretó la exención arancelaria para la entrada en Cuba de tejidos de algodón catalanes, en respuesta a la crisis industrial acompañada de crisis social que afectaba al Principado, medida que tendría una importante significación hasta el Desastre.[220] Esta decisión marcó un cambio de perspectiva en la apreciación pública de la protección que, al menos mientras Manuel Alonso Martínez fue ministro de Hacienda (en 1865 y 1866), se tradujo en medidas liberalizadoras numerosas pero parciales, que prepararon la reforma general de Figuerola.[221] Aunque bajo el Gobierno de O’Donnell se pensó incluso en una nueva Ley Arancelaria, la vuelta al poder de Narváez interrumpió el proyecto en aras de la urgencia recaudatoria. En definitiva, la hegemonía agrarista en el poder político y en los círculos económicos estaba muy lejos de carecer de perspectivas integradoras de los intereses industriales de la periferia.
La crisis de subsistencias de 1867 añadió otro elemento de distorsión: las dificultades para importar, aun en años de escasez y carestía, sumadas a las exportaciones cuando los precios en Europa eran altos, acabaron de confirmar la convicción pública de los inconvenientes del proteccionismo. El malestar y las revueltas sociales, la solicitud de libertad de importación por algunas autoridades provinciales y la inestabilidad política acrecentada por todo ello hicieron que Narváez autorizara, primero temporalmente y luego de manera definitiva, la importación de cereales y prohibiera su exportación. La primera de las medidas significó, en la práctica, el final del prohibicionismo. Durante esta etapa se hizo evidente también que la protección tenía efectos negativos sobre la fluidez del mercado interior: al generar un elevado comercio de contrabando, obligaba a mantener un conjunto de controles sobre los tráficos en el interior del país que dificultaba la integración plena del mercado.[222]Hubo intentos, en este final de reinado, de eliminar restricciones. Así, por ejemplo, la supresión del impuesto de portazgos bajo O’Donnell, la cual, sin embargo, fue anulada por Narváez, quien, además, impuso por razones fiscales otras trabas a la circulación de mercancías.
La intervención del Estado ante la diversidad social y económica española
En los diferentes ámbitos de la política económica que acabamos de ver se apunta, de manera reiterada, una cuestión central: en qué medida las decisiones de política económica estaban condicionadas o se veían modificadas en la práctica por los intereses de las elites locales y regionales. Este problema cobra importancia si tenemos en cuenta la diversidad regional de las estructuras económicas. Desde luego, el predominio abrumador de la agricultura en casi todo el territorio español daba a las medidas de política agraria una destacada centralidad. De hecho, gran parte de las decisiones tomadas por el Estado en estas décadas se encuadraba dentro de la política agraria en algún sentido, hasta el punto de que, como afirma Juan Pan-Montojo en el artículo incluido en el presente volumen, este ámbito constituía el núcleo del proyecto político que los distintos liberalismos tenían para el país. Sin embargo, en los lugares donde la actividad industrial tenía un peso mayor, como es el caso de una parte de Cataluña, el Estado se encontraba ante unas relaciones sociales peculiares. Una historiografía de gran arraigo, deudora del discurso procedente de las propias elites regionales, ha enfatizado el descontento tanto de éstas como del conjunto de la sociedad respecto al modo en que el Estado central gestionó estas economías industriales. Por un lado, se ha destacado el temor de los sectores dominantes en la sociedad española ante la industrialización y los cambios sociales que comportaba.[223]Por otro lado, el Estado, tanto en el período isabelino como durante la Restauración, habría sido incapaz de afrontar de modo eficiente las «complejidades de la sociedad industrial» y, en especial, la institucionalización de las relaciones laborales. Es ésta, sin duda, una pieza fundamental en la visión, tan difundida en la historiografía económica, de la falta de adecuación de las iniciativas estatales para estimular el desarrollo económico en su vertiente más avanzada.[224]Los trabajos de Genís Barnosell y Albert Garcia contenidos en este libro ofrecen elementos para discutir tales tesis desde una óptica nueva.
Por lo que respecta a la agricultura, según Pan-Montojo, la política liberal se enfrentó a un dilema fundamental, fruto de la enorme diversidad de las estructuras sociales en el campo español y de las propias limitaciones de la acción pública en el siglo XIX: delegar en las elites de propietarios la concepción y puesta en práctica de gran parte de la política agraria o, por el contrario, impulsar desde arriba unas iniciativas más uniformes sin contar con la diversidad de intereses de las fuerzas locales. Se impuso la primera de las soluciones y a ello habría contribuido decisivamente la debilidad del aparato estatal. Este resultado, sin embargo, no fue muy distinto en el resto de Europa occidental, donde el Estado contó con diferentes sectores de la propiedad para administrar el territorio. Allí, como en España, este proceso aportaría estabilidad política y consenso entre las elites, en el paso hacia la sociedad industrial.
Desde esta perspectiva el autor analiza cuatro aspectos básicos de la política agraria: la reforma de la propiedad de la tierra, la reordenación de la sociedad rural, la creación de un mercado nacional y el fomento de la mejora técnica de la agricultura. En todos los casos, el Estado mantuvo, hasta el giro producido con la Restauración y la crisis agraria de finales de siglo, límites importantes a su intervención. Así, la consecución de un libre mercado de tierras fue resultado tanto de medidas decretadas como de iniciativas desde abajo (repartos de tierras de los municipios, roturaciones arbitrarias). El concepto abstracto de propiedad, ligado a los derechos individuales, tuvo, en la práctica, una plasmación más «imperfecta», en la cual muchos derechos del pasado se vieron eliminados, al tiempo que otros se incorporaban a un conjunto en el que las grandes transferencias de tierras habían alterado la base social de la propiedad inmueble. Así pues, las medidas generales tuvieron impactos muy diferentes según las regiones, del mismo modo que sucedería con las normas sobre el uso del suelo, la gestión de los recursos colectivos (montes, agua) o las iniciativas de fomento del cambio técnico. Por su parte, la política comercial dio lugar a coaliciones de intereses muy distantes en otros aspectos (como la que unió a los cerealistas con los industriales catalanes), que influyeron decisivamente en el diseño del mercado nacional que impulsaba el Estado. En definitiva, el trabajo de Pan permite poner en cuestión el dirigismo estatal durante la época isabelina y plantea la importancia de los ámbitos locales de influencia, que se habían ido gestando desde la revolución liberal.
Esta capacidad de adaptación de las intervenciones del Estado a las características y los intereses de los sectores sociales dominantes en las diferentes agriculturas españolas ha sido cuestionada, sin embargo, en lo que respecta a la política industrial. No en todos los ámbitos, sin embargo, pues existe consenso en que el Estado dio una respuesta favorable a las demandas industrialistas en materia de protección arancelaria y mantuvo una baja presión fiscal sobre los beneficios empresariales. Se ha suscitado que la legislación sobre sociedades anónimas pudo haber frenado la expansión empresarial, en lo que algunos autores han considerado una actitud antiindustrialista. Sin embargo, estudios más recientes subrayan el extendido recelo que suscitaba en toda Europa el principio de la responsabilidad limitada, de modo que en España su plena autorización, en 1869, apenas registró un retraso superior a una década con respecto a la pionera economía industrial, Gran Bretaña. El hecho de que incluso en el «taller del mundo» estuviera lejos de generalizarse resta mucha de su fuerza al significado antiindustrialista que se le ha querido otorgar a este desfase en el caso español.[225]
En cambio, en el terreno de las tensiones sociales, muy peculiares en las zonas industriales con respecto a la mayoría agraria del país, el Estado habría fracasado a la hora de institucionalizar las relaciones laborales. Ello habría contribuido a la intensa conflictividad que caracterizó a estas zonas y al desapego de amplios sectores sociales hacia el poder central, todo lo cual sería una de las claves de la particularidad social y política catalana. Los trabajos de Barnosell y Garcia Balañà permiten reconsiderar esta visión desde una perspectiva que sitúa en primer plano el cambio continuo de las relaciones sociales en torno al trabajo fabril, una dinámica que era muy visible –aquí como en el resto de Europa– en estas décadas decisivas de la industrialización. Como consecuencia, ambos artículos parten de que las necesidades y las demandas en materia de política laboral eran cambiantes. Sin embargo, muestran también que se mantuvo constante la opinión de los empresarios catalanes y sus portavoces políticos sobre cuál era el grado adecuado de intervención en las relaciones laborales: el Estado no debía regular unas relaciones que, presididas por la libertad de los agentes, pertenecían al ámbito estricto de la sociedad civil. En este terreno aspiraban a un Estado mínimo, sin obligaciones importantes que requirieran nuevos gastos e impuestos.
Según el trabajo de Barnosell, fueron los sindicatos de trabajadores industriales los que defendieron, hasta la década de 1850, un modelo sociopolítico en el que el Estado debía establecer el marco adecuado para una negociación equilibrada de las condiciones de trabajo. En esta demanda hacían uso del lenguaje y los principios del liberalismo, asumiendo así los aspectos más universalistas de este ideario político. El contexto de estas aspiraciones estaba dominado por una transformación del sistema productivo que, aunque apuntaba a la proletarización, se caracterizaba por formas diversas de organización del trabajo y por modalidades de fábrica en las que la separación entre capital y trabajo no era todavía plena. Esto daba lugar a una gran diversidad dentro del mundo del trabajo. Así, el proyecto «reformista» de las agrupaciones de trabajadores destacaba ideas como la distribución equitativa de las ganancias o la dignidad obrera. Al mismo tiempo valoraba la política como terreno necesario para la consecución de tales objetivos, de un modo que aunaba reforma social y derechos políticos. El sindicalismo barcelonés coincidió con un sector del progresismo durante las décadas de 1840 y 1850 en propuestas que pueden ser consideradas interclasistas.