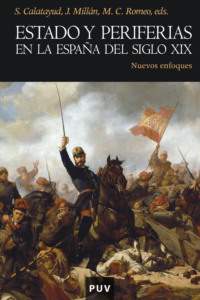Kitabı oku: «Estado y periferias en la España del siglo XIX», sayfa 9
Esto es especialmente pertinente en el caso español, en el que la evolución de signo oligárquico del Estado conservador no ahogó tradiciones de lucha política que concebían la nación como la mejor arma de combate. La peculiar herencia de la soberanía nacional gaditana, que tuvo un enorme componente movilizador, no dejó de ejercer un influjo significativo hasta finales de siglo. Vale la pena destacar que esta herencia, por un lado, tenía claros efectos nacionalizadores, pero, por otro, funcionaba en el sentido de cuestionar el Estado existente.[245] En el caso del republicanismo, las investigaciones señalaron hace tiempo el significado central que tenía la nación española dentro de esa cultura. Ni siquiera el de corte federal o, más aún, el cantonalismo insurreccionalista de 1873 se propusieron la fragmentación de España o abogaron por el desarrollo de identidades alternativas a la española, al menos hasta la década de 1880 por lo que respecta a un sector del federalismo catalán. Con más razón puede afirmarse lo mismo de la otra gran rama del liberalismo español, la progresista. Su cultura política situaba la nación, y la soberanía nacional española, en el centro de su imaginario social. En todos estos casos, las críticas al Estado realmente existente –liberal-conservador, antidemocrático y obsesionado por el orden público, como bien señala Borja de Riquer– no se deslizaron hacia una deslegitimación fundamental de España como nación. El componente nacional no ha sido tan analizado en el caso del carlismo para este período, si bien es conocida su trascendencia en las nuevas configuraciones nacionalistas del siglo XX. Aunque en un marco de referencias políticas muy alejado de la concepción liberal del Estado-nación, también en el absolutismo se reflejó el impacto del protagonismo nacional como criterio legitimador imprescindible de su proyecto.[246]Carlistas como Magí Ferrer plantearon una vía especial de afirmación de la identidad española que les hacía reivindicar la autonomía foral como garantía «contra la democracia». De este modo, también el carlismo hizo gala de un intenso patriotismo español, lo que demuestra «la nacionalización de la derecha contrarrevolucionaria» ya hacia 1868.[247]
Ninguna de estas corrientes políticas puso en duda la individualidad de España, la existencia de la nación española, si bien existían claras divergencias en cuanto al alcance que debía tener la creación de un espacio político, legal y administrativo compartido por toda España. Estas contraposiciones se vinculaban al alcance de la movilidad social y la apertura de canales participativos que debía comportar el Estado nacional español. En este sentido, la apelación nacional se convirtió en la mejor crítica que podía hacerse al Estado moderado o conservador; y, por tanto, la presencia del conflicto político no parece que pusiera en cuestión los vínculos de identidad nacional. Más bien, podría señalarse que la presencia de ideologías en pugna, hasta una época avanzada de la Restauración, activaba dichos vínculos. En otras palabras, las culturas políticas se convierten en instrumentos o vías de nacionalización de enorme relevancia en la historia de España.
A partir de la Restauración, la trayectoria de la nación liberal eliminó la vía de la época isabelina que había permitido la identidad española de las provincias vascas a cambio de no aplicar en ellas elementos definitorios del Estado nacional. Por otra parte, la identidad española movilizadora, omnipresente en la primera mitad del siglo XIX, si bien no desapareció, se vio reformulada por la tendencia a eliminar la competitividad política y por la renuncia a la agitación política a raíz del triunfo del proyecto de Cánovas y la integración de la mayor parte del antiguo bloque revolucionario de 1868. Sería esta preferencia por desactivar los resortes de movilización y competencia en el terreno político la que a partir de 1876 y hasta 1885 impondría la nueva imagen de una nación española desmovilizada o «sin pulso», ante el poder centralista de un Estado tenido como remoto e ineficaz. Esta imagen adquiría un gran potencial político, especialmente cuando en Europa se evolucionaba hacia la época de los nacionalismos de masas. En definitiva, ni la Restauración era una simple continuación de la primera mitad del siglo, ni sus contornos pueden trasladarse a toda la centuria.
En el contexto del último tercio del siglo XIX, los grupos que forjaban proyectos políticos disidentes o mal integrados se plantearon aprovechar ciertas alternativas identitarias parcialmente diferentes de la española. La búsqueda de redefiniciones nacionales tuvo lugar, por tanto, cuando se había consolidado un consenso liberal que acabó con la esperanza, sentida durante las décadas previas, en una ampliación sustancial de la participación en la esfera pública política, y cuando los problemas del Estado y de la democracia fueron pensados en clave de integración nacional. No hay duda de que en las dos últimas décadas de la centuria el panorama de las interpretaciones identitarias experimentó, a escala del discurso y de algunos movimientos intelectuales y sociales, un realineamiento apreciable. Algunas corrientes comenzarían a enfocar el que hasta entonces había sido un componente regional de la identidad española. Al hacerlo, destacaban, de modo enfático y unilateral, pero con cobertura cientifista y sentimental a la vez, sus aspectos positivos mediante una combinación de tradición estilizada y expectativas de capacidad integradora, eficacia y modernidad que, en cambio, le negaban al Estado nacional español, o incluso a la misma nación española, supuestamente decadente.[248]El Estado español sería reinterpretado como un agente artificioso, alejado de las inquietudes del pueblo y sobre todo ineficaz. Se podría por tanto señalar que no siempre estaba asegurado el reforzamiento mutuo de la doble identidad, que había funcionado en la época anterior a la Restauración.
Un ejemplo de la importancia que para el estudio de la nacionalización tiene una perspectiva atenta a las dinámicas de la sociedad civil es el trabajo de Martín Rodrigo, editado en este libro. Este autor discute una historiografía catalanista que concibe la historia de Cataluña a partir de la oposición al Estado español, supuestamente centralista e inoperante. Para ello analiza el grado de implicación de este territorio en relación con el colonialismo y la política colonial española de la segunda mitad del siglo XIX: tres momentos de euforia colonialista (Cuba, 1869; Carolinas, 1885, y la guerra de Melilla, 1893), el surgimiento de asociaciones en defensa de los intereses catalanes en Cuba (Círculo Hispano Ultramarino) y la constitución de dos empresas que se beneficiaron de las fuentes de ingresos generadas por la economía cubana y filipina (Banco Hispano Colonial y la Compañía General de Tabacos de Filipinas, ambas domiciliadas en Barcelona).
Como había sucedido en la guerra de África (1858-1860), el «grito de Yera» embarcó a la sociedad barcelonesa en la organización y financiación, a través de suscripciones populares, de batallones de Voluntarios. En total fueron unos 3.600 hombres los enviados a Cuba en 1869, cifra que triplicaba el número de quintos que la provincia de Barcelona debía enviar a la isla. Esta operación fue impulsada por hombres de negocios, implicó a las autoridades locales y contó con un masivo apoyo popular. La despedida del Primer Batallón fue un destacado acto de masas, que perduró en la memoria colectiva de los barceloneses. Como señala Martín Rodrigo, cada vez que se cuestionó la dimensión colonialista del Estado español, los ciudadanos de Barcelona (y de Cataluña) fueron capaces de movilizarse en demostraciones de un marcado y agresivo patriotismo español, a la vez inequívocamente arraigado en la diferenciada identidad catalana, lo que llevaba a no aceptar soldados no catalanes en estas unidades. Era una identidad española que se manifestaba, a la vez, como forma de plasmar por vías organizativas y simbólicas la identidad diferente de Cataluña. En 1885, las pretensiones alemanas hicieron aflorar un sentimiento nacionalista español por todo el país. En Barcelona, la iniciativa movilizadora procedió de la sociedad civil (entidades empresariales) y se organizó una multitudinaria manifestación en defensa de la integridad nacional, cinco meses después de que se presentara ante Alfonso XII la Memoria en defensa de los intereses morales y materiales de Cataluña, conocido como Memorial de Greuges. Fue una fiesta de afirmación nacionalista española, a la que no faltaron ni el Centre Català ni Valentí Almirall. Almirall, padre del catalanismo político, formó parte de la comisión que redactó el manifiesto unitario de defensa de la dignidad de la patria española. En aquellas fechas, por tanto, el catalanismo político no se expresaba como una ideología opuesta, ni siquiera alternativa, al patriotismo español. El clima patriótico, nacionalista, volvió a repetirse con ocasión de la guerra de Melilla en 1893 y el embarque de Weyler hacia Cuba en 1896. En definitiva, las empresas colonialistas de la segunda mitad del siglo XIX suscitaron una amplia movilización ciudadana en Barcelona y, en ese contexto de apoyo a las formas más agresivas del colonialismo español, no hubo indiferencia popular. El doble patriotismo, el cultivo de lo propio y la adhesión a la idea de nación española, fue una vía de nacionalización española durante buena parte del siglo. De este modo, la defensa del imperio y la política imperialista española resultaron esenciales en la construcción de la identidad nacional española.
Si las iniciativas imperialistas eran capaces de generar tanto amplios consensos políticos como movimientos populares aún más amplios,[249] la supuesta debilidad de la nacionalización española en un espacio tan relevante como es Cataluña (bien significativo para el debate historiográfico) necesariamente debe ser discutida. Más aún, permite reflexionar sobre dos cuestiones presentes en aquel debate. Por un lado, la inserción de territorios con peculiaridades propias (historia, lengua, tradiciones) en el Estado liberal. Por otro, el interés de las elites del Estado por nacionalizar a la sociedad.
Respecto a la primera cuestión, el trabajo de Martín Rodrigo no deja lugar a dudas sobre la adecuación o complementariedad entre el Estado español y los hombres de negocios residentes en Barcelona en materia de política colonial. Ésta no se vivía como ajena, sino que por el contrario reflejaba intereses y propuestas articulados desde Cataluña. Las elites interesadas en la explotación de los recursos coloniales supieron y lograron asociarse –Círculo Hispano Ultramarino, fundado en 1871–, imponer la vuelta de la Monarquía y de un régimen conservador afín a sus expectativas y conseguir que el Estado finalmente asumiera como propias sus demandas de establecimiento de una línea regular de vapores entre España y Filipinas –obtenida en 1879–, el desestanco del tabaco en este archipiélago –conseguido en 1881– y una política que favoreciera el aumento de las exportaciones a la misma colonia, que el arancel de 1891 iba a permitir.
Es importante considerar esta cuestión cuando se alude a las limitaciones de la política unificadora del Estado y, en concreto, a la necesidad que tuvo éste de pactar con las elites regionales. La pregunta que cabe formularse es precisamente si la complementariedad entre uno y otras debe interpretarse como limitación o más bien como un logro de ambas partes.
Ésta es la reflexión que se desprende del trabajo de Coro Rubio sobre el País Vasco y su inserción en el Estado liberal. La doctrina liberal del Estado propugnó un modelo centralista y uniformizador que, por un lado, acabara con los particularismos del pasado y, por otro, potenciara la creación de una forma única y homogénea de administración del territorio.[250]Más allá de la ineficacia en la persecución de estos objetivos, Coro Rubio llama la atención sobre la flexibilidad del Estado, y la prueba de ello fue precisamente el País Vasco. En este caso, el Estado moderado ni fue tan rígido, ni tan sistemáticamente centralista y uniformizador como el modelo teórico parece suponer. Entre la doctrina y la praxis existió una distancia que abrió posibilidades diversas de encaje constitucional para el particularismo vasco. A ello contribuyeron el tratamiento de la cuestión colonial en las constituciones del segundo tercio del siglo XIX; la práctica administrativa y normativa gubernamental, que introdujo el principio de excepcionalidad en la aplicación de las leyes; la interpretación de la unidad constitucional del Estado que se impuso desde 1839 hasta mediados de la década de 1870, y el desenvolvimiento de la vida política, con la figura foral de los comisionados en Corte. De este modo, la debilidad del Estado no parece explicación suficiente de la pervivencia de la foralidad vasca en el seno del Estado liberal. Fue el propio Estado el que ofreció vías de inserción de aquel particularismo y fueron sobre todo los moderados quienes más confiaron en las instituciones forales para administrar las tres provincias. Unos y otros, moderados y fueristas, compartían, además de la sintonía política, unos intereses específicos –frenar el progresismo y mantener el control del poder– y un ideal de orden social que el País Vasco parecía encarnar. Los moderados en particular aceptaron una lectura administrativa de la foralidad, presentada por el fuerismo como un sistema perfecto de gobierno, que combinaba de modo ejemplar los principios de orden y libertad.
La aceptación del sistema foral que, no obstante, fue sometido a recortes sustanciales, ¿debilitó la construcción de la identidad nacional española en las tres provincias vascas? Coro Rubio argumenta que el fuerismo elaboró un discurso de nación española específico. Lejos de expresar ésta un vínculo horizontal entre ciudadanos iguales, los fueristas defendieron una concepción que identificaba la nación con el Estado y la Monarquía. Así, cuando afirmaban la españolidad de los vascos expresaban con ello su lealtad al Estado/Monarquía. El discurso identitario fuerista subrayaba la singularidad del pueblo vasco, basada en la historia, la lengua, el catolicismo y los fueros. Como máximo exponente de lo español, este discurso no implicaba la más mínima mengua de su españolidad. La afirmación de ésta fue consustancial a la de su identidad vasca. En definitiva, el fuerismo puede y debe entenderse como un doble patriotismo, un instrumento que favorecía una doble lealtad, que permitía reconocerse a la vez como miembros de la comunidad singular y de la «gran familia española», cuya unidad nunca fue cuestionada en este período.[251]
Para esta historiadora, el discurso articulado en torno a la españolidad de los vascos cumplió una doble función: por un lado, expresar y difundir la aceptación del marco nacional y la inserción de estas provincias en el Estado liberal, y, por otro, defender la foralidad. En este sentido, se podría interpretar como un medio, una vía de «transmisión tanto de una identidad nacional, la española, como, a la vez, de otra étno-regional, la vasca», como sugiere Fernando Molina.[252]¿Cuál de los dos aspectos, la exaltación de lo propio o la incorporación a la nación española, era el más relevante? La discusión de la historiografía vasca se ha trasladado a este plano. Coro Rubio señala que aquel discurso no sirvió ni como mecanismo para la interiorización de la identidad nacional española, de sus contenidos políticos y culturales, ni mucho menos como instrumento del nacionalismo español. Por su parte, Fernando Molina sostiene que fue un vehículo para resaltar los vínculos con la nación española.[253]En cualquier caso, y para lo que aquí nos interesa, tampoco el País Vasco, con su rotundo particularismo, quedó al margen del proceso de construcción de la identidad nacional española.
¿Impulsaron las elites españolas el proceso de nacionalización? Durante un tiempo se consideró evidente el desinterés de las elites liberales por la nacionalización española. Pero José Álvarez Junco ha mostrado el esfuerzo nacionalizador llevado a cabo por esas elites y por el Estado, especialmente a partir de mediados del siglo XIX: «Si la vida política –si la vida– no fuera tan dura, poco antes de 1898 se podría haber dicho que la construcción de la identidad nacional llevada a cabo en España en el siglo precedente se había completado con un grado razonable de éxito».[254]En efecto, hacia mediados de la década de 1860 se había completado la fase inicial y fundamental de creación de esa identidad, a través de la historia, la literatura, la pintura, la música, la arqueología o la antropología. Este proceso había sido resultado esencialmente de iniciativas privadas o semi-privadas.
Justo Beramendi llega a una conclusión similar cuando analiza las actitudes de ideólogos y actores políticos en la Galicia del siglo XIX: «durante todo el período isabelino la nación española, descontados los patriotas absolutistas en retroceso, reinaba sin rival en el universo mental de todos aquellos gallegos a quienes les preocupaba la política (...) Y esto incluso se acentuó en el agitado sexenio 1868-1874». Pese al surgimiento del provincialismo en la década de 1840, éste no cuestionó en ningún momento la pertenencia de Galicia a la nación española. Además, el impulso nacionalizador español se acrecentó en el último cuarto del siglo XIX. Al tiempo que se intensificaba el componente nacionalista-centralista del liberalismo en su conjunto, las dos tendencias principales del galleguismo finisecular, la liberal y la tradicionalista, profesaron «un regionalismo estricto que en bastantes casos y ocasiones cabe calificar además de fervientemente españolista». En 1898, la nación española no tenía rivales en suelo gallego.[255]
A partir de estos estudios centrados en regiones «periféricas» con particularidades históricas y culturales indudables, donde supuestamente el Estado liberal habría tenido mayores dificultades de penetración y donde el proceso nacionalizador habría sido mucho más frágil, puede afirmarse que los planteamientos en torno a la debilidad en la construcción de la identidad nacional española parecen hoy, quince años después de la propuesta de Borja de Riquer, difíciles de mantener.[256] No obstante, llegados a este punto valdría la pena rastrear las implicaciones sociales y políticas de esa construcción, sus modalidades y manifestaciones diferenciales en el espacio y en el tiempo. En el proceso de asentamiento del Estado nacional y con ritmos diversos de cohesión de las nuevas jerarquías sociales en cada periferia, ¿qué sentido se daba a la común identidad española? ¿Se otorgaban significados compatibles a la comunidad imaginada que era España en todos los territorios, tanto en aquellos que habían experimentado procesos intensos de cambio social y económico como en aquellos en los que no se había conseguido constituir un consenso hegemónico en torno a las transformaciones propugnadas por el liberalismo mayoritario dentro de España? ¿El patriotismo español era uniforme?
La historiografía española de los últimos años en torno a las identidades regionales ha abierto una reflexión sumamente sugerente para pensar la nación española. Según ha señalado Xosé Manoel Núñez Seixas, las identidades regionales no son fenómenos necesariamente contrapuestos a la construcción de las naciones. Serían fenómenos complementarios, en la medida en que la nación no es objeto de experiencia primaria, viene a la vida en la esfera local, en la vida cotidiana, en las decisiones de la gente; ambas identidades se moldean mutuamente y en este juego de implicaciones la nación adquiere diferentes significados locales.[257]
En este sentido, los trabajos sobre el País Vasco y Cataluña editados en este libro permiten esbozar dos modelos específicos de creación de la identidad nacional española, a partir de la plasmación concreta de las relaciones entre el Estado y las específicas estructuras sociales y políticas de cada región. En el primer caso, el cambio social impulsado por el liberalismo del Estado careció de consenso hegemónico y las oligarquías locales lograron reafirmar su control a largo plazo. Ello tendió a reforzar la comunidad regional como española, pero en un marco heterogéneo que dotaba a la españolidad de los vascos de un significado específico. En el segundo caso, la construcción de un espacio histórico-político autorreferencial, Cataluña, permitió rehacer una supuesta armonía interna, a base de reducir el campo de actuación compartido con el Estado y de acentuar aquellos aspectos considerados bien como una aportación propia y singular (la modernidad representada por la industria), bien como núcleos de un supuesto agravio.
En el caso vasco, parece haber un consenso historiográfico básico respecto a la pervivencia de unas oligarquías mayoritariamente procedentes de la propiedad de la tierra, que lograron reafirmar su control del cambio social y consiguieron absorber tanto a grupos burgueses del comercio y la industria como a partidarios de un liberalismo más progresista. La vía para todo ello fue el mantenimiento de un renovado sistema foral y la elaboración de un discurso sobre la identidad vasca, que, sin cuestionar la nación española, definió la lealtad nacional en términos poco acordes con las propuestas del liberalismo español en su conjunto.[258]
El encaje constitucional para el particularismo vasco, analizado por C. Rubio, se tradujo, en cuanto a la estructura del Estado, en la acomodación de las leyes generales a las especiales características de la región. Se aceptó el traslado de las aduanas a la costa, se avanzó en la organización de la justicia según la planta general del Estado, la organización de la Capitanía General como en el resto de la Monarquía y la presencia de la Guardia Civil, de los consejos provinciales –aunque a partir de 1856 muy controlados por las autoridades vascas– y de los jefes políticos o gobernadores civiles (aunque se estableció uno solo para las tres provincias). A cambio se logró el reforzamiento de las diputaciones y juntas forales, con la consiguiente ampliación de su ámbito jurisdiccional respecto a los ayuntamientos y el reconocimiento de su exención tributaria y de quintas, suprimida en 1876. Si bien se aplicó la desamortización de Madoz, a pesar del rechazo general en el Bienio progresista, el liberalismo conservador de la Unión Liberal permitió, en 1862, que las diputaciones forales obtuvieran el control de las juntas de ventas de bienes desamortizados. De igual modo se estipuló el control foral de las comisiones provinciales de estadística y de las juntas de instrucción pública. Por último, además de conseguir el establecimiento de una diócesis vasca, se obtuvo de los moderados que las diputaciones forales sostuvieran por su cuenta la dotación de culto y clero, y que se siguiera cobrando el diezmo. No obstante, éste sólo se cobraría de forma generalizada en Guipúzcoa, excepto San Sebastián y su área de influencia. Las pugnas sobre gran parte de las disposiciones fundamentales del Estado liberal son estudiadas por Enriqueta Sesmero en el trabajo que aquí se incluye.
La absorción de grupos sociales procedentes del comercio y de la industria bajo la hegemonía de la oligarquía propietaria implicó una serie de remodelaciones de los canales de representación en las instancias forales. En unos casos, esta representación se vio incrementada al concederse expresamente a unidades de población que antes carecían de este derecho, así como la posibilidad de obtener voz y voto en las juntas particulares (Álava). Otras veces, como sucedió en Álava y Guipúzcoa, se permitió el acceso de los abogados como procuradores de hermandad o a los cargos municipales –base de las juntas generales–, siempre que reunieran las demás cualidades exigidas por el fuero, es decir, poseer hidalguía y millares, suprimidos en 1871. Finalmente, las autoridades de Vizcaya reformaron los requisitos para acceder al cargo de diputado del Señorío: se rebajó de 45.000 reales a 12.000 la renta anual procedente de la propiedad o usufructo de fincas en Vizcaya. La rebaja censitaria era compatible con el mantenimiento de los otros dos criterios. Igualmente, para ejercer un cargo de diputado general, regidor o síndico se debía ser natural del señorío y estar avecindado según el fuero en él. Estos cambios de la década de 1850, llamativamente limitados en la época del liberalismo, ampliaron, no obstante, las posibilidades de participación, pero no lograron satisfacer a todos los sectores burgueses. San Sebastián protagonizó durante algunos años una resistencia que la condujo a apartarse de la provincia de Guipúzcoa. Bilbao propuso, en 1866, que se alterase el sistema de representación en las juntas generales y se introdujese un método proporcional al número de habitantes de cada población con asiento en las juntas.
El análisis que realiza Enriqueta Sesmero sobre el régimen foral en Vizcaya pone de manifiesto tanto la oligarquización del marco político como el consenso establecido por las elites vizcaínas frente a la acción del Estado. Este consenso, que les garantizaba el mantenimiento de su posición socioeconómica, permitió el reacomodo de notables locales carlistas en los mecanismos institucionalizados de poder. Las causas fueron diversas: desde la necesidad de hacer efectiva la gobernabilidad del territorio después de la Primera Guerra Carlista hasta la propia dinámica de negociación con el Estado, que obligaba a hacer causa común y procurar la estabilidad interna, pasando por los intereses de la alta burguesía mercantil, que deseaba abrir amplios cauces a sus intereses. Todos estos grupos coincidían en el uso del pretendido igualitarismo de la ideología foral para evitar los desórdenes sociales. El consenso, sin embargo, no estaba exento de contradicciones que finalmente estallaron en las décadas de 1860 y 1870, a partir del Real Decreto de 21 de octubre de 1866, que preveía la desaparición de los ayuntamientos con menos de 200 vecinos y la reorganización de las atribuciones consistoriales.
En este contexto, ¿cuál fue la relación política con el Estado nacional español? Parece que las autoridades vascas minimizaron el vínculo con el componente nacional del Estado: las provincias vascas no se incorporaron al sistema fiscal ni al militar, mantuvieron en la administración interior criterios participativos claramente antiliberales, contribuyeron a demorar –con el beneplácito de los moderados– la adaptación de los fueros a la ley magna y, por último, privilegiaron un vínculo de encaje con España que tenía mucho de prepolítico y preliberal, al fijar un nexo especial con la Corona. En efecto, el principio liberal de la nación representada en las Cortes era en la práctica minado en el caso vasco. Su vía de negociaciones era el ejecutivo y la Corona, lo que marginaba el espacio parlamentario y recreaba un vínculo de súbditos leales a la Monarquía, presentada a su vez como protectora del régimen foral. La proclamada identidad española del vasquismo foral, por tanto, no acababa de encontrar una expresión institucional y política que la materializara en la época de la solidaridad horizontal de los Estados nacionales. Lo que hubo fue un cierto equilibrio que se rompió mediante el progresivo giro hacia posturas cada vez más hostiles al liberalismo y, desde luego, con la insurrección que derivó en la guerra carlista, iniciada en 1872.
Junto al sistema fiscal –ya analizado en el apartado anterior–, el discurso sobre la identidad vasca impulsó la cohesión interna. Las elites vascas buscaron fortalecer los lazos políticos interprovinciales en sus negociaciones y representaciones con el ejecutivo y la Corona, y fomentaron la celebración de conferencias forales. Se presentaban ante el Estado como una comunidad que tenía unos intereses específicos, políticos, sociales y culturales. Una comunidad que llegó a definirse, en la época de los procesos de unificación en Europa, como «nacionalidad». En 1864, Pedro Egaña contestó, ante la extrañeza de los senadores por haber utilizado dicha expresión al referirse a las provincias vascas: «siendo aquellas provincias parte de España, no había de hablar de una nacionalidad distinta a la española; pero como dentro de esta gran nacionalidad hay una organización especial que vive con su vida aparte, por eso usaba la palabra».[259]Se trató también de desarrollar una identidad regional, entonces compatible con la española, mediante un discurso al servicio de la foralidad y un conjunto de acciones destinado a divulgar entre la población ese código identitario.
La nación como comunidad imaginada «se concibe siempre como una profunda camaradería horizontal», ha afirmado B. Anderson. Implica, pues, sentirse concernido, aludido e interpelado y colaborar en los esfuerzos comunes. ¿Se sintieron concernidas las elites vascas? ¿Impulsaron los vínculos horizontales definitorios de las identidades nacionales? No resulta fácil responder adecuadamente para este período. En cualquier caso, habría que responder con cautela ante lo acaecido en 1859, con la guerra de África, y en 1868, con la de Cuba. En ambas coyunturas hubo encendidas manifestaciones de patriotismo español. La ayuda de 1859 consistió en un donativo de cuatro millones de reales y una brigada de cuatro tercios de tres mil hombres, armada y equipada por las tres provincias y mantenida por el Estado cuando salieran del territorio vasco. No se consiguió que los jefes y oficiales fueran naturales de las provincias, pero se introdujeron en el uniforme y en las banderas distintivos propios. En 1868 la iniciativa de participar en la defensa de la isla surgió de la Junta de Comercio de Bilbao y, finalmente, las diputaciones decidieron colaborar con un cuerpo de voluntarios armado y transportado por el Gobierno y con la bandera del país con el lema Irurac-bat (Tres en uno). Según C. Rubio, fueron maniobras «para alejar sospechas sobre el régimen foral y mostrar su utilidad y eficacia en caso de guerra».[260] Dado el clima de exaltación nacionalista que acompañó la aventura exterior de mediados del siglo XIX, lo que más llama la atención es el conjunto de excepciones de las provincias forales, al tiempo que éstas se mostraban, por otra parte, retóricamente españolas.