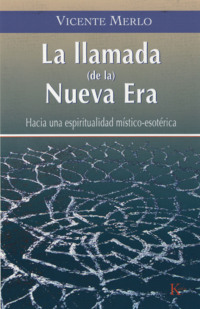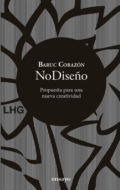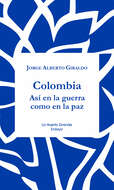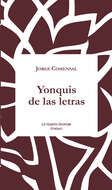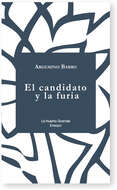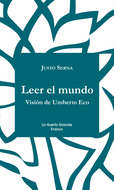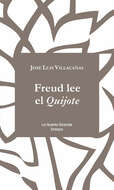Kitabı oku: «La llamada (de la) Nueva Era», sayfa 4
Bir şeyler ters gitti, lütfen daha sonra tekrar deneyin
₺449,42
Türler ve etiketler
Yaş sınırı:
0+Hacim:
581 s. 2 illüstrasyonISBN:
9788472459229Yayıncı:
Telif hakkı:
BookwireSeriye dahil "Ensayo"