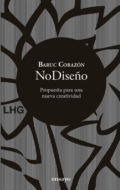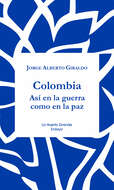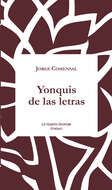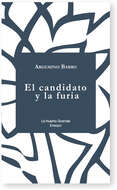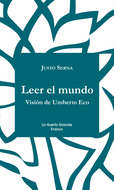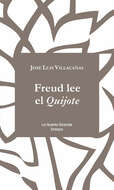Kitabı oku: «La sociedad de castas», sayfa 6
LA EDUCACIÓN DE LA NIÑA (Y EL NIÑO)
Al hablar de “la mujer” en la India nos estamos refiriendo a 600 millones de personas con enormes diferencias sociales, económicas, culturales o personales. No aludimos a una misma “mujer india” cuando hablamos de una joven urbana de clase alta, educada en inglés, con estudios superiores, imbuida de valores cosmopolitas (posiblemente más parecidos a los de una joven de su misma condición de Toronto o Estambul), que cuando nos referimos a otra “mujer india” de clase y casta bajas, que lleva 40 años trabajando de cestera en una aldea de la India rural. Entiéndase, pues, el esfuerzo en generalizar que realizaremos a continuación. No todas las mujeres o niñas indias pueden verse a través de la lente de la patriarquía, ni es recomendable proyectar formas de patriarquía de otras sociedades sobre la india. Hecha esta advertencia, se entenderá que nuestro propósito aquí es ante todo didáctico: mostrar cómo muchas niñas y mujeres del Sur de Asia viven e integran las formas sociales de patriarquía.
Un universo densamente poblado
Mientras son muy pequeños, en la India los niños y niñas reciben una educación bastante similar. No se enfatiza tanto la diferencia de género como la pertenencia a una familia, comunidad y casta. La principal noción que aprenden es la de interdependencia: la comprensión de que no son individuos únicos, sino miembros de una entidad mayor. Esta cierta devaluación del sentido “individual” queda patente en el rito de imposición del nombre. A diferencia de otros países, en la India el nombre del bebé suele mantenerse en secreto. Durante su infancia se recurre a un mote cariñoso. La mayoría de los niños no recibe el nombre hasta su primer aniversario, y en muchos casos no se hace público hasta los 6 o 7 años (cuando se supone que ya no es tan vulnerable a la manipulación sónica). Muchos no lo utilizan hasta la edad adulta. El sentido de autonomía personal o de individuación, típico de la sociedad euroamericana, no parece ser prioritario en la familia extensa de la India.21 Lo que los niños y niñas indios aprenden desde críos es que se deben a su familia [FIG. 8] y a su grupo (clan, casta, secta y hasta empresa). El individuo es importante en la medida en que contribuye a mantener un organismo mayor. Téngase en cuenta que en la familia extensa, además del grupo central formado por el patriarca, la matriarca, sus hijos varones y sus esposas, más los hijos e hijas de estas parejas, también pueden convivir tías viudas o parientes lejanos (varones), que suelen llamarse “tíos”. Ídem en Pakistán, Nepal, Bangladesh o Sri Lanka.
En estos hogares extensos, los niños se mueven libremente entre diferentes “madres”, “tíos” y “hermanas”. Jamás están aislados. Aunque, por supuesto, la madre es su principal vínculo afectivo, los niños y niñas aprenden en seguida que ella no es la única fuente de cuidado y atención.22 Padre, abuela, abuelo, tías, primas, incluso los vecinos participan en la educación y ocupan un espacio mucho mayor en el mundo interior de los indios que entre europeos o norteamericanos. Como pone Anand Giridharadas, «cada niño recibe un poquito de amor de todo el mundo y mucho amor de nadie en particular».23 (De ahí, tal vez, que el psicoanálisis, basado en el modelo de familia nuclear burguesa de la Europa del siglo XX, nunca haya funcionado demasiado bien en el contexto de los hogares extensos de la India.) Es un hecho que los jóvenes indios no buscan romper con la generación de sus padres como ocurre en Occidente (donde incluso se considera necesario). El choque generacional no es una verdad psicológica universal.24 Y es palpable el respeto que los indios profesan por la gente de edad, ya sea la abuela, los ancianos de la casta y hasta veteranos políticos.

8. Una familia extensa puede componerse de entre 30 y 40 personas. Familia deśastha-brāhmaṇ reunida con ocasión del sacramento del upanayama (o munja) de dos niños. Maharashtra, principios de los 1970s.
La pardā
A medida que la niña crece, su sociabilización empieza a divergir de la de su hermano. Se la educa para que llegue a ser una mujer obediente, fiel, trabajadora, sacrificada y hogareña. En el norte es costumbre que a partir de la pubertad se abstenga de aparecer mucho en público y, cuando lo haga, utilice un velo o pañuelo (dupaṭṭā). La joven tendrá pocas actividades de ocio que impliquen salir de casa (visitar amigas, ir al cine, al mercado). Esta norma se conoce en persa como pardā (anglohindi: purdah) y simboliza el tránsito de niña a futura mujer casada o nuera. Se considera que en este período –entre la pubertad y el matrimonio– es extremadamente vulnerable, por lo que urge acortarlo al máximo (o eliminarlo de cuajo con la práctica del matrimonio infantil).
La pardā comienza cuando la niña es capaz de procrear y disminuye a medida que deja de menstruar. Expresa la necesidad de controlar la sexualidad de la mujer y dirigirla hacia una procreación regulada por el matrimonio.25 Y una manera de apaciguar y controlar el poder y la energía femeninas (śakti). Obviamente, en los medios urbanos modernos esta práctica se ha relajado de forma considerable, pero no la ideología que subyace: que ella es responsable de mantener prudente distancia con chicos y hombres, y que su comportamiento es vital para el honor de la familia. (Con todo, no siempre el recurrir al velo o al pañuelo en público es signo de patriarquía; hoy puede significar también devoción religiosa; y hasta puede utilizarse como una forma de coquetería “aceptable”.)
Una joven que aparece en público con chicos de su edad está deshonrando la reputación familiar. No digamos si llegara a quedar embarazada. Lo equivalente en el varón sería la adicción a la bebida, el juego o a comer alimentos prohibidos, aunque hay que admitir que también se ejerce bastante presión sobre su sexualidad. Pero como muestra la ambigua permisividad hacia el adulterio masculino frente a la intransigencia con el femenino, está claro que el peso de estas nociones recae sobre todo en las mujeres.
Algunos ven en todo ello nociones de claro origen islámico.26 Otros piensan que hay muchas pruebas que muestran que ya en los primeros siglos de nuestra era las mujeres de alta casta de la India no tenían acceso al espacio público.27 Da lo mismo. Es cierto que el “lenguaje” actual de la pardā tiene acento islámico, pero ha sido integrado con tanta facilidad por las hindúes que lo de menos es conocer su origen.c Tampoco podemos pasar por alto que la práctica de ocultarse ante varones extraños es una estrategia que ha ido refinándose en zonas de conflicto permanente (como el “gran Punjab”, vía de entrada de casi todas las invasiones al Sur de Asia). No sólo se trata de una cuestión de recatamiento, sino también de una manera de protegerse de conquistadores que, con frecuencia, eran violadores y capturaban a las mujeres.28 Ni podemos olvidar –como recordaremos cuando tratemos del islam– que la pardā otorga estatus social [véase en Castas musulmanas]. Sólo los colectivos bajos y empobrecidos están obligados a destapar a sus mujeres y mandarlas a trabajar. La pardā distingue a la élite del populacho. Como intuía la periodista Elisabeth Bumiller, tras vivir un año en un pueblo en el corazón de Uttar Pradesh, la pardā está entretejida con la casta:
«Si una mujer pertenece a una de las castas altas o medias, es virtualmente una rehén, confinada dentro de los muros de su hogar a una vida de aislamiento y duro trabajo doméstico […] Si pertenece a una de las castas bajas, es libre de salir de la casa; por lo general para trabajar en el campo como jornalera temporal».29
La educación social de la niña se preocupa por cómo la joven se mueve, camina, se sienta, habla o se relaciona con los demás. Siempre debería exhibir modestia, elegancia y pudor. La joven ha de mostrar su capacidad de autocontrol. Si cuando era niña no había problema para que jugara con otras niñas y niños del vecindario, a partir de la pubertad se tiende a recluirla en el espacio seguro, privado y aislado del hogar.
Muchos hogares extensos de la India están delimitados por áreas. Las exteriores son dominio de los varones; las interiores (por lo general alrededor de la cocina) son territorio femenino. De ahí la protección de la cocina de forasteros y personas ajenas al círculo familiar íntimo (amén de otras reglas de polución).
La incorporación a la patrilínea
Idealmente, poco después de la primera menstruación debería llevarse a cabo el matrimonio. Mientras es una niña, es considerada pura (por su virginidad) pero no auspiciosa (por su incapacidad de procrear). Cuando ya puede tener hijos pasa a ser impura (al menstruar) pero auspiciosa, ya que es capaz de prolongar el clan. De ahí la práctica del matrimonio infantil, que tenía lugar antes de ese tránsito. Edward Blunt publicó un inmenso listado de castas que a principios del siglo XX practicaban el matrimonio infantil, para concluir que «el matrimonio adulto era raro» entre las castas bajas [FIG. 9].30 En muchos casos, la familia pactaba el matrimonio al nacer la niña, o durante su tierna infancia, si bien no iría a vivir a casa del chico hasta que se celebrara la boda o hasta que tuviera la edad de procrear.
La sociabilización de la adolescente tiene un punto de mira nítido: que el día de su matrimonio pueda abandonar su familia, su localidad, su hogar de la infancia y juventud, y entre en un nuevo mundo, el de su marido y sus suegros, donde no conoce a nadie y donde tendrá que competir con otras mujeres. Esta transición puede ser bastante traumática, ya que la recién llegada –muchas veces una adolescente– entra en la que va a ser su familia por la “puerta trasera”. En palabras de la feminista Nivedita Menon, la institución del matrimonio, tal y como se ha constituido en la India, «implica una violenta remodelación del sí mismo de la mujer».31 Apenas tiene relación con un marido a quien casi no conoce, hace de “sirvienta” de sus cuñadas y de la suegra (quien, a su vez, está más preocupada de que su hija, que ha partido a otra casa, quede embarazada o venga a visitarla). Se dedica tanto al cuidado de sus sobrinos como a hacer la comida o limpiar la casa. En la jerarquía doméstica, la recién casada ocupa el escalafón más bajo. Ella es la más susceptible de sufrir algún tipo de violencia. Con los nuevos familiares masculinos (en especial, el hermano mayor de su marido) ha de tener extremada cautela, hasta el punto de evitarlos (salvo a los niños y al hermano menor de su marido).d Nunca comerá antes que su marido o parientes masculinos, ya que sería considerado una falta de respeto. La pardā más estricta debe realizarse ante el suegro, cuyo nombre jamás debe pronunciar y a quien nunca sirve la comida.

9. Matrimonio infantil de una pareja dalit recién casada. El niño tenía 14 años, la niña sólo 7. Bombay (Maharashtra). Foto: Margaret BourkeWhite para la revista Life, 1946.
En realidad, dada la centralidad del eje padre-hijo en la familia tradicional india, el eje marido-esposa queda relegado a un segundo término, al menos durante los primeros años de matrimonio. De ahí que la familia vigile siempre que la nueva esposa no distraiga demasiado al marido y desatienda su trabajo o sus deberes como hijo, padre, tío o sobrino. Cualquier signo de gran apego en la pareja (o de favoritismo del marido hacia su esposa) va a ser vigilado. El agente de control suele ser la famosa “suegra”, que tratará de prevenir que surja una cédula “extranjera” en el cuerpo familiar, como gráficamente exponen Sudhir y Katharina Kakar.32 Incluso cuando la relación con la suegra tiene la apariencia de ser buena, muchas nueras dicen sentirse controladas y espiadas.33 Téngase en cuenta, además, que el hogar extenso indio –donde la intimidad es nula– es un permanente foco de erotismo; un mundo repleto de cuñadas, cuñados, suegros, sobrinos y sobrinas potencialmente tentadores.
Como impera una clara jerarquía de edad (los niños obedecen a sus padres, que a su vez obedecen al patriarca), no es nada infrecuente que se recurra al castigo físico. Igual que el padre da un cachete a sus hijos (aunque rara vez a sus hijas), el marido puede golpear a su esposa [FIG. 11]. En el paradigma de la familia extensa, el recurso a la violencia se considera tolerable si sirve para mantener la autoridad de la patrilínea.
La mayor parte del tiempo, la recién casada lo pasa con otras mujeres de la familia extensa, y es con ellas con quienes intimará o será susceptible de tener problemas. Vive en un pueblo o un barrio seguramente desconocido. (Y no está demasiado bien visto que intime con vecinas ajenas al círculo familiar.) El entorno puede ser hostil y emocionalmente perturbador. La incorporación a la patrilínea del marido representa una época muy difícil para la joven. Quizá todo esto explique la fortaleza y madurez de la mujer india. Lo mismo que la cierta indulgencia maternal que la joven recibe cuando va de visita a su hogar natal. Considerada entonces una “huésped”, es tratada –o debería ser tratada– con toda la cortesía que exigen las reglas de hospitalidad. Su madre en particular (conocedora por experiencia propia de los conflictos emocionales que su hija debe de estar pasando) suele mostrarse cariñosamente comprensiva.
Como ya hemos mencionado, la transferencia de la mujer a la familia del marido refuerza la preferencia por el niño varón. Lo decía un informante al antropólogo S.C. Dube: «Criar a una niña es como regar una planta en el jardín de otro».34 Antes de los 20 años, la niña partirá (y consigo también se irá una suculenta dote). La vulnerabilidad de las mujeres procede en gran parte de este hecho: son sólo miembros temporales de su familia natal. Las familias que sólo tienen hijas son vistas con lástima por los demás. No es que las niñas sean despreciadas. De hecho, el psicoanalista Sudhir Kakar ha resaltado que, a pesar de no ser el sexo preferido, las hijas reciben suficiente atención de sus madres y parientes y se sienten amadas y seguras. La niña india no se siente discriminada o tratada injustamente respecto a su hermano.35 Esta percepción subjetiva –que no se corresponde con la realidad estadística– indica que la preferencia por el varón no menoscaba la psique de la niña. La patriarquía queda atenuada por el filtro de la familia. Al crecer en círculos femeninos muy compactos, las hijas pueden disfrutar de cierto grado de autonomía y poder. La discriminación hacia la mujer en una sociedad claramente patriarcal ha reforzado mucho el vínculo madre-hija. El cuidado que las madres y otros miembros femeninos de la familia otorgan a las niñas es muy profundo. Y por el mismo motivo, los padres también tienen una especial ternura hacia sus hijas. Todos estos factores tienden a mitigar el daño a la autoestima que puede sufrir la niña cuando descubre que en su sociedad ella es considerada inferior al niño. Un trabajo con estudiantes de la ciudad de Pune mostró que las niñas se sentían más aceptadas por los dos padres que los niños.
Todo esto es sin duda así. Pero como Leela Dube ha señalado, «el mensaje que se comunica es el de la inmutabilidad del sistema social y que la estadía de una hija en la casa paterna es corta».36 Su hogar natal pronto se convertirá en la “casa de sus cuñadas”.
Insistamos en que este recuento es ideal, quizá ya inaceptable para muchas mujeres de la clase media urbana actual, pero es un modelo que ilustra cómo la patriarquía de la familia extensa todavía se inscribe en muchas mujeres de la India de hoy… y, desde luego, del pasado.
El strī-dharma
Históricamente, el mecanismo para controlar el comportamiento de las mujeres quedó magníficamente expuesto en las nociones de strī-dharma o pativrata-dharma, el deber específico de la esposa hindú.
Las colecciones de himnos védicos más antiguas, las del Ṛig-veda o del Atharva-veda, por ejemplo, dibujan una sociedad bastante igualitaria en lo que a relaciones de género atañe. Había cierta reciprocidad y autonomía en las esferas de actividad respectivas. La subordinación de las mujeres parece ir asociada al desarrollo de la propiedad privada, algo que ya era palpable hacia el -500, época en la que el Veda empezó a cerrarse y en la que aparecieron las primeras formaciones políticas territoriales. El strī-dharma se elaboró en los Dharma-śāstras (-300/+1200) y, sobre todo, en las epopeyas del Mahābhārata y el Rāmāyaṇa. Ahí aparece una batería de códigos, prescripciones y tabúes diseñados para mantener a las mujeres en el sistema patriarcal de relaciones. Los modelos que más han influido son los de algunas protagonistas de las epopeyas: Savitrī, Draupadī, Yaśoda y, por encima de todas, Sītā. Aunque podrían haberse escogido caracteres de mujeres poderosas e independientes –¡que abundan en la mitología hindú!–, se prefirió la imagen de Sītā, que encarna la quintaesencia de la devoción, entrega y fidelidad al marido. Su propia existencia va ligada al destino de Rāma, su marido. Como decía Ananda Coomaraswamy, en el matrimonio, «más que expresarse “uno mismo”, el propósito es ser un hombre como Rāma y una mujer como Sītā».37
Empero, hay que admitir que estos modelos no siempre han sido tan interiorizados por las mujeres como a la tradición patriarcal le hubiese gustado. En las versiones populares del Rāmāyaṇa (y las hay a cientos, que recogen tradiciones vernáculas que han sido transmitidas por las mujeres), Sītā aparece como un personaje mucho menos sumiso, se encara con el sabio Vālmīki (supuesto autor de la versión sánscrita de la epopeya) y reniega del dharma de su marido. Como dice Uma Chakravarti, «una subcultura femenina es muy evidente en las versiones del Sitayana accesibles a través de las canciones de las mujeres».38 La poeta bengalí Chandravati dibujaba en su “Sītāyaṇa” una Sītā desde la perspectiva y la sensibilidad femeninas: una mujer víctima de los valores patriarcales y la injusticia de su marido.
Desde el punto de vista brahmánico, sin embargo, la mujer siempre debe estar sujeta a la autoridad masculina. El Manu-smṛiti enseña que como niña estará bajo la tutela del padre, como adulta bajo la de su marido y como viuda bajo la de sus hijos.39 Es cierto que en otras ocasiones se expresa una actitud muy laudatoria. Las mujeres encarnan a la diosa Śrī o Lakṣmī. El mismo texto exhorta a padres, hermanos, maridos y cuñados a venerar a las mujeres, porque cuando son reverenciadas «los dioses se regocijan».40 De hecho, la mujer es una pieza clave en los ritos diarios de los hindúes. Todo eso es cierto. Pero también que «la autoridad del marido deriva de la donación».41 Como ella es el vehículo a través del cual se perpetúa la estirpe, es vista como el campo al que antes aludíamos en el que el varón sembrará su semilla. Por tanto, su sexualidad ha de controlarse. Ante todo, ha de vigilarse la “promiscuidad innata” que se le atribuye. Hasta el punto que, incongruentemente, otro texto clásico llega a decir que si un padre no consigue dar a su hija en matrimonio antes de que hayan pasado tres menstruaciones, la chica podrá desposar a quien desee.42 De donde las reglas de matrimonio infantil, endogamia, reclusión y hasta el recurso a la violencia física, sin las cuales todo el orden social se derrumbaría.
Estos valores e ideales transmigran en el siglo XXI a través de seriales televisivos, películas de cine y hasta en los mítines de los políticos, con su machacona predisposición a utilizar la imaginería de la mujer para representar la “nación” o la “comunidad”.
LA DOTE
Los sistemas de dotes ilustran a la perfección la compleja relación entre casta, clase y género. A lo largo del siglo XX, la dote fue convirtiéndose en una lacra social para muchos indios, y en uno de los principales focos de movilización de las feministas. En el XXI, ya es un problema que nadie sabe cómo detener. Y un tema que encierra mucha miga.
Una boda es una celebración extremadamente onerosa para las familias indias. Los padres de la novia suelen costear el banquete, en el que no se escatimarán gastos, y que incluye varias fiestas a los familiares y allegados del novio, más los gastos de viaje de los invitados. También han de pagar las costosas invitaciones para la boda. Los padres del novio sufragan asimismo el hospedaje de los invitados y un regalo para la novia.
A eso hay que añadir la dote (dahej, dāj): una transacción de la familia de la novia a la del novio. Suele empezar a pagarse el día de la petición de mano, sigue el día de la boda y puede continuar meses después. La dote incluye siempre las joyas y saris de la novia, más algún automóvil, motocicleta o electrodoméstico importante para la familia del novio; y el efectivo que haya sido estipulado. Entre las familias adineradas pueden participar brokers que reciben comisiones de ambas partes. Pavan Varma pone ejemplos vertiginosos del “mercado matrimonial”, que van desde los 30 millones de rupias (medio millón de dólares) por un novio del alto funcionariado, hasta los 2 millones (35.000 dólares) por un simple doctor.43 ¡Una ruina! Meses después de las nupcias aún puede llegar una petición de última hora para añadir una joya o un aparato a la lista de la dote. Cuán tristemente cierto es aquel dicho panyabí que admite: «Cuando el hijo crece, la pobreza desaparece».44