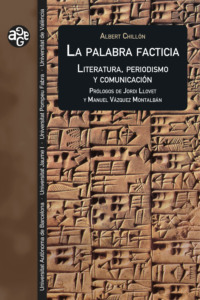Kitabı oku: «La palabra facticia», sayfa 3
Además de procurar serlo, un libro es siempre un encuentro con otros, un tupido tapiz de voces: lo decía en 1999 y lo reafirmo ahora. Este que ahora presento debe buena parte de su urdimbre a las muchas con las que durante estos años he ido dialogando, por escrito o en persona. Por razones muy diversas y a veces difíciles de precisar, quiero agradecer la voz y la presencia —a veces, hasta la presente ausencia— de todas las personas con las que he venido conversando acerca del apasionante elenco de cuestiones a las que La palabra facticia intenta hacer justicia. Ellas saben o intuyen quiénes son, y cuánto les debo. Y, en último pero no menor lugar, quiero dar las gracias también a los estudiantes que durante estas décadas de formación suya y mía me han ofrecido preguntas, respuestas, sugerencias y ese género de tersa expectación —e incluso de exaltación— que solo las aulas son capaces de generar a veces.
Las últimas cuatro líneas las escribí textualmente hace quince años. La diferencia, esta vez, es que hoy solo puedo dar las gracias a estudiantes que ya no lo son. Me refiero a aquellos que hasta el curso 2012–2013, todavía tuvieron ocasión de cursar las asignaturas que versaban acerca de los vínculos entre literatura, periodismo y comunicación. Sepa el lector que la adaptación de los planes de estudio a la directiva de Bolonia ha amparado su deplorable amputación, a pesar de que empezaron a impartirse en la UAB a finales de los años setenta, y de que la mayoría de quienes las estudiaron las tenían en alta estima. A este respecto, a no dudarlo, mi universidad ha sido referencia en el orbe hispanohablante, primero gracias a la labor pionera del periodista Ramon Barnils; y luego porque otros profesores, yo mismo desde 1987 y David Vidal y Gemma Casamajó desde aproximadamente el año 2000, recogimos el testigo y pusimos lo mejor de nuestra parte para acrecer la herencia. Un buen puñado de libros y de artículos, entre ellos la matriz de este, fueron el fruto de esa labor continuada de docencia e investigación, amén de las incontables clases que entre todos impartimos en las citadas asignaturas, dedicadas a explorar los nexos entre la literatura y el periodismo, de un lado, y entre la literatura y los medios audiovisuales, de otro. A lo largo de más de tres décadas, esas materias suscitaron el vivo interés de una treintena de promociones, y merecieron una excelente valoración cuyo registro debe de constar, sin duda, en las catacumbas documentales donde duermen su catalepsia las encuestas —que las autoridades universitarias encargan año tras año en vano.
Ello no obstante, quienes negociaron los vigentes planes de estudio —a puerta cerrada y sin luz ni taquígrafos— no estimaron conveniente asumir tan constatable evidencia; ni tampoco que una facultad universitaria se distingue, precisamente y entre otras cosas, por aquellas especialidades en las que se erige en faro para propios y extraños. De nada valieron las cartas, correos y exhortaciones de viva voz, ni tampoco los actos convocados ante contados docentes y mucho más numerosos discentes. De nada: las aludidas materias fueron podadas de los planes de estudio, a manos de una negociación menosguiada por criterios pedagógicos que por intereses territoriales, y más movida por el trueque de parcelas y prebendas corporativas que por la voluntad de educar a los jóvenes. De ahí que ahora me resulte imposible agradecer su actitud y disposición al diálogo a los estudiantes presentes: ya no existen, sencillamente. Y de ahí que opte, en la cuarta y última sección del libro, por proponer algunas reflexiones acerca del desahucio de las humanidades en curso —y de la plural tradición del humanismo, cosa aún más temible.
Quisiera añadir dos precisiones, antes de rematar este prefacio. La primera es que, cuando apareció en 1999, la matriz de este libro intentó ofrecer una summa comprehensiva acerca de las relaciones entre literatura y periodismo. Con ella no pretendí una exhaustividad imposible, desde luego, aunque sí renovar la reflexión acerca de este vasto territorio, y acerca de su cultivo, a través de dos contribuciones que el tiempo ha revelado fecundas. En primer lugar, una documentada exploración —integrada en un esbozo de explicación sistemática— del gran caudal de obras, autores, estilos y géneros que integran la tradición periodístico-literaria y sus recientes expresiones. Y después, no menos importante, una inédita tentativa de fundamentación teórica y metodológica de ese continente híbrido, que en la presente versión he extendido al más extenso de la comunicación mediática —por más que este carezca, como antes he explicado, de la exploración minuciosa que sí aplico al primero.
Ahora que remonto el curso de aquellas páginas para escribir estas, reparo en un hecho afortunado: durante la década y media transcurrida desde que vieron la luz, han aparecido otros valiosos estudios que amplían la nómina de obras y autores que a la sazón presenté, de modo que el lector de habla hispana cuenta hoy con un buen puñado de libros inspiradores, además de este que fue a la sazón pionero.1 Y reparo así mismo, no obstante, en que la segunda contribución de Literatura y periodismo. Una tradición de relaciones promiscuas, de carácter teórico, no ha encontrado el desarrollo que en aquel entonces supuse que la proseguiría, y que el mismo Manuel Vázquez Montalbán auguró en su prólogo. Sigue siendo esta por consiguiente, me parece, la principal aportación —aunque ahora notablemente ampliada, insisto— que vuelve a hacer La palabra facticia. Literatura, periodismo y comunicación. Y ello porque tanto en el orbe hispano como —sobre todo— en el anglohablante son relativamente numerosas las monografías y antologías que enriquecen el saber empírico disponible, aunque muy escasas las que proponen categorías, conceptos y criterios capaces de iluminar cualesquiera casos —pasados, presentes o futuros— por una vía genuinamente teórica, es decir, deductiva e inductiva a un tiempo.
La segunda precisión que quiero agregar atañe a las denominaciones, asunto nunca menor porque en ellas consiste todo empalabramiento, y por ende el conocer que de él deriva. A pesar de que el apelativo «periodismo literario» cuenta con una larga y asentada tradición a ambas orillas del Atlántico —en español, italiano, francés, portugués e inglés, al menos—,2 de unos años a esta parte ha ido cundiendo la locución «periodismo narrativo» para designar, supuestamente, el mismo ámbito aproximado de referencia, por más que los matices que una y otra conllevan sean decisivos y asaz distintos. Entiendo que los estudiosos y periodistas que la emplean quieren subrayar el hecho de que las tendencias periodísticas que esa etiqueta engloba suelen entre otras cosas, en efecto, cultivar los dones que el arte y la artesanía narrativa ofrecen. Yo mismo los he puesto repetidamente de manifiesto —y vindicado— en extensos pasajes de mis libros y artículos.
Con todo y eso, estimo indispensable subrayar que la locución «periodismo narrativo» deja demasiado que desear, y que resulta a todas luces preferible seguir usando la de «periodismo literario». En primer lugar, porque hablar de «periodismo narrativo» es incurrir en craso pleonasmo, toda vez que buena parte del periodismo —sea renovador o tradicional, ortodoxo o heterodoxo, creativo o adocenado— no puede ser otra cosa que narrativo, se mire por donde se mire. Es tal el que desde mediados del siglo xx han cultivado los adalides de la renovación —John Hersey, Lillian Ross, Gay Talese, Tom Wolfe, Günter Wallraff, Truman Capote, Oriana Fallaci, Manuel Vicent, John Lee Anderson, Ryszard Kapuscinski, Lawrence Wright. Pero también lo es, en esencia, el que desde sus orígenes han practicado los periodistas convencionales en multitud de medios, géneros y soportes, desde la prensa primitiva hasta el autoperiodismo que las redes digitales propician, pasando por la era del periodismo «de masas» clásico. Y ello por la sencilla razón de que cualquier periodismo, para serlo, debe contar historias o basarse en ellas, sea de manera implícita o explícita; y recurrir, por tanto, a los procedimientos miméticos del relato, o bien partir de su inspiración.
Tan elemental constatación no implica que quienes cultivan tan distintas vías de expresión periodística sean equiparables en talante y en talento; ni, por supuesto, que contar una historia de actualidad mediante la aplicación apresurada y desmayada del estilo noticioso equivalga a hacerlo con el primor que distingue a, digamos, Norman Mailer, Linda Wolfe, Leonardo Sciascia, Montserrat Roig o Leila Guerriero. Esta es la primera razón, nada bizantina y sí bien fundada, por la que sigo prefiriendo emplear la locución «periodismo literario», poseedora de honda raigambre y solera —y que seguiré empleando hasta que me disuada una argumentación convincente.
Usar la locución «periodismo literario» me parece así mismo preferible, además, porque alude con mucha mayor propiedad al entronque de las tendencias neoperiodísticas con sus tradicionales raíces. De entrada, porque incluye, allende la estricta narración, otros predios discursivos donde la creatividad periodística suele medrar, como el de la descripción —en el retrato y semblanza, o en la recreación de lugares y paisajes—; la conversación —ahí están las magníficas entrevistas literarias de Rex Reed, Francisco Umbral o Rosa Montero—; o la prosa de ideas incluso —recuérdense los ensayos periodísticos de Albert Camus, Joan Fuster, Susan Sontag, Manuel Vázquez Montalbán, Joan Francesc Mira, Tony Judt o Eduardo Haro Tecglen, sin ir más lejos. Y ante todo porque, a diferencia de la expresión «periodismo narrativo», la de «periodismo literario» alude al decisivo hecho de que las obras, autores y medios que designa están animados por una voluntad creativa —ideativa y estilística a un tiempo— que halla su más alta medida en la elocuencia de ese memorable speech que es el arte de la literatura, como dejó escrito W. H. Auden: «palabra en el tiempo», por decirlo con términos de Antonio Machado, más memorables todavía.
Ni mármol duro y eterno,
ni música ni pintura,
sino palabra en el tiempo.
Todo lo que acabo de explicar atañe al plano más explícito de la obra que presento, esto es, a su contenido e intenciones. En un plano más implícito, sin embargo, la larga dedicación que este libro resume responde a menos patentes motivos. Nace, de hecho, de mi experiencia personal; de las historias que he ido contándome para llegar a lo que más o menos creo ser; y de las numerosas inquietudes, y tribulaciones, y dudas que el siempre inacabado vivir ha ido despertando en mí, como en cualquiera que trate de hacerlo con dos dedos de frente. Todo ser humano es novelista de sí mismo, sea original o plagiario, como dejó escrito Ortega, y la conciencia de que vivimos narrando y narrándonos —dando y dándonos cuento— despierta un sinfín de interrogantes de ardua respuesta, que yo he procurado contestar, de manera incompleta e imperfecta, en el curso de una trayectoria académica que tiene más, por fortuna, de paseo vocacional que de carrera de obstáculos. Con todos sus seguros defectos y posibles virtudes, esta obra es el fruto de esas desazones y querencias. Y, como no puede ser de otra manera, no versa sobre mi concreta andadura, aunque esté ideada y escrita a partir de ella, plagada como está —una más entre todas— de espejismos y entretelas.
Como ya lo intentó su matriz de 1999, La palabra facticia. Literatura, periodismo y comunicación milita en un frente de resistencia contra la tiranía de la racionalidad economicista e instrumental, avasalladora en la sociedad contemporánea, en su amenazada educación universitaria y —por ende— en el ámbito periodístico y comunicativo en concreto. Y se la dedico a todos aquellos que todavía se quieren periodistas, comunicadores y escritores autónomos y conscientes, amén de ciudadanos ética, estética y políticamente concernidos por la belleza, la verdad y el bien, así privados como colectivos. En un plano más personal aun, se lo dedico así mismo, hoy como ayer, a los seres queridos cuyas vidas inspiraron la novela El horizonte ayer, en la que me sumergí durante la pasada década —muy poco después de rematar la primera versión de este libro— y que en marzo del pasado año, gracias al buen oficio del poeta Ferran Fernández, vio la luz de la mano de la editorial Luces de Gálibo. Labor obstinadamente exploratoria —poco menos que espeleológica, hablando en plata—, El horizonte ayer me llevó a recontarme innumerables narraciones propias y ajenas, repletas de espejismos y de entretelas. Y también a constatar, por consiguiente, hasta qué punto la ilusión y la invención se funden con la siempre frágil certeza cuando quien habla, piensa o escribe lidia con el concreto y casi siempre evanescente vivir; y cuán ambiguo suele ser el umbral que entrevera más que separa, talmente un umbrío zaguán, la palabra ficticia de la facticia. Un trabajo de inscriptura y no solo de escritura —valga la licencia léxica—, basado en la libérrima recreación de los horizontes pasados desde los que habrían de venir, sin entonces saberlo.
1.Entre otros, cabe destacar los de Juan José Hoyos, Escribiendo historias. El arte y el oficio de narrar en el periodismo (Antioquía: Universidad de Antioquía, 2003); Domenico Chiappe, Tan real como la ficción. Herramientas narrativas en periodismo (Barcelona: Laertes, 2010); Roberto Herrscher, Periodismo narrativo. Cómo contar la realidad con las armas de la literatura (Barcelona: Universidad de Barcelona, 2012); Jordi Carrión, Mejor que ficción. Crónicas ejemplares (Barcelona: Anagrama, 2012); y Darío Jaramillo Agudelo, Antología de la crónica latinoamericana actual (Madrid: Alfaguara, 2012). Al tiempo que remato este libro acaba de ver la luz, por cierto, el libro de Mark Weingarten, La banda que escribía torcido (Madrid: Libros del K.O., 2013), una necesaria historia del new journalism estadounidense.
2.Como revela el nombre mismo de la International Association for Literary Journalism Studies (http://www.ialjs.org), por sí misma definida en los siguientes términos: «A multidisciplinary learned society whose essential purpose is the encouragement and improvement of scholarly research and education in literary journalism (or literary reportage). For the purposes of scholarly delineation, our definition of literary journalism is “journalism as literature” rather than “journalism about literature.” Moreover, the association is explicitly inclusive and warmly supportive of a wide variety of approaches to the study and teaching of literary journalism throughout the world.» Debo esta valiosa referencia a mi amigo y colega Luis Guillermo Hernández.
SECCIÓN PRIMERA
LAS RELACIONES ENTRE LITERATURA,
PERIODISMO Y COMUNICACIÓN, A LA LUZ
DE LA CONSCIENCIA LINGÜÍSTICA
«Si no hubiera lenguaje, no podría conocerse lo bueno ni lo malo, lo verdadero ni lo falso, lo agradable ni lo desagradable.
El lenguaje es el que nos hace entender todo eso.
Meditad sobre el lenguaje.»
UPANISHADS
Capítulo 1
La promiscuidad entre literatura, periodismo y comunicación en la posmodernidad
Uno de los rasgos distintivos de nuestra época, bautizada como «posmoderna» por Jean-François Lyotard a finales de los años setenta del pasado siglo, es la proliferación de formas de escritura estética y epistémicamente ambiguas, caracterizadas por la hibridación de géneros y de estilos, amén de por la difuminación de las fronteras entre lo cierto y lo falso, el documento y la fabulación, lo comprobable y lo inventado. Así lo constató George Steiner en 1967, cuando publicó Cultura y silencio. Y así debemos constatarlo nosotros hoy, con mayor razón todavía, cuando la tradicional promiscuidad entre la literatura y el periodismo ha extendido sus fronteras hacia un ancho territorio que rebasa el de la prensa y la cultura de masas clásica —estudiada desde mediados del siglo XX por autores como Roland Barthes, Umberto Eco, Edgar Morin o Román Gubern. Me refiero a la cultura mediática, de acento al tiempo escrito y audiovisual, reinante desde la sazón hasta el tiempo en que escribo, una posmodernidad que ya da palpables muestras de agonía.1 Y también, por supuesto, a la incipiente «cultura transmedia»,2 que de unos años a esta parte, en alas de la ubicua digitalización, está multiplicando las aleaciones y trasvases entre los distintos medios, y mutando los modos de producción, intercambio y acceso a los contenidos, sean narrativos, icónicos o discursivos.3
Observable durante el último medio siglo, el aumento de la promiscuidad entre la escritura periodística y la literaria constituye, sin duda, una de las más significativas manifestaciones del asunto que en este libro me propongo explorar. Y ahí están, para mostrarlo, el célebre new journalism de Truman Capote, Tom Wolfe o Gay Talese; las tendencias neoperiodísticas europeas y latinoamericanas, con Ryszard Kapuscinski, Oriana Fallaci, Günter Wallraff, Francisco Umbral o Gabriel García Márquez en cabeza; o las más recientes corrientes periodístico-literarias que han recogido su testigo, entre cuyos cultores cabe destacar al estadounidense John Lee Anderson, al francés Emmanuel Carrère o a la argentina Leila Guerriero —sin olvidar el new new journalism bautizado, con más oportunismo que fundamento, por Robert Boynton.4
Hoy en día se constata, no obstante, que las relaciones promiscuas entre literatura y periodismo a las que acabo de aludir no se dan solo entre esos ámbitos, sino también entre otros afectados por la misma o semejante tendencia. Pienso en la literatura documental y en la prosa factográfica de John Berger, Miguel Barnet, Bruno Bettelheim, Javier Cercas o Peter Weiss. O bien en las narrativas cinematográfica y televisiva, que con tanta frecuencia coquetean con la mezcolanza de géneros y estilemas en modalidades híbridas como el docudrama, el infoentretenimiento, los espectáculos de realidad o las ficciones «basadas en hechos reales». O en algunas de las nuevas y no tan nuevas corrientes del cómic y de la novela gráfica, cuyos autores —Joe Sacco, Carlos Giménez, Marjane Satrapi, Alison Bechdel, Chester Brown— pretenden reportar hechos o documentar realidades. O también, en fin, en la creciente presencia de la «narrativa transmedia», proclive a difuminar las hasta hace poco rígidas barreras entre los distintos soportes y medios.
Tal como explicaré a su debido tiempo, pensadores y estudiosos tan relevantes como Arnold Hauser, Jürgen Habermas, Hans-Magnus Enzensberger o George Steiner, entre otros, constataron hace décadas que esta «hambre de realidad» constituye uno de los rasgos más destacados de la modernidad tardía, fuente de la que surgen, ante todo, las muy diversas modalidades de mimesis verbal y audiovisual que oscilan entre el afán de documentación rigurosa y una suerte de invención disciplinada y responsable, puesta al servicio de la comprensión de «los hechos». Coincidiendo con el arranque de la posmodernidad, Steiner llamó posficción a esta vasta corriente distinguida por la hibridación estética, de géneros y estilos, y también por la ambigüedad epistémica, ya que tienden a desdibujarse las nítidas fronteras entre lo ficticio y lo facticio —a menudo menos reales que presuntas, por más que la opinión común se empeñe en lo contrario.5
Es preciso agregar, con todo, que nuestra época no solo se ha distinguido por esa mixtura que el neologismo posficción trata de resumir, sino también por el auge de la conciencia teórica acerca de ella —y acerca, así mismo, de las confusas zonas fronterizas en las que siempre, y no solo en nuestra época, se han solapado las dicciones facticia y ficticia, sea de forma explícita o solapada. Esta nueva conciencia conforma, a mi entender, una dimensión esencial del asunto que tratamos, ya que buena parte del más perspicaz pensamiento contemporáneo —de la mano de la filosofía del lenguaje, de la semiótica, de la hermenéutica o de la nueva retórica, entre otras perspectivas y disciplinas— permite reparar en que todos los géneros del discurso, sean cuales sean sus objetivos epistémicos, están sin excepción afectados por al menos tres mediaciones decisivas: en primer lugar, su común condición lingüística; en segundo lugar, su común condición retórica; y en tercer lugar, su común condición narrativa, que aunque no es tan universal afecta a muchos de ellos. A todas aludiré con mayor detalle a partir de ahora.
Antes diré, sin embargo, que la extensión de esta conciencia teórica no es en absoluto ajena a las hibridaciones entre ficción y facción mentadas. En el campo del documental audiovisual, por ejemplo, Andrew Jarecki ofrece en Capturing the Friedmans una doble indagación: de entrada, en la ambigua y casi insondable trastienda psíquica y moral de la familia Friedman y de su paterfamilias, un profesor de informática condenado a prisión por haber abusado alevosamente de sus alumnos; y, más allá de ella, una lúcida reflexión acerca de las imprecisiones, incertidumbres y vacíos que toda narración conlleva, a medida que el monto de lo verificable se revela insuficiente para alcanzar lo verdadero —y a medida que el espectador comprende que, en realidad, lo más común resulta conformarse con la simple verosimilitud, dado que la anhelada verdad tiende a alejarse cuanto más la buscamos. Esta es también la cuestión de fondo que, mutatis mutandis, suscita el memorable documental de Claude Lantzmann Shoah, acerca de los campos de exterminio nazis, trastornadora indagación sobre los límites y las posibilidades que afectan tanto a la imagen icónica como al relato oral y escrito a la hora de representar «los hechos» que integran el pasado próximo.
A esta misma estirpe de narraciones pertenecen, pongamos por caso, novelas de ficción como La verdadera vida de Sebastian Knight, de Vladimir Nabokov, en la que la búsqueda del protagonista homónimo va alejándose cuanto más se encona, como en un juego de cajas chinas carente de fin ni fondo. O ese género tan significativamente posmoderno denominado autoficción, cuyos autores —Philip Roth o Javier Marías, John Coetzee o Enrique Vila-Matas, Paul Auster o W. G. Sebald— urden pesquisas novelísticas acerca de su propia experiencia efectiva que son, además, inventivas creaciones acerca de la experiencia posible de todos. O clásicos imperecederos como Tristram Shandy y Don Quijote de la Mancha, tan geniales también a este respecto, ni que decir tiene.
Aunque los orígenes de semejante indagación metanarrativa cabe buscarlos mucho antes de nuestro tiempo —ahí está la soberbia meditación que Agustín de Hipona vierte en Las confesiones, por remontarnos al siglo iv—, no cabe duda de que la última centuria ha alentado su proliferación. Recuérdese al Luigi Pirandello de Uno, ninguno y cien mil; o al Miguel de Unamuno de Niebla; o al Fernando Pessoa literalmente dividido en un puñado de heterónimos, en mayor grado aun que el Antonio Machado de «Abel Martín» y «Juan de Mairena»; o a esa estirpe de películas que abordan la vidriosa confusión entre lo creíble y lo cierto, sean Ciudadano Kane, de Orson Welles, Rashomon, de Akira Kurosawa, Vértigo, de Alfred Hitchcock, Persona, de Ingmar Bergman, o La caza, de Thomas Vittenberg.
Ni siquiera las ciencias sociales han escapado a esa general tendencia a documentar sus casos de estudio con loable mezcla de rigor científico y de sensibilidad humanista —y a cuestionar, por ende, la pandemia cuantificadora y positivista que hoy las aflige. Cultivados minoritaria aunque fecundamente por la sociología, la antropología, la psicología o la historiografía, los llamados «métodos cualitativos» recurren a la observación atenta y muchas veces participante, a la entrevista en profundidad y al cultivo del relato oral y escrito para tejer sus evocadoras historias de vida, capaces de aunar investigación metódica, sensibilidad e imaginación con tal de comprender la calidad de la experiencia —y no solo la cantidad— de los casos y sujetos que estudian. Ahí están, para mostrarlo, las «factografías» realizadas por Studs Terkel (Tiempos difíciles. Una historia oral de la Gran Depresión), Oliver Sacks (El hombre que confundió a su mujer con un sombrero), Oscar Lewis (Los hijos de Sánchez) o Ronald Fraser (Recuérdalo tú y recuérdalo a otros), entre muchas otras posibles.
Y ello por no mencionar antes de tiempo, claro es, ese nutrido elenco de textos de linaje periodístico-literario que ofrecen una meditación, tácita o manifiesta, acerca de la siempre problemática representación narrativa de hechos efectivamente ocurridos —aparte de librar al lector novelas-reportaje de impecable factura periodística y estética. Pienso en el James Agee de Elogiemos ahora a los hombres famosos, en el John Hersey de Joe ya está en casa, en el Joaquim Amat-Piniella de K.L. Reich o en el Truman Capote de A sangre fría. Pero también en las reflexiones implícitas en El secreto de Joe Gould, de Joseph Mitchell, o en El mundo de Jimmy, el controvertido premio Pulitzer de Janet Cooke; y en las muy explícitas que Arcadi Espada propone en Raval. Del amor a los niños, o Janet Malcolm en El periodista y el asesino.
Todas esas obras ilustran con elocuencia, a mi juicio, algunas de las principales tendencias creativas que el presente espíritu del tiempo alienta. El relativismo posmoderno, es bien sabido, ha fomentado el relajamiento normativo y la querencia irónica, irreverente y desacralizadora, y por consiguiente la hibridación de géneros y estilos; la deliberada o involuntaria aleación de ficción y facción; el auge de la superficialidad, el esteticismo y la espectacularización, rasgos transversales a múltiples ámbitos de la cultura; y, en fin, los frecuentes trasvases y mixturas entre los diferentes niveles culturales —alto, medio y bajo, antaño separados por límites rígidos.
Al mismo tiempo, ese relativismo ético, estético y epistémico ha extendido la conciencia acerca de las a menudo borrosas, promiscuas relaciones que se dan entre la ficción y la facción en cualquier época histórica, y muy en especial en la nuestra. Hoy sabemos que la triple mediación a la que antes aludía —lingüística, retórica y narrativa— condiciona siempre la totalidad de los géneros del discurso, y por tanto sus vertientes ficticias y facticias. Dado que se trata de una cuestión capital, debo abrir un paréntesis para presentarla antes de continuar la exploración de los vínculos contemporáneos entre ficción y facción —y de abordarla con mayor detalle en el próximo capítulo.
I. La primera de esas mediaciones es el lenguaje verbal en sí, de acuerdo con la filosofía del lenguaje de Wilhem V. Humboldt y de Friedrich Nietzsche, cuyo corolario contemporáneo es el «giro lingüístico» (linguistic turn) diversamente cultivado por autores como Ludwig Wittgenstein, Hans G. Gadamer, Edward Sapir, Benjamin Lee Whorf, José María Valverde, John Searle o George Steiner, entre muchos otros. De acuerdo con esa toma de conciencia lingüística, tal como explicaré por extenso en [2], el habla no es solo un vehículo o instrumento de transmisión, capaz de trasladar las ideas previamente forjadas por la mente, sino también la condición sine qua non del pensamiento mismo, al menos en sus facetas articuladoras y racionales. De modo inexorable, lo que Gadamer llamó «lingüisticidad» impone sus posibilidades y sus límites a cualquier forma de intelección, y por fuerza nos obliga a distinguir, cualitativamente, la enunciación de lo enunciado, las palabras de las cosas y los sucesos que pretenden referir, la tendencia al orden y a la concordancia inherente al decir del desorden y la discordancia propios de «lo existente».
En relación con la crucial cuestión que tratamos, debe añadirse que la conciencia lingüística nos obligará a reconsiderar, sobre premisas distintas, dos dicotomías muy arraigadas.
i.La primera de ellas, a la que en esta introducción solo aludiré de modo sumario, es la que distingue taxativamente entre «dicción» y «realidad», e imagina la realidad humana a semejanza de la physis o realidad de la naturaleza, como si no estuviese hecha también de discurso, en sentido estricto, y de semiosis, en sentido lato. Por discurso entiendo, al modo del giro lingüístico, las enunciaciones y los enunciados verbales que son su fruto, esto es, los actos de habla capaces de crear y de transformar las realidades dadas, como John Austin y John Searle arguyeron de forma muy convincente, hace algunas décadas, en sus ensayos de pragmática lingüística. Y por semiosis, el aun más extenso y plural ámbito en que el discurso se da, compuesto por los índices, señales, signos y símbolos que constituyen el hábitat cultural del ser humano, en todo lugar y tiempo.
ii.La segunda dicotomía que a lo largo de esta obra refutaré, muy popular aunque conceptualmente endeble, es la que distingue sin más entre «ficción» y «no ficción», e imagina que existen enunciaciones y enunciados ficticios que obedecen a la soberana imaginación, de un lado; y enunciaciones y enunciados «no ficticios» capaces de referir la realidad de manera reproductiva, objetiva y por tanto exenta de mediación, de otro. Los incontables acatadores de esta infundada dicotomía se muestran proclives a olvidar que lo que existe, de hecho, son dicciones que conjugan de variadas formas la ficción y la facción, lo ficticio y lo facticio. Y así mismo, por ende, que los enunciados facticios que ellos llaman «no ficticios» se caracterizan porque en ellos no se da la reproducción, sino la representación de la realidad, es decir, un empalabramiento acerca de ella que es, al mismo tiempo, imitativo (mimético) y creativo (poiético). Las palabras no reproducen las cosas ni los hechos —si por «cosas» y «hechos» entendemos entidades ajenas al discurso y previas a él—, sino que los representan diciéndolos, y al hacerlo los transforman de maneras y en grados diversos. Incapaces de captarlos y de expresarlos con objetividad, son en cambio muy capaces de hacerlos, esto es, de convertirlos performativamente en objetivación. Puede parecer una mareante paradoja, pero no conviene obviarla so pena de burdo error.