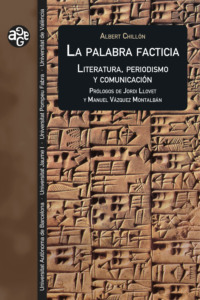Kitabı oku: «La palabra facticia», sayfa 4
A la luz de la filosofía del lenguaje de raíz romántica, en definitiva, el pensamiento posmoderno ha desvelado una realidad propia de cualquier periodo histórico, y no solo del presente. Y es que no existe una diferencia cualitativa y radical entre los enunciados ficticios y los facticios, es decir, entre aquellos enunciados basados en la invención soberana de lo que podría suceder, y aquellos fundados en la documentación fehaciente de lo en efecto sucedido, por otro —o entre la poesía y la historia, por usar los términos de Aristóteles. Lo que existe, de hecho, son diferencias de grado y manera entre las múltiples variantes de la dicción, en un arco que va desde la más libérrima ficción hasta la facción más disciplinada, puesto que todas se hallan afectadas por su condición lingüística compartida.
II. La segunda de las mediaciones en las que la conciencia posmoderna repara es de carácter retórico, amén de lingüístico, dado que todo acto de habla —también el más deliberadamente veridicente— supone una metaforización o tropización de lo referido, un salto cualitativo entre el orden de lo que las cosas y los sucesos acaso sean, por un lado, y lo que decimos que en efecto son, por otro. Desde las decisivas investigaciones sobre retórica de Gustav Gerber y de Friedrich Nietzsche, en el siglo XIX, hasta las más recientes aportaciones de Charles Perelman, Roland Barthes, Paul de Man, Stephen Toulmin, Kenneth Burke, Paul Ricoeur o George Lakoff, uno de los principales afluentes del giro lingüístico nos enseña que «lo real», siempre ignoto y esquivo, es construido como «realidad humana» gracias al poder metaforizador —es decir: metamorfoseador— del empalabramiento. Pensar es en esencia hablar, ya lo hemos convenido, pero acto seguido cumple agregar que hablar y pensar son actividades retóricas, así mismo.
Tropo entre los tropos, la metáfora hace posible la decisiva traslación mediante la que los sucesos brutos son convertidos en imágenes, palabras y conceptos, esto es, en alusiones virtuales de muy distinta índole ontológica a la que poseen en origen. La disciplina que los antiguos llamaron «retórica» ha experimentado una merecida revaluación en las últimas décadas, y ello a pesar de que todavía a mediados del siglo pasado parecía superada por los avances de la lingüística, la semiótica y la teoría literaria en sus diferentes ramas. El principal responsable de esa rehabilitación, junto con los mentados Kenneth Burke y Stephen Toulmin, fue sin duda Charles Perelman, el más conspicuo heredero de la Retórica aristotélica. Pero también han sido responsables de ella otros destacados filósofos y lingüistas de nuestro tiempo, que han llamado la atención sobre el decisivo papel que las metáforas en concreto, y los tropos en general, ejercen entre el conjunto de mediaciones que el lenguaje conlleva. Hoy sabemos que cualquier acto de habla es retórico, de la novela y el poema al tweet o al titular periodístico. Y por supuesto lo son, para bien y para mal, todas y cada una de las obras que componen la ficción y la facción, cuyas promiscuas relaciones estudia este libro.6
III. La tercera de las mediaciones que la conciencia lingüística ha contribuido a esclarecer es de carácter narrativo, dado que todos los actos de habla con los que referimos historias —vivencias personales o colectivas— deben representar las dimensiones temporales, espaciales y causales de la experiencia, y conllevan una u otra forma de puesta en relato. De acuerdo con la iluminadora disquisición que Paul Ricoeur propone al respecto en su ya clásico Tiempo y relato, la «narratividad» constituye el cañamazo esencial, con frecuencia inadvertido, de cualesquiera modos de discurso dedicados a representar el curso del vivir, sean intencionalmente verídicos o fabulados; sean narrativos de modo explícito —como la epopeya, el cuento o la novela— o bien de modo más o menos velado, como la explicación periodística, la argumentación persuasiva o el discurso historiográfico.
A semejanza de un tejido compuesto por una trama visible y por una urdimbre oculta, es el entramado textual (mythos) el que hace posible la «concordancia de lo discordante»: en primer lugar, la identificación de algunos sucesos o vivencias entre los muchos que un lapso de vida incluye; y después, sobre todo, su asociación entre sí de acuerdo con esos esquemas configuradores que facilitan los distintos tipos de tramas. No es que la narración, como suele creerse, se halle confinada al ámbito de la ficción, la invención o el entretenimiento. Lo que ocurre, en realidad, es que constituye el sustrato visible o invisible de las formas de discurso aparentemente «objetivas» y «reproductivas», necesariamente condicionadas por los límites y posibilidades que la narratividad impone. Piénsese en los siguientes géneros y en algunos ejemplos señeros, espigados en cada uno de ellos: la historiografía (El Mediterráneo en la época de Felipe II, de Fernand Braudel) o la crónica histórica (México insurgente, de John Reed), la «literatura del yo» (El quadern gris, de Josep Pla) o el documental (Los espigadores y la espigadora, de Agnès Varda), el memorialismo (Los pasos contados, de Corpus Barga) o el periodismo de carácter argumentativo o explicativo (Imperio, de Ryszard Kapuscinski, o La mujer del prójimo, de Gay Talese).
Tan ubicua es la narración, transversal a muy diversos géneros del discurso, que no resulta preciso ni apropiado hablar de «periodismo narrativo» para referir lo que la locución «periodismo literario» designa con mayor rigor y justeza, como aclaré en el prefacio. Buena parte del periodismo es narrativo, aunque no lo sea el entero espectro de sus posibilidades, sean descriptivas, expositivas, argumentativas o conversacionales; solo merece el apelativo de «literario» aquel distinguido por su entronque con la plural tradición que integra el arte de la palabra, y por su denuedo innovador y creativo.
Una vez apuntadas estas ideas preliminares, es necesario cimentar la propuesta comparatista que presento. Antes de empezar a explorar las promiscuas relaciones entre el campo literario y el periodístico, pues, me detendré a exponer con el debido detalle los pilares del giro lingüístico, así como sus hondas implicaciones para el estudio de la literatura, del periodismo y de la comunicación mediática en su integridad, cultura transmedia incluida. Acaso algún lector poco interesado en la disquisición teórica prefiera «entrar en materia» y ahorrársela. Quiero recordar, empero, que la cabal comprensión del triángulo de relaciones que dibuja el mismo subtítulo de este libro requerirá la previa asimilación de los corolarios que la conciencia lingüística comporta. Y, así mismo, que el grueso de la docencia —y de la investigación— sobre periodismo y comunicación tiende a ignorar esta trascendente herencia, por más que con cierta frecuencia se proclame —con aspavientos más hueros que efectivos— poco afecto a la noción de objetividad, por citar la más común de las imposturas que tanto los media como las facultades del ramo esparcen.
Así ocurre por ejemplo, a título de caso decisivo para mi propósito, con el esfuerzo de aclaración de dos de los neologismos que esta obra acuñó en su versión de 1999, facción y facticio, y de los vínculos que mantienen con las nociones de ficción y ficticio, de curso aceptado y corriente. De todo punto indispensable, a mi entender, la siguiente inquisición teórica preparará el terreno para explorar los distintos modos de dicción con relativo detalle, desde la más libérrima ficción hasta la facción más disciplinada. Tal reformulación de la dicotomía ortodoxa entre ficción y no ficción nos permitirá, entre otras cosas, explorar distintas expresiones de la ficción y de la facción contemporáneas. Y constatar, además, hasta qué punto tenía razón Steiner cuando en Lenguaje y silencio observó que la «posficción», hibridación al mismo tiempo estética y epistémica de ambos campos, constituye una de las notas más señaladas de la cultura posmoderna, al menos desde los años sesenta hasta el tiempo en que escribo.
1.Me remito a mi artículo, coescrito con Lluís Duch, La agonía de la posmodernidad, publicado por el diario El País el 25 de febrero de 2012 (http://elpais.com/elpais/2012/02/07/opinion/1328616099_621222.html).
2.Acerca del neologismo transmedia, crecientemente empleado para designar los cambios descritos, véase el libro de Carlos Scolari Narrativas transmedia (Bilbao: Deusto, 2013). También, a modo de introducción, la explicación oral de Michel Reilhac, uno de los principales expertos en la materia (http://www.youtube.com/watch?v=S9O-vfQL8W0).
3.Este capítulo está basado en la conferencia que el 18 de marzo de 2013 pronuncié en la Universidad de Stanford: «Between Fiction and Faction: The promiscuous Relations between Literature and Journalism in the Postmodern Era». Conferencia inaugural de las Journalism and Literature Series, organizada por la Stanford Division of Literature, Cultures, and Languages.
4.Robert Boynton, The New New Journalism (Nueva York: Vintage Books, 2005).
5.Amén de las obras del citado Steiner, resulta esclarecedor el libro de Omar Clabrese La era neobarroca (Madrid: Cátedra, 1989).
6.Véase, al respecto, la investigación de Berta Capdevila González «Retórica de la narración periodística: una investigación acerca del sentido narrativo y sus claves persuasivas en el periodismo escrito» (Barcelona: UPF, 2013), dirigida por el profesor Fernando Pérez-Borbujo.
Capítulo 2
La toma de consciencia lingüística
Desde hace casi doscientos años, la llamada «toma de consciencia lingüística» o «giro lingüístico» ha discurrido como una suerte de tradición relegada, eclipsada por la gran tradición formalista-estructuralista que principia con Ferdinand de Saussure y los formalistas rusos y checos, y desemboca en buena parte de los lingüistas de nuestros días. Se trata, como se verá, de un tema complejo y decisivo —de hecho, para muchos, el más importante de la filosofía1—, que no es posible abordar en su integridad aquí. Sí que podemos, no obstante, exponer los términos básicos de la discusión, imprescindible para nuestros propósitos.
Si la tradición dominante concibe el lenguaje como un instrumento —ciertamente complejo, pero herramienta y vehículo al cabo— que permite expresar el pensamiento previa y autónomamente formado en la mente, la tradición relegada considera que pensamiento y lenguaje, conocimiento y expresión son esencialmente una y la misma cosa. Tal intuición fundamental la formuló por vez primera el filósofo Wilhem von Humboldt en 1805, en sus cartas a Wolf. En su obra Lenguaje y realidad, Wilbur Marshall Urban alude así al descubrimiento de Humboldt:
Como para Locke, también para Humboldt el lenguaje y el conocimiento son inseparables. Pero lo importante para él está en que el lenguaje no sólo es el medio por el cual la verdad (algo conocido ya sin el instrumento del lenguaje) se expresa más o menos adecuadamente, sino más bien el medio por el cual se descubre lo aún no conocido. Conocimiento y expresión son una y la misma cosa. Esta es la fuente y el supuesto de todas las investigaciones de Humboldt sobre el lenguaje.2
Así pues, el lenguaje no es meramente el vehículo o la herramienta con que damos cuenta de las ideas previamente formadas en nuestra mente: estas se forman solo en la medida en que son verbalizadas. A la sombra de las revolucionarias ideas de Humboldt sobre la identidad entre lenguaje y pensamiento, la otra tradición lingüística a que aludíamos líneas antes —proseguida sobre todo por Nietzsche, pero también, en el siglo XX, por autores como Ernst Cassirer, Martin Heidegger, Ludwig Wittgenstein, Edward Sapir, Benjamin Lee-Worf, Mijail Bajtin, Hans Georg Gadamer, John L. Austin, George Steiner, Emilio Lledó o José María Valverde, entre otros— ha caído en la cuenta de algo esencial: que no hay pensamiento sin lenguaje, sino pensamiento en el lenguaje; y que, a fin de cuentas, la experiencia es siempre pensada y sentida lingüísticamente. De acuerdo con Valverde, se trata de
algo elemental y perogrullesco para todos una vez que se cae en ello, pero que la cultura no ha empezado a reconocer conscientemente hasta el siglo XIX, en un proceso que todavía está extendiéndose entre pensadores y escritores. Se trata, simplemente, de que toda nuestra actividad mental es lenguaje, es decir, ha de estar en palabras o en busca de palabras. Dicho de otro modo: el lenguaje es la realidad y la realización de nuestra vida mental, a la cual estructura según sus formas —sus sustantivos, adjetivos, verbos, etc.; su sintaxis, tan diversa en cada lengua; sus melodías de fraseo… La realidad, entonces, no es que —como se suele suponer entre muchas personas cultas— haya primero un mundo de conceptos fijos, claros, universales, unívocos, y luego tomemos algunos de ellos para comunicarlos encajándolos en sus correspondientes nombres; por el contrario, obtenemos nuestros conceptos a partir del uso del lenguaje. Ciertamente, casi nadie suele ocuparse de ello, porque solemos dar el lenguaje por supuesto, como si fuera natural, lo mismo que el respirar.3
Conocemos el mundo, siempre de modo tentativo, a medida que lo designamos con palabras y lo construimos sintácticamente en enunciados, es decir, a medida que y en la medida en que lo empalabramos.4 Más allá de la percepción sensorial inmediata del entorno o del juego interior con las sensaciones registradas en la memoria, el mundo adquiere sentido según lo traducimos lingüísticamente; de otro modo, solo sería para nosotros una barahúnda incoherente de sensaciones —táctiles, olfativas, visuales, acústicas, gustativas— suscitadas por el entorno más inmediato aquí y ahora. El lenguaje es, a semejanza de la célebre parábola con que Kant da inicio a su Crítica de la razón pura, el aire que el pájaro del pensamiento precisa para elevarse por encima de la mera percepción sensorial de lo inmediato; el pájaro topa con la resistencia del aire, pero es esta, justamente, la que le permite volar. Pensar, comprender, comunicar quiere decir inevitablemente abstraer y categorizar lingüísticamente: transubstanciar en palabras y enunciados las percepciones provenientes de la realidad externa y las sensaciones y emociones procedentes de la realidad interna, y en seguida articular esos sonidos significantes en enunciados más complejos.
La intuición fundacional de Humboldt fue perfilada y ahondada décadas más tarde por Nietzsche, quien añadió a la anterior una nueva intuición capital: que, además de inseparable del pensamiento, el lenguaje posee una naturaleza esencialmente retórica; que todas y cada una de las palabras, en vez de coincidir con las «cosas» que pretenden designar, son tropos, es decir, alusiones figuradas, saltos de sentido que traducen en enunciados inteligibles las experiencias sensibles de los sujetos. En los apuntes para el «Curso de Retórica» que impartió en 1872–1873, Nietzsche escribió:
lo que se llama «retórico» como medio de arte consciente, estaba activo como medio de arte inconsciente en el lenguaje y su devenir, más aun, que la retórica es una continuación de los medios artísticos situados en el lenguaje, a la clara luz del entendimiento. No hay ninguna naturalidad no-retórica en el lenguaje, a que se pudiera apelar: el propio lenguaje es el resultado de artes puramente retóricas. La potencia que Aristóteles llama retórica, de encontrar y hacer valer en cada cosa lo que influye y causa impresión, es a la vez la esencia del lenguaje: éste se refiere tan escasamente a la verdad como la retórica; no quiere enseñar, sino transmitir una excitación y percepción subjetivas a otros. El hombre, al formar el lenguaje, no capta cosas o procesos, sino excitaciones: no transmite percepciones, sino copias de percepciones. […] No son las cosas las que entran en la conciencia, sino la manera como nos relacionamos con ellas, el phitanón. La plena esencia de las cosas no se capta nunca. […] Como medio artístico más importante de la Retórica valen los tropos, las indicaciones impropias. Todas las palabras, sin embargo, son tropos, en sí y desde el comienzo, en referencia a su significado.5
Llegado a este punto, a Nietzsche le fue posible abordar radicalmente el modo en que el lenguaje da cuenta de lo real. Eso que llamamos «realidad objetiva» no sería sino un lugar común, un acuerdo intersubjetivo resultante del pacto entre las realidades subjetivas particulares. Instalados en el ufano sentido común, convenimos en creer que existe una Realidad objetiva; y en seguida, sentada esa premisa de opinión (dóxa), nos apresuramos a convenir también que es posible conocerla inequívocamente, establecer la Verdad. Tal silogismo verosímil tiene en nosotros un efecto indudablemente consolador: separa objeto de sujeto, y afirma que este es capaz de alcanzar un conocimiento objetivo sobre aquel. Así reza la creencia habitual: ahí afuera existe una Realidad dada, objetiva, externa e inamovible, y aquí adentro, unos sujetos capaces de reproducirla mediante el pensamiento y de comunicarla a través del lenguaje.
Pero Nietzsche, agudamente consciente de la identidad entre pensamiento y lenguaje y de la índole retórica de este, puso en entredicho la creencia vigente de «verdad». No, desde luego, negando la existencia de la realidad, sino afirmando que el conocimiento que de ella es factible alcanzar es siempre imperfecto, tentativo, borroso: se lleva a cabo partiendo de sensaciones que cobran sentido solo en la medida en que son transubstanciadas lingüísticamente. De manera que nuestro conocimiento de esas realidades externas y de nuestras realidades internas es siempre un tropismo, un salto de sentido, una genuina e inevitable traducción. En Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, Nietzsche aplicó su bisturí a la disección de la idea vigente —vigente también hoy, quiero decir— de Verdad:
Ahora se fija lo que en lo sucesivo ha de ser «verdad», esto es, se inventa una designación de las cosas uniformemente válida y vinculante, y la legislación del lenguaje da también las primeras leyes de la verdad; pues aquí surge por primera vez el contraste entre verdad y mentira. […] ¿Qué es, pues, la verdad? Un ejército móvil de metáforas, metonimias, antropomorfismos; en resumen, una suma de relaciones humanas, poética y retóricamente elevadas, transpuestas y adornadas, y que, tras largo uso, a un pueblo se le antojan firmes, canónicas y vinculantes; las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son, metáforas que se han desgastado y han quedado sin fuerza sensorial; monedas que han perdido su imagen y ahora se toman en cuenta como metal, ya no como monedas. Seguimos siempre sin saber de dónde procede la tendencia a la verdad, pues hasta ahora sólo hemos oído hablar de la obligación que plantea la sociedad para existir: ser veraces, esto es, emplear las metáforas usuales; o sea, expresado moralmente, la obligación de mentir según una firme convención, de mentir en rebaño, en un estilo vinculante para todos.6
De manera que afirmar la existencia de una Realidad objetiva sobre la cual es posible establecer una Verdad inequívoca no deja de ser, si bien se mira, una consoladora creencia de sentido común, tercamente sostenida por doctos y legos. Tal creencia participa de la esfera de la opinión común (dóxa), no del conocimiento filosófico y científico (episteme), inevitablemente relativo y relativizador, sometido a enmienda constante —excepto cuando se mira religiosamente a sí mismo.7 Y, en tanto que creencia, se apoya, parafraseando a Aristóteles en la Retórica, en lo verosímil (eikós), esto es, en la opinión más generalizada o habitual, compartida por la mayoría.8
Así pues, si no existe una Realidad objetiva cognoscible verdaderamente, ¿debemos entonces caer en un desesperado nihilismo? En absoluto: no existe una realidad —ni una verdad—, aunque sí múltiples realidades particulares, múltiples experiencias, de cuya puesta en común surge ese género de acuerdos que denominamos «verdades». Y cada experiencia particular está hecha en gran parte de palabras —esta es la gran lección de los poetas del verso y de la prosa—, vivida sobre todo con y en palabras; ellas hacen inteligibles las imágenes recordadas o imaginadas, las sensaciones y los instintos, el hervidero confuso y gaseoso que conforma la vida mental no lingüística. De acuerdo con la célebre «hipótesis Sapir-Whorf»:
We dissect nature along lines laid down by our native languages. The categories and types that we isolate from de world of phenomena we do not find there because they stare every observer in the face; on the contrary, the world is presented in a kaleidoscopic flux of impressions which has to be organized by our minds —and this means largely by the linguistic systems in our minds. We cut nature up, organize it into concepts, and adscribe significances as we do, largely because we are parties to an agreement to organize it in this way —an agreement that holds throughout our speech community and is codified in the patterns of our language. The agreement is, of course, an implicit and unstated one, but its terms are absolutely obligatory; we cannot talk at all except by subscribing to the organization and classification of data which the agreement decrees.9
No existe una sola realidad objetiva externa a los individuos, sino múltiples realidades subjetivas, innúmeras experiencias. Y tales realidades adquieren sentido para uno y son comunicables para los demás en la medida en que son verbalizadas: engastadas en palabras y vertebradas en enunciados lingüísticos. Los límites del mundo de cada cual están definidos primordialmente por los límites del lenguaje con y en el que aprehende, vive el mundo: su mundo.10
La experiencia, más allá de la simple pero imprescindible percepción sensorial, es sobre todo —aunque no solo— experiencia lingüística. No existe interrupción drástica entre subjetividad y objetividad, esto es, entre el aquí adentro subjetivo de cada uno y el ahí afuera intersubjetivo de todos, precisamente porque existen tantas realidades como experiencias individuales, y porque la vida mental de todos habita dentro de ese medio a la vez íntimo y social que es el lenguaje. Así, de acuerdo con Cassirer,
Para Humboldt el signo fonético, que representa la materia de toda formación del lenguaje es, por así decirlo, el puente entre lo subjetivo y lo objetivo, porque en él se combinan los elementos esenciales de ambos. Pues, por una parte, el fonema es hablado y en esa medida es un sonido articulado y formado por nosotros mismos; y por la otra, en cuanto sonido escuchado, es una parte de la realidad sensible que nos rodea. De ahí que nosotros lo aprehendamos y conozcamos como algo «interno» y «externo» simultáneamente; como una energía de lo interno que se traduce y objetiva en algo externo.11
La comunicación es, vista así, el acto de poner en común las experiencias particulares mediante enunciados, con el fin de establecer acuerdos intersubjetivos sobre el «mundo compartido», el conjunto de mapas que conforman la cartografía que por convención cultural llamamos «realidad». Y la cultura, la paulatina decantación de esos enunciados lingüísticos e icónicos, que en la medida en que son colectivamente asumidos van formando un humus: sedimento común para uso consciente e inconsciente de todos. Tal sedimento configura la tradición cultural que empapa a los individuos de modo inevitable, lo sepan o no, lo quieran o no.12
Del significado al sentido
De la consciencia lingüística se desprende una distinción —imprescindible pero harto infrecuente— entre los conceptos de significado y sentido, que a mi entender tiene importantes consecuencias para el estudio semántico de los productos mediáticos. Pero antes procede una aclaración.
El concepto clásico de significado, manejado habitualmente por la lingüística y la semiótica estructuralistas, padece in nuce un defecto congénito: designa el contenido semántico referido canónicamente por el significante —lo denotado—, al cual se le añade, a lo sumo, algún otro u otros contenidos subsidiarios —lo connotado. Cesare Segre resume así esta concepción: «El término connotación se contrapone a denotación porque designa cualquier conocimiento suplementario respecto al puramente informativo y codificado de la denotación».13
Al concebir, desde Saussure, el signo como rigurosamente arbitrario, se postula la existencia de un significante uncido a un significado canónico y fijo, independiente de las circunstancias y el contexto de la comunicación. Semejante concepción estática del signo es plenamente congruente con la lingüística saussuriana, para la que la langue abstracta y normativa es el verdadero objeto de la lingüística científica, no así la parole concreta, siempre inabarcable en su diversidad de manifestaciones, siempre fluida y cambiante, incesantemente renovada por los hablantes en sus innúmeros intercambios lingüísticos.
De las limitaciones de esta concepción —muy extendida todavía entre universitarios y educadores— da cuenta el esfuerzo que desde la lingüística y la semiótica contemporáneas se ha hecho para vindicar la importancia del receptor o destinatario en la compleción del significado: la reciente pragmática aparece como disciplina susceptible de completar lo que semántica y sintaxis —las dos facetas tradicionales de la lingüística— dejaban intocado. Los signos son codificados por el emisor mediante significantes cuyos significados van más allá de las meras convenciones léxicas: al decodificar, el receptor —el lector in fabula de Eco— colabora decisivamente en la creación del significado final, pues aplica a los signos que recibe sus propias expectativas, hábitos y creencias, amén de una retahíla de condicionantes derivados del cotexto, del contexto y de la circunstancia en que se produce el acto de comunicación.14
Para la pragmática, entonces, una simple frase como «El gato bebe leche» es algo más que una articulación sintáctica de signos cuyo significado literal es que un mamífero felino digitígrado ingiere por su gaznate el fluido alimenticio y blanco con que es amamantado: en un contexto y circunstancia precisos, y ante un interlocutor específico, puede ser una contraseña de espías o una procaz invitación a los humores del lecho. El sentido real connotado, siempre concreto, puede ser muy diferente del significado literal denotado.15
Y aquí es menester afirmar con énfasis que el hiato que separa el significado canónico de un signo del sentido de un enunciado concreto constituye un territorio semántico de extrema complejidad e importancia, justamente el espacio de la comunicación humana efectiva. Un dinamismo semántico donde confluyen y entran en diálogo las intenciones y expectativas de los agentes comunicativos —ya no puede hablarse de papeles fijos de emisor y receptor, sino de turnos de habla—, las convenciones semióticas y, en último pero no menos importante lugar, el contexto y la circunstancia concretos en que cada enunciado se produce cooperativamente.
Sin embargo, como probablemente se temían Saussure y sus epígonos, el estudio del sentido —de esa gran porción de significado que va más allá de la denotación— no se compadece con formalizaciones fáciles y expeditivas. En rigor, si el significado es convencional, fijo y hasta cuantificable por los hacendosos analistas del discurso, el sentido desborda cualquier intento de contabilidad: aunque se apoya en la articulación de los significados convencionales, es complejo y enormemente versátil, una suerte de fluido incesantemente creado y recreado por el diálogo de enunciados que establecen los interlocutores.16 Hasta el punto de que solo es aprehensible cualitativamente, mediante el auxilio de operaciones interpretativas cuya complejidad va desde el guiño en la charla cotidiana hasta los intrincados vericuetos alumbrados por la hermenéutica filosófica.
Tal inevitable aprehensión cualitativa del sentido se debe aún a otro hecho esencial: a diferencia del significado, concebido como un concepto fijo, hipercodificado, abstracto y —por así decirlo— inmaterial y asensorial, el sentido es mutable, hipocodificado, concreto, material y sensorial. Nos hallamos, como es notorio, no ya en el territorio ideal de la langue, sino en el muy real y complejo de la parole, con su estimulante diversidad.
De la langue a las paroles
Los signos poseen significados convencionalmente atribuidos, de ahí la existencia de los diccionarios y de los repertorios sígnicos especializados; pero los enunciados reales que los hablantes producen y reproducen incesantemente, en cambio, adquieren sentido dialógicamente, en el acto mismo de la comunicación. Un sentido que depende del modo en que los interlocutores, habitantes de su medio lingüístico —hablan el lenguaje, son hablados por él— piensan y sienten lo que dicen en el contexto y circunstancia precisos en que empalabran, a la luz de los sentidos previamente acuñados en su cultura: articulan enunciados cuyo significado canónico está continuamente teñido y constreñido por figuras y tropos que configuran la experiencia sensorial y sensible de los hablantes.17
La misma reverberación semántica de la palabra sentido nos ofrece las pistas necesarias: el enunciado se oye —se sent, en lengua catalana— y se siente; no solo se entiende su significado convencional y abstracto, sino que se comprende su significado concreto hic et nunc, la sutil textura de motivos, actitudes, intenciones, efectos y, en fin, matices conceptuales y sensoriales que conforman su sentido. Por fin, este término conlleva una última acepción: se siente ante, por, contra o con algo o alguien, el sentido nace y se crea en neta socialidad, en permanente coloquio con otros sujetos.
Este es el momento de recordar que, desde sus orígenes, la retórica afrontó los problemas, las técnicas y las situaciones de comunicación relacionados tanto con el sentido de los enunciados como con las condiciones de la enunciación. Tekhné capaz de producir textos eficaces, pero también delicada y aguzada herramienta de análisis de los enunciados producidos, la retórica iluminaba mediante su extenso repertorio de figuras y tropos las muy distintas posibilidades semánticas del empalabramiento. Hoy sorprende el olvido al que durante siglos fue relegada, y aún más la condescendencia con que muchos semióticos y analistas del discurso tienden a hablar de ella —como un mozalbete infatuado que, ignorante de su ignorancia, menosprecia el saber que podría emanciparle de sus pezuñas.