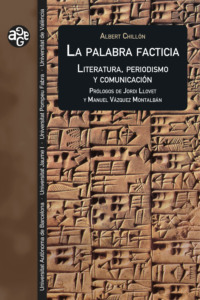Kitabı oku: «La palabra facticia», sayfa 7
Capítulo 3
Incidencia del giro lingüístico en la reflexión acerca de la literatura
La literatura ya no es lo que era. No lo es su cultivo por parte de escritores, escribidores y escribanos de toda laya, ni tampoco el corpus de pensamiento teórico, sea académico o asilvestrado, que procura dar cuenta de sus mutaciones. Para bien y para mal, con su formidable empuje, la industria cultural ha contribuido a transformar todos los eslabones que componen el campo literario, desde su ideación y escritura hasta su consumo y eventual disfrute, pasando por su producción y distribución.1 Desde principios de siglo, como a estas alturas es bien sabido, todas las artes clásicas han sido alteradas por el embate de la fotografía y el cine, la prensa y la radio, la publicidad y la propaganda, la televisión y, en las últimas dos décadas, por la expansión de la digitalización a todos los campos de la cultura y la comunicación, hoy ya prácticamente subsumidos en un omnipresente ciberentorno. La conmoción ha sido suficiente para modificar no solo la fisonomía del arte tradicional —y del arte literario en concreto— sino incluso su misma definición, cuestionada al menos desde que Marcel Duchamp presentó su célebre urinario (Fuente) en la exposición de la Society of Independent Artists, allá por 1917.
El arte de la palabra, en concreto, ha sufrido sensibles mutaciones, hasta el punto de que hoy cabe poner en tela de juicio la misma noción de «literatura», un concepto que hasta las primeras décadas del siglo XX parecía innecesario cuestionar —y que a lo largo de la posmodernidad, desde los años sesenta, ha sido objeto de cambiantes aproximaciones, de acuerdo con su espíritu del tiempo sincrético y desacralizador, hedonista e irónico, irreverente y desencantado. Lejos de resultar bizantina, la pregunta por el ser y el hacer de la literatura es singularmente pertinente en nuestros días, cuando bajo el palio de la general confusión medra una nutrida gama de productos que, a pesar de llamarse «literarios», tienen apenas la mera apariencia de tales —la tipografía y la maquetación, la encuadernación física o digital, los paratextos y sobre todo los canales y rituales que los producen y diseminan en serie.2
Profesada ante todo por los académicos más ortodoxos, pero también por numerosos ciudadanos de a pie, la noción habitual de literatura obedece a un paradigma secularmente consagrado que fue, en primer lugar, cimentado por las artes poéticas antiguas y medievales, propulsado urbi et orbi por la nueva tecnología que fue la imprenta, y luego cristalizado por la filología erudita del siglo XIX, a menudo empeñada en consagrar panteones nacionales. Según tal paradigma, son literarias a) las obras escritas, impresas y encuadernadas que, b) concebidas en clave de ficción, c) integran una tradición transhistórica compuesta por clásicos, obras selectas dotadas de valor memorable, y por ello mismo acreedoras de reverencia y emulación.
Esas tres restricciones conforman la idea vigente de literatura, el objeto de conocimiento que los filólogos ortodoxos, aferrados a un paradigma obsoleto, suelen definir como propio. La influencia de este paradigma ha sido y es hegemónica todavía, a pesar de que en las últimas décadas se detectan en él notorias grietas y fallas. No obstante, tal como piensan Thomas Kuhn y otros epistemólogos contemporáneos, los paradigmas perduran gracias a su obstinada inercia, y muestran una resistencia que les permite acumular anomalías y disidencias, hasta que llega un momento en que se rompen y son sustituidos por otros, del todo o en parte.3
El cuestionamiento de la idea de tradición
A despecho del considerable esfuerzo que hicieron, a lo largo del siglo XX, para definir la llamada «literariedad» —entendida como esencia o nóumeno escondido—, las diferentes corrientes formalistas y estructuralistas no lograron desembarazarse del mentado paradigma, y sobre todo de la añeja concepción que ve la literatura como un monumento transhistórico: una suerte de esfera inmutable y sublime, definida por sus valores estéticos inmanentes y consagrada por la tradición.
Cuando hablan de literatura, críticos, teóricos e historiadores suelen hacerlo en realidad de un canon de obras modélicas, a las cuales se atribuye la posesión de valor artístico, una esencia inefable que apenas nadie acierta a explicar. Cada sociedad se muestra proclive a ver en su respectivo canon presente una memoria literaria poco menos que inmutable, «la tradición», cuyo ascendiente se invoca para legitimar el mismo imaginario cultural —y con frecuencia político, no se olvide— que la produce y consagra.4 Las tradiciones particulares son, con harta frecuencia, mucho más plurales de lo que sus arúspices y sacerdotes gustan de reconocer, de entrada porque las transmisiones que las conforman tienen acuñaciones diversas, y ante todo porque todas las culturas, sin excepción, van forjándose por polinización recíproca.5 Y sin embargo, desde el Romanticismo al menos, las llamadas literaturas nacionales han tendido a crear imaginarios de idealizada pureza, actuando como si sus tratos con las otras literaturas fueran mayormente diplomáticos, y negando la afortunada promiscuidad que en realidad los distingue. Pero la invención y difusión de la imprenta, primero, y la expansiva modernización, después —con la industria cultural y los medios de comunicación de masas en cabeza—, reventaron las aduanas y borraron en buena medida las fronteras, lo que multiplicó esa querencia a la hibridación que es, a fin de cuentas, inherente a la evolución de todas las culturas.
Una tradición particular —la catalana o la española o la hispana o la occidental, digamos— está poblada por clásicos, obras que actúan como modelos memorables en el recuerdo de escritores y lectores, háyanlas leído o no.6 Las obras que no ingresan en el canon son consideradas irrelevantes: se les niega el estatuto literario o, en el mejor de los casos, se les concede un rango menor en el escalafón artístico. Sin embargo, por más que sus sacerdotes insistan en proclamarlos eternos, los parnasos son construidos y por lo tanto mudables. Tanto es así que obras etiquetadas como subliterarias o triviales por el mandarinato filológico acaban viendo reconocido su valor, andado el tiempo. Y que, como es sabido, piezas aupadas a la cumbre de ese Olimpo por cierto establecimiento político-cultural —pensemos, sin ir más lejos, en el mediocre José María Pemán consagrado en vano por el franquismo, o en tantos escribidores ocres premiados a casa nostra por la cosa nostra ultrapatriótica— son apeados de ella al poco de morir, o en vida incluso, en cuanto los regímenes político-culturales se dejan por el camino sus respectivos pellejos.
Hoy sabemos, sin embargo, que los cánones no son dados a priori —ideas platónicas perennes y universales—, sino modelos históricamente cambiantes, a la vez prescriptivos y valorativos, que son siempre construidos a posteriori, de acuerdo con las expectativas, valores y criterios dominantes en cada lugar y tiempo. Las obras, los géneros y los estilos que una determinada generación adscribe a su canon —el realismo y naturalismo del siglo XIX en Francia, pongamos por caso— pueden ser destronados por la generación siguiente —en favor del simbolismo, por ejemplo. Y las tendencias artísticas que unas culturas reverencian hic et nunc —el surrealismo y el dadaísmo en Francia y Suiza; el futurismo en Italia; el expresionismo en Alemania y Austria— pueden tener un estatus secundario en otras —en Cataluña, digamos, donde en esos mismos años predominaron el modernisme y el noucentisme.
Ello por no hablar de la conflictiva coexistencia de cánones distintos en una misma sociedad, que las más de las veces traban una lucha enconada desde muy desiguales posiciones. Recuérdense las tribulaciones del arte de vanguardia en la Alemania y en la Rusia de las primeras décadas del siglo XX, cuando las corrientes más innovadoras de la literatura, el cine, la pintura y la música arrostraban la animadversión —y la persecución, a menudo— de unos regímenes totalitarios que las tildaban de «degeneradas» al mismo tiempo que ensalzaban el realismo socialista o el neoclasicismo épico nazi. Y recuérdese así mismo, para no salir de Hispania, la deplorable obcecación del españolismo rancio en menospreciar y hasta en negar la diversidad cultural de este país plural; y la correlativa obcecación de cada una de las ortodoxias autóctonas —la vasca, la gallega o la catalana, pongamos— en considerar forasteras las obras literarias escritas o dichas en castellano. Ni la literatura ni el arte son entidades evanescentes, ajenas a la humana pulsión de poder.
Guste o no, pues, cada canon es un sedimento de la memoria colectiva, y está necesariamente sujeto a constante revisión y enmienda a medida que los nuevos presentes imaginan y rehacen el relato de lo pretérito, y los valores a él asignados. Resulta difícil, con todo, determinar con rigor qué factores confluyen, en una época y lugar concretos, en la elaboración del canon. Aunque en este terreno las filologías ortodoxas son proclives al dogmatismo, empeñadas como están en consagrar santorales y panteones presuntamente intemporales, debe observarse que esa construcción suele ser ahormada por las modas y los criterios de gusto dictados por las instituciones encargadas de legitimar la constelación cultural dominante. O, lo que viene a ser lo mismo, por los imaginarios étnicos, políticos y estéticos hegemónicos. Entre tales instituciones, sin ánimo de exhaustividad, cabe destacar las siguientes:
1. La crítica académica y periodística, una casta de mandarines dotada de suficiente poder para definir la ortodoxia —qué es artístico y qué no lo es, qué pertenece al centro del canon y qué a su periferia, y qué es mejor y qué peor—, a menudo a partir de discutibles premisas disfrazadas de rigor. No se me escapa que su función estimativa era y sigue siendo cardinal, ni que la validez del juicio de gusto es inevitablemente subjetiva o intersubjetiva, en el mejor de los casos. Pero tampoco que, por más inapelable que se pretenda, ese mandarinato —una verdadera casta sacerdotal, administradora de las liturgias y misterios de la creación— suele distar de resultar ecuánime. Ahí está, para mostrarlo, el canon de la literatura sedicentemente «universal» propuesto por Harold Bloom, de casi exclusivo —y harto discutible— cuño anglosajón.
2. La industria cultural —integrada por los grandes medios de persuasión y por las empresas editoriales—, proclive a vender como literatura valiosa meros apaños de ocasión, que sustituyen la indispensable ambición creativa por la pretenciosidad y el facilismo kitsch, escritos a matacaballo y diseñados para alimentar la creciente demanda de pienso de una porción mayoritaria del público lector, que ve en la literatura una suerte de prestigiosa amenidad, cuando no un vehículo para la obtención de estatus.
No debe pasarse por alto, a mi juicio, la patente pujanza del kitsch en todos los ámbitos culturales, un fenómeno que no ha hecho sino expandirse en las últimas décadas, como las mesas de novedades editoriales y la cartelera de estrenos pone de relieve sin cesar. No me refiero al kitsch en su acepción más falsa y frecuente hoy en día —entendido como sinónimo de quincalla o basura, casi siempre cursi y amanerada—, sino al genuino kitsch al que hace unas décadas consagraron reveladores ensayos autores como Abraham Moles, Gillo Dorfles o Umberto Eco, todos ellos influidos por el ensayo Avant-Garde and Kitsch, publicado en 1939 por Clement Greenberg:7 un pseudoarte, de rutilante presencia y a menudo impecable factura, que imita las conquistas del arte verdadero —revelador en el aspecto cognoscitivo e innovador en el formal, no necesariamente complicado ni abstruso, aunque sí, siempre, complejo— pese a que solo dé gato por liebre, de hecho. Mientras que el genuino arte revela o ilumina, el kitsch confirma tópicos y prejuicios; mientras que aquel renueva o innova, este repite hasta la extenuación, degradando la forma en fórmula, y el estilo en estilema; mientras que el arte afronta de manera compleja la complejidad del mundo, el kitsch la simplifica sin rebozo. Una porción relevante, y creciente, de la producción cultural contemporánea es propiamente kitsch, y no simple cultura media o baja, como suele pensarse. Muchas obras de nivel bajo —la saga Torrente, de Santiago Segura, pongamos— o medio —la a su modo excelente Memorias de África, de Sidney Pollack— evitan el kitsch porque no caen en la impostura, ni lo pretenden siquiera. Pero el kitsch es ampuloso, pretencioso y mucho más huero de lo que finge, y resulta condenable porque defrauda. Ahí están, para mostrarlo, las últimas películas del antaño talentoso Terrence Malick (The Tree of Life, To the Wonder); la meliflua impostura de Andrea Bocelli o del antaño diz que genio Mike Oldfield; la filosofía de baratillo de Jorge Bucay o Paulo Coelho; o ese género de novelas en las que siempre hay catacumbas por recorrer, y misterios escondidos en laberínticas librerías, y rachas de viento que sugieren la cifra secreta del mundo.
3. El sistema educativo, mayoritariamente integrado por un estamento en general ufano, timorato y conservador —hay excepciones honorables, por fortuna—, que se representa a sí mismo como el abnegado guardián de una tradición sagrada que es preciso reverenciar y perpetuar a cualquier precio, aunque este sea el muy absurdo de ahuyentar de la literatura a los lectores adultos de pasado mañana —por ejemplo, imponiendo la lectura de las ediciones críticas del Cantar de mío Cid o de Curial e Güelfa a estudiantes de doce o catorce años que preferirían leer La isla del tesoro o La vuelta al mundo en ochenta días, y que se encuentran literalmente sumergidos, para bien y para mal, en un sensorium digital muy distinto.
La tenaz persistencia del mentado paradigma, que los cánones locales consagran, hace que tanto la Academia como el sentido común popular recurran a una terminología poco menos que mística e inefable a la hora de establecer qué cabe entender por literatura —o por buena literatura, cuando menos. Tal léxico consagra una verdadera ideología estética,8 compuesta por creencias con valor de fetiche religioso —gremialmente promulgadas y raramente sometidas a crítica—, más que por razonamientos sólidamente articulados.
Así pues, el mandarinato cultural suele concebir la literatura como una actividad cultural de índole sublime, fruto de la creación individual y disfrutada litúrgicamente por círculos restringidos de sujetos iniciados en la creación y sus misterios. Arcanos cuyo oficiante es el escritor, el hombre de genio dotado de inspiración —Rimbaud— o bien de sacrificada abnegación ante al altar artístico —Flaubert— que crea obras excelsas destinadas a su feligresía, ese público selecto compuesto de iniciados poseedores del gusto justo y necesario para apreciar su valor —cualidad que escapa a toda definición en virtud de su carácter sagrado.9
No obstante, una porción significativa del pensamiento literario contemporáneo ha desarrollado argumentos que permiten poner en entredicho la vigente idea de tradición. Por un lado, la crítica marxiana culta —no así el marxismo escolástico— ha aportado valiosas contribuciones al esclarecimiento de esta cuestión: para pensadores como Antonio Gramsci, Georg Lukacks, Walter Benjamin, Lucien Goldmann o Raymond Williams, cada concreta sociedad tiende a generar formas y géneros literarios congruentes, en virtud de un principio de correspondencia dialéctica que nada tiene que ver con el mecanicismo burdo de la llamada teoría del reflejo —según la cual las formas de arte, pensamiento y cultura serían simples efectos de los procesos sociales y económicos: así el realismo socialista, por ejemplo. Por otro lado, los formalistas rusos y, sobre todo, los defensores del método sociológico —Bajtin, Voloshinov, Medvédev— atacaron en la primera mitad del siglo XX la presunta inmutabilidad del canon.10 La literatura, sostenían, está sometida a cambios históricos incesantes, hasta el punto de que, como observaba Medvédev en 1928:
Lo que parece hoy un hecho extrínseco a la literatura —un fragmento de la realidad extraliteraria— puede entrar mañana en la literatura como uno de sus factores estructurales intrínsecos. Y recíprocamente, lo que hoy es literario puede ser mañana un fragmento de realidad extraliteraria.11
En las últimas décadas, moribundo el reinado del estructuralismo y del positivismo, el énfasis en la historicidad del hecho literario ha vuelto a ser planteado por la estética de la recepción —y, más allá de las escuelas concretas, por las mejores cabezas de la teoría y la crítica. En contra de la consideración de la tradición como monumento dotado de valor estético perenne, esta corriente postula que la tradición es incapaz de perpetuarse a sí misma; es preciso, en cambio, que un público concreto la reciba y la reinterprete en virtud de su particular horizonte de expectativas. La relectura incesante de la literatura del pasado por los sucesivos públicos explica las mutaciones de los cánones transmitidos, así como los cambios que experimenta el mismo pensamiento literario.12
Hoy se antoja evidente que un texto cualquiera deviene literario cuando es usado como tal por una comunidad de escritores y lectores. La literariedad de una obra ya no depende solo de la intención con que fue concebida ni de sus características intrínsecas, sino de la manera cómo es valorada, interpretada y recordada por cada público concreto. En palabras de Constanzo Di Girolamo, «el arte presupone un público y se realiza como tal solo en el acto del consumo».13
El peso creciente que la industria de la comunicación ha adquirido en la cultura contemporánea ha sido, sin duda, uno de los factores que han impulsado la redefinición del canon literario heredado. De la mano de los media, nuevos géneros, convenciones y actitudes han modificado significativamente el cultivo y la fruición de la literatura, e incluso la percepción de sus tradiciones. La industria periodística, en concreto, ha transformado las pautas de producción, consumo y valoración de la literatura: por un lado, contribuyendo a la formación de géneros nuevos —así, la novela realista del XIX, o el costumbrismo periodístico-literario de Charles Dickens, Mark Twain o Mariano José de Larra—; por otro, impulsando el desarrollo y la difusión de géneros literarios testimoniales, como la prosa de viajes y el memorialismo; en último lugar, generando modos singulares de escritura periodística —reportaje, crónica, ensayo, columna y artículo, guion audiovisual— cuyas mejores expresiones han alcanzado un alto valor artístico, hasta el punto de influir en la fisonomía de las formas literarias tradicionales. José María Valverde, que tanto sabía de literatura —y de su sabor, sentido y sonido—, solía afirmar que Larra escribió uno de los mejores castellanos del siglo XIX, junto con Galdós, Valle-Inclán y Clarín. Y que el arte del artículo, al que dedicó un libro homónimo, debía contarse entre los logros del arte literario a secas.14
Aunque gran parte de los textos generados por los media responden a los rasgos que la academia y la doxa les atribuyen —fungibilidad, evanescencia, presentismo, escasa o nula calidad estética—, el periodismo moderno ha ido perfilando una tradición propia, integrada por piezas que cabe considerar literarias de pleno derecho. La obra de autores como Azorín, Eugeni d’Ors, José Ortega y Gasset, James Agee, George Orwell, Jack London, Ernest Hemingway, John Dos Passos, Djuna Barnes, Josep Pla, John Hersey, Joan Fuster, Truman Capote, Leonardo Sciascia, Ryszard Kapuscinski, Eduardo Galeano, Manuel Vázquez Montalbán, Francisco Umbral o Manuel Vicent —así como los citados Dickens, Twain y Larra, entre muchos otros de los que más adelante hablaré— ilustra esta afirmación de forma elocuente, a mi juicio.
La nueva oralidad mediática
En la época en que el paradigma literario permanecía incontestado, nada permitía adivinar la formidable remoción que la sociedad de comunicación de masas, nacida en los países occidentales durante el tránsito entre los siglos XIX y XX, iba a causar en la escena literaria tradicional. A mi entender, para medir la magnitud de esa mutación es preciso remontarse a los siglos XV y XVI, cuando la difusión de la imprenta trastornó de raíz las condiciones de existencia de la literatura de la época. Ningún otro cambio posterior fue comparable; entre el Renacimiento y el siglo XIX, los cambios se producían en el seno de la cultura de la imprenta: la literatura era escrita e impresa, una actividad de pocos disfrutada por minorías ilustradas, relativamente nutridas y crecientes a medida que la nueva sociedad capitalista iba extendiendo la alfabetización y la información; un Arte —con mayúsculas— principalmente concebido y realizado en clave de ficción.
Las formas vigentes de producción y consumo de la literatura empezaron a modificarse alrededor de 1830, con la irrupción de la primera generación de la prensa de masas —que por entonces era más multitudinaria que masiva, hablando con propiedad. Todavía en aquellos años, la palabra «literatura» designaba, casi en exclusiva, un conjunto de textos impresos, producidos por minorías cultas y consumidos por un público selecto de condición aristocrática o burguesa. Tal confinamiento a la esfera del papel impreso marginaba algunas manifestaciones literarias que quedaban fuera del canon: el teatro, sobre todo, basado en la representación escénica ante un público más que en la lectura individual en silencio; pero sobre todo la denominada «literatura oral», que desde tiempos casi inmemoriales incluía géneros de enorme influencia entre las clases y capas de población no alfabetizadas: el poema, el cuento, la canción, el romance, el refrán, el dicho y la leyenda, principalmente. En lúcidas palabras de Martí de Riquer:15
La palabra literatura induce a error, pues su origen etimológico puede hacer creer que únicamente abarca creaciones literarias escritas con letras, lo que recibimos como lectores frente a un libro, manuscrito o impreso. Ello supone una parcialísima reducción del hecho literario, que excluiría un número considerable de obras de gran valor e interés y que anularía grandes zonas culturales. […] El teatro y la canción son típicas manifestaciones de ello.
La restricción de la literatura a los textos impresos, ya difícil de defender en la época en la que la galaxia Gütemberg era predominante —al menos en lo que se refiere a la producción de alta cultura—, ha devenido crecientemente indefendible a lo largo del último siglo. La cultura escrita e impresa no ha desaparecido, claro está, pero sin duda ha cedido territorio a las nuevas formas de cultura oral e icónica, estrechamente vinculadas a la abrumadora hegemonía de los medios audiovisuales en la escena cultural posmoderna. Radio, cine, disco, vídeo y televisión —por no hablar del expansivo, envolvente ciberentorno— incorporan grandes dosis de oralidad, como constantemente se echa de ver y de oír en una sociedad presidida por la opulencia icónica y por el correlativo parloteo. Debe observarse, con todo, que se trata de una oralidad de nuevo cuño, cuya génesis debe buscarse en la tradicional, sin duda, pero cuya presente generación es, en sí misma, una de las más elocuentes expresiones de la tendencia a la hibridación propia de la cultura posmoderna. En los chats, foros, redes sociales y bitácoras, en las aplicaciones vinculadas a las tabletas y los teléfonos inteligentes, el habla oral y coloquial se alea con una escritura también nueva —mucho menos formalizada y ritualizada que la que imperaba hace unas pocas décadas en la correspondencia personal, por ejemplo.
Se trata, en definitiva, de una oralidad tecnológicamente mediatizada —mediática, al cabo— que produce ingentes cantidades de coloquios y soliloquios dignos de olvido, pero también, en ocasiones, modos de dicción cuya memorabilidad y valor artístico rebasan con creces la mera funcionalidad comunicativa o el entretenimiento efímero. Tengo para mí que en ello radica el interés del hip-hop y del rap suburbanos, correlativo al del grafiti; o el de la mezcla inédita de oralidad y escritura que hoy propician los periódicos digitales y los agregadores de noticias, en los que lectura, visionado y audición se aúnan en un politexto; o la atención que despiertan los monólogos televisivos y los espectáculos de habla (talk-shows), tal vez por lo que tienen de gestas y justas retóricas, aunque sea sin declararlo —y aunque carezcan del epos y del ethos solemnes de antaño. La gran mutación comunicativa y cultural que el ciberentorno promueve se manifiesta, entre otras cosas, en la difusión de una escritura oralizada —máxime en estos días, cuando ya se difunden aplicaciones que permiten la escritura al dictado de la voz—, de un lado, y de una oralidad escriturada, de otro.
Soy consciente de que son legión los productos de esa hibridación indignos de memoria, pero también de que sería un craso error menospreciar, in tutto, la potencialidad creativa, y aun artística, del nuevo sensorium. El arte de bien y del buen decir (ars bene discendi) que la disciplina llamada retórica ha estudiado y promovido desde Aristóteles, Cicerón y Quintiliano, ha tenido en todas las épocas incontables expresiones, en cualesquiera modalidades y estratos de la cultura.16 Pero tanto la modernidad, que vio el auge de la cultura de masas clásica, como la posmodernidad, caracterizada por la centralidad de la cultura mediática y del ciberentorno, han multiplicado ostensiblemente los cauces de la expresión oral y escrita, así como sus mezcolanzas. Entendida como actividad inseparable de la humana facultad de hablar —y de pensar mediante el habla—, la retórica no debe ser confundida con la indeseable erística, como suele hacerse, y sí tomada por lo que es: raíz y complexión de toda dicción posible, amén de indispensable elocuencia —y erótica— de las palabras. Y jamás ofreció un territorio tan vasto de observación y análisis a la añeja disciplina homónima. Tanto las facultades de comunicación como sus facultativos deberían tenerlo presente a fin de mitigar sus tecnolátricos fervores.
Así las cosas, la notoria pujanza de la oralidad17 que distingue a una porción relevante de la producción comunicativa actual pone en entredicho la vigencia del viejo culto fetichista a la letra impresa. La manera y el grado en que este hecho ha alterado las formas tradicionales de elaboración y fruición de la literatura son fácilmente intuibles, aunque también difíciles de precisar. En primer lugar, porque la mayor parte de los individuos alfabetizados han sustituido la lectura atenta y silente por la distraída, y también por la audición: la recepción activa de obras impresas es escuálida en comparación con las sensacionales audiencias con que cuentan los géneros audiovisuales de consumo masivo. Después, porque hoy ha desaparecido, prácticamente, la memoria literaria oral tradicional —ya apenas nadie recuerda poemas, historias, refranes o dichos, y menos aun los cuenta y canta—, que no ha sido sustituida por una nueva memoria literaria oral, asociada a los nuevos media, de equiparable entidad.
Tal atrofia de la memoria oral se debe a que los media han contribuido a reemplazar la elocuencia, y la consiguiente necesidad de recordar, por una verborragia a la vez saturadora y huidiza, un revoloteo sin cesar renovado de palabras oídas al pasar. El diluvio de enunciados, sonidos e imágenes fragmenta y dispersa la atención de los sujetos, cuya consciencia ha adquirido una cualidad flotante y gaseosa: oídas aquí y allá, las palabras pululan en permanente frenesí y desorden. Los efectos que de semejante opulencia comunicativa se derivan son tales que cabría hablar de saciedad de la información, más que de sociedad de la ídem. Si el sociólogo Paul Lazarsfeld viviera todavía para observarlo, probablemente incluiría tan abrumadora presencia entre las disfunciones comunicativas de las que levantó acta —la «narcotizante», entre ellas—, a mediados del siglo XX.
No obstante, ese alud de nueva oralidad mediática tiene poco que ver con las formas de arte oral del pasado, que exigían de cada individuo el ejercicio activo de la memoria y de las facultades del oído y la recitación.18 Sea en versión culta o popular, géneros antaño pujantes como la épica y la lírica son hoy poco más que inútiles antiguallas para la mayor parte de los ciudadanos, aburridos centones de versos que casi nadie está en disposición de recordar y de volver a declamar —ni en voz alta, para otros, ni para sí, en voz baja.
Puede decirse, en suma, que la nueva oralidad se manifiesta de modos muy diversos y a veces fecundos, aunque tiende a perder rima y ritmo, memorabilidad y compás. En la medida en que proliferan los nebulosos dispositivos tecnológicos que permiten externalizar —y enajenar— el recuerdo, la facultad que lo hace posible acaba siendo usada mucho menos, y sin duda peor: ahí están los soportes clásicos, y ante todo los recientes, para arrancarla del fuero de los sujetos —y para objetivar y cosificar, por consiguiente, lo que hasta hace no tanto era subjetividad recreadora y vivificante.19 Hasta el punto de que la función rememorativa cumplida otrora por la vieja oralidad popular tiende a devenir mera cháchara: incesante parloteo multimediáticamente amplificado.
El auge de la posficción
A lo que llevamos dicho se añade que el paradigma literario tradicional —y sus cánones derivados, por ende— fue principalmente construido mediante una restricción que reservaba la noción de literatura, casi en régimen de exclusividad, a los textos imaginativos susceptibles de ser incluidos dentro de la llamada «ficción» —novelas, cuentos y poemas, sobre todo— y proscribía las obras de carácter testimonial o discursivo de sus acotados dominios. Comoquiera que ya he abordado algunos aspectos esenciales de esta cuestión en el capítulo anterior, me limitaré ahora a glosar los que afectan al campo literario en sentido estricto.