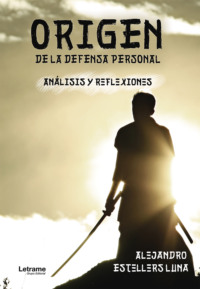Kitabı oku: «Origen de la defensa personal», sayfa 2
Sus autores señalan que esa identificación de los guerreros japoneses con las artes marciales tiene su origen en el año 1600, cuando el clan de los Tokugawa se hizo con el poder y organizó a los demás clanes dotándolos de deberes, derechos y privilegios, ensalzando y separando así a la clase militar de las otras clases sociales. Anterior al año 1600, los historiadores han podido corroborar que entre los diferentes clanes, desde agricultores hasta guerreros, no existían de forma tan manifiesta dichas distinciones. Continúan exponiendo «el decreto que desarmaba a todos los plebeyos y al clero militar...nos da la prueba más clara y reveladora de que muchos plebeyos no solamente habían poseído armas tales como arcos y flechas, lanzas y espadas, sino que evidentemente habían estado bien versados en su uso».
Otro dato que aportan los autores del libro Secretos de los Samurái, se refiere a aquellos métodos que no se habían observado en las disciplinas militares como la utilización de utensilios como el palo o el propio cuerpo humano como armas de combate. Durante la dictadura del clan Tokugawa se crearon muchos de estos métodos, tan certeros, que incluso los guerreros japoneses no dudaban en incorporarlos a sus entrenamientos. También reconocen la habilidad de ciertas sectas religiosas en el uso de los puños y pies, pues se encuentra ampliamente documentada tanto en las crónicas chinas como en manuscritos escritos por maestros japoneses que afirmaban haber estudiado estos métodos sin armas en China. No hay que olvidar a los desertores de la milicia, que poseían conocimientos en combate y que eran, normalmente, contratados para hacer vigilancias o como guardaespaldas.
Si vamos recopilando la información aportada hasta el momento, podemos observar que el arte del combate que los guerreros japoneses utilizaban en el campo de batalla podía tener aplicaciones directas en la defensa propia o personal en otro tipo de escenarios. Sin embargo, la denominación marcial y el hecho de querer agrupar todas estas artes bajo el término del bujutsu o artes marciales no es correcto, puesto que existían personas de distintas clases sociales que poseían conocimientos tanto en el manejo de las armas como en técnicas corporales, por lo que puede ser acertado indicar que ese aura marcial fue concebida por la importancia que Japón le profería a su ejército y a la clase social militar de aquella época.
Eso no es todo. Estamos centrándonos en Japón y en su historia marcial, pero en algún momento hemos nombrado a China. Existen numerosos artículos publicados que rivalizan sobre el posible origen de las artes marciales pero dado que este puede remontarse a 2000 o 3000 años antes de Cristo, es prácticamente imposible no hablar de leyendas o, si lo preferimos, «historia no probada». Desde, posiblemente el arte marcial más antiguo, como es el Kalaripayattu proveniente de la India, pasando por el monje budista y guerrero Bodhidharma, que llegó al templo Shaolín en China, hasta llegar a Corea y Japón, sin dejar de lado las ocupaciones llevadas a cabo por otras civilizaciones, donde me atrevo a decir que eran las que propiciaban el fenómeno que hoy en día conocemos como globalización (pues salvo que devastaran y aniquilaran a toda una población, es evidente que durante su estancia y aunque el propósito fuera introducir su cultura y por tanto su expansión, existiría intercambio de conocimientos), el arte del combate ha estado siempre presente. Y dejamos de lado otros continentes que cuentan con su propia historia, pero, dado que el objetivo de este libro no es el de convertirse en un referente para historiadores, sino que trata de situar el concepto de defensa personal en el mapa, creo que esta vía ya ha quedado resuelta, puesto que cualquier sistema de combate utilizado tanto para el ámbito militar como para el civil tiene su aplicación en la autodefensa.
ORIGEN BIOLÓGICO
Seguramente, alguna vez en nuestra vida habremos escuchado la expresión «la violencia existe desde siempre» o «existe desde que el hombre pisó la tierra» y, observando cómo nos comportamos en la sociedad actual conviviendo con distintos tipos de violencia, parece adecuado tomar como válidas estas referencias, no obstante, para poder argumentar este origen y aunque parezca el más lógico y aceptado, es preciso acudir a evidencias científicas.
Según el artículo de Carmen Mayans para National Geographic, «Asesinato a golpes en el Paleolítico», la antropóloga forense Elena Kranioti fue coautora de un estudio de un cráneo hallado en la segunda guerra mundial y que tenía más de 33 000 años.
«En base a las más modernas técnicas se pudo demostrar que las fracturas que presentaba el cráneo habían sido producidas mediante un palo y su agresor habría estado delante blandiéndolo con la mano izquierda o ambas».
En el mismo artículo se hace referencia a otro «asesinato» en Atapuerca, de hace 430 000 años, en base a los daños que presentaba una calavera.
En otro artículo publicado para la UNESCO, por la especialista en estudios prehistóricos y directora del Centro Nacional de Investigaciones de Francia en el museo Nacional de Historia, Marylène Patou-Mathis, admite que es difícil saber si la violencia entre los homínidos era producida entre su mismo grupo o entre otros, es decir interpersonal (discusiones, venganzas) o intergrupal (planificada). En ambos artículos se llega a la conclusión de que, en el Paleolítico, la violencia era menos pronunciada y difícil de diferenciar, pudiendo darse de forma individual o de un grupo hacia un individuo, pero todo ello varía hacia el Neolítico, al cambiar de una sociedad en movimiento cazadora-recolectora a una sedentaria ganadera donde aparece el almacenamiento de comida y el sentimiento de «propiedad». Es en este momento de la historia donde las disputas violentas aumentan, «las huellas de actos de violencia son más frecuentes en el periodo Neolítico...», «… muestran la existencia de conflictos dentro de poblados y entre ellos...», «... no se puede excluir la existencia de conflictos entre comunidades en el Neolítico, ya que está demostrada por las pinturas de 10 000 a 6500 años de antigüedad...».
Existen numerosos artículos basados en investigaciones donde se han hallado vestigios en fósiles, se han encontrado armas, así como representación del combate en pinturas, pero, por supuesto, el propósito de este capítulo es el de fechar la violencia que nos llevará inexorablemente por la senda del combate cuerpo a cuerpo. En la actualidad, siguen existiendo posturas totalmente opuestas en lo que al origen de la violencia se refiere aunque la línea que separa la violencia de la agresividad sea muy delgada, pues según afirma el doctor en Filosofía, Agustín Axel Baños Noredal en su artículo «Antropología de la violencia»: «La agresividad es un imperativo comportamental de carácter adaptativo inherente a todas las especies animales. La violencia no tiene una relación unilineal con la agresividad, sino que es una propiedad emergente del sistema comportamental y de sus múltiples interrelaciones. Todos los seres humanos, no importa que tanta agresividad expresen, son capaces de ejecutar un hecho violento, consciente o inconscientemente, como resultado de presiones tanto culturales como sociales y por escasez de recursos (incluidos los sexuales o de espacio). El problema de las territorialidades encontradas y entremezcladas en las grandes urbes es uno de los principales factores de violencia humana».
Para seguir profundizando en el origen biológico de la defensa personal, vamos a indagar sobre esa característica inherente que favoreció la adaptación de la raza humana: la agresividad. Como he podido ir comprobando mientras me documentaba, la agresividad no está exenta de posiciones contradictorias basadas en las opiniones de diferentes puntos de vista como la antropología o la etología. Mientras la primera defiende el aprendizaje por observación de las conductas de los demás, agresividad aprendida, la segunda advierte sobre su necesidad para la conservación de la vida de la especie, entendida como un instinto natural, aunque, más allá de entrar en un debate que nos alejaría del espíritu de este libro y para el que yo personalmente no estoy capacitado, creo conveniente aclarar el motivo por el cual, existiendo tantas ciencias que intentan dar explicación a la agresividad (y, por ende, violencia) como son la psicología, la etología, la antropología o la biología, me he decantado por la biología, como ciencia que estudia los procesos naturales de los organismos vivos.
Cuando mi mujer estaba embarazada de nuestros mellizos, fuimos a una revisión rutinaria con el ginecólogo donde, además de otras pruebas, se nos mostraba mediante un ecógrafo el estado de ambos. Primero dirigió la sonda hacia su lado derecho y vimos una pequeña forma humana, no recuerdo el mes, pero aún no se podía saber el sexo y, posteriormente, pasó la sonda por el lado izquierdo, y cuál no sería nuestra sorpresa cuando esa criaturita empezó a dar patadas. El médico exclamó «¡se defiende, se defiende!, ¡es el reflejo de supervivencia!». Yo me quedé maravillado, pues hablamos de un ser que no se había formado por completo, que no había observado ningún tipo de conducta, que no había interactuado con nadie más y, de repente, se defendió. No hablamos de niños o niñas de cierta edad que ya conviven con su familia, pueden aprender viendo la televisión o estudiar a otros niños en el colegio. Así que, tras esta experiencia y reconociendo que se trata de una opinión personalísima basada en el método puro y duro de observación, el origen biológico me parece el más acertado. Años después y siendo mayores, al contarles lo que pasó, además de reírse, no dejaban de decir, «¡seguro que fui yo!», «¡no, fui yo!».
Por lo que hemos estado viendo hasta el momento, el ser humano ha luchado. Ha atacado y se ha defendido de animales y/o de sus semejantes. Ha aprendido a utilizar su cuerpo como herramienta para el combate, ha usado elementos que, seguramente, utilizaban para la caza, recolección y, posteriormente, para la ganadería, como armas. Ha evolucionado en las técnicas empleadas para poder atacar o defenderse de otros grupos. No poseemos escritura para saber si lo denominaban defensa personal o autodefensa o simplemente combate, pero es evidente que se trataba de un método, codificado o no, de lucha.
Para poder dar explicación a los mecanismos internos que hacían (y hacen) esta práctica posible, hay que acudir a la fisiología y a la neurociencia. El catedrático de Psicobiología, Ignacio Morgado, en su libro Cómo percibimos el mundo habla de la evolución del cerebro humano, donde a lo largo de los años, dice, «las neuronas han ido aumentando, cambiando y especializándose, creando circuitos cada vez más complejos para poder afrontar las situaciones inciertas que plantean las distintas situaciones ambientales». «Los primeros cerebros que se formaron contenían circuitos neuronales destinados a controlar su metabolismo y funciones vitales básicas.»
En este sentido, José Santos Nalda Albiac (5.º Dan de aikido, 1.º Dan de judo, maestro y divulgador de las artes marciales con innumerables publicaciones) en su libro Budo, control emocional, apunta que se trata del cerebro más primitivo conocido como el reptiliano o paleocórtex, el cual regula también la «agresividad para la supervivencia». «Se trata del cerebro que actúa, el primero que reacciona ante el peligro, ya que es el único que vive el momento presente...», «... ante el peligro reacciona con movimientos simples, instintivos, naturales y espontáneos, pues es el encargado de los actos de supervivencia».
Continúa el catedrático Ignacio Morgado diciendo que «hace unos 220 años se crearon nuevos circuitos nerviosos que permitieron emitir respuestas emocionales y permitían el almacenaje de experiencias pasadas».
Al respecto, el profesor Santos Nalda alude al citado como el sistema límbico o mesocórtex, transforma la energía en acción, «...es la sede de los sentimientos, las emociones, la agresividad y la memoria de los comportamientos innatos y adquiridos...», «...controla el sistema autónomo del organismo y desencadena respuestas fisiológicas (sistema nervioso autónomo y endocrino) de manera muy rápida ante estímulos emocionales...».
Finaliza el catedrático Ignacio Morgado hablando de la última evolución hace 55 millones de años en relación al aumento del tamaño de las partes del cerebro y de sus circuitos especializados en el análisis y procesamiento de la información sensorial, así como «en el razonamiento, la resolución de problemas, la toma de decisiones y la organización y dirección de los movimientos corporales y el comportamiento en general...», «... al ser la evolución conservadora, ninguno de esos cerebros se ha quedado por el camino».
Acudimos nuevamente al profesor Santos Nalda, que lo define como neocórtex o cerebro nuevo, «...tiene conocimiento del pasado y del futuro, es el que piensa, el que orienta la acción». «Ante la necesidad de reaccionar frente a un estímulo, se calcula que este cerebro es cinco veces más lento que el cerebro mamífero y quince veces más lento que el reptiliano».
Ahora que hemos profundizado un poco en los entresijos de nuestro cerebro, vamos a centrarnos en el mecanismo que hace posible que huyamos o que luchemos. Frente a una amenaza, el organismo reacciona a través del sistema nervioso preparando al individuo con todo su potencial para luchar o para huir. Así lo denominó en 1933 el fisiólogo Walter Cannon. Esa amenaza percibida como un estímulo se traduce en miedo, entendiendo este como una reacción natural del ser humano para protegerse, para sobrevivir. Aunque existe mucha información al respecto, es interesante resaltar que la velocidad con que el cerebro, en este caso la amígdala, detecta las emociones (como el miedo), es tan elevada que según se recoge en el libro Budo, control emocional, el neurocientífico Joseph Ledoux afirmó que, «el cortocircuito del córtex pone a la amígdala en situación de responder al peligro incluso antes de que el individuo haya podido comprender lo que pasa».
Es evidente que, mucho antes de que se codificara cualquier método de lucha, la evolución de la raza humana ya se encargó de proporcionarnos un sistema de alarma que posibilitaba el enfrentamiento por motivos de supervivencia. Cuando se lucha, alguien da el primer paso, adopta el rol de atacante obligando a la otra parte a defenderse. Tengamos en cuenta que en este capítulo no hablamos de qué tipo de técnica o con que efectividad cuenta, sino del origen de la protección física, de la defensa de uno mismo, de la defensa personal más allá del concepto, centrémonos en el hecho en sí. Nos viene incorporada de serie.
ORIGEN LEGISLATIVO
En nuestro ordenamiento jurídico se regula la figura de la «legítima defensa». Lo primero que podemos apreciar es que no se denomina ni defensa personal ni autodefensa. Según fuentes consultadas, esta figura forma parte del código penal español desde el año 1822, con distintos planteamientos, modificaciones y una última reforma llevada a cabo en el año 2015, en definitiva, su misión es la de eximir de responsabilidad penal.
Al existir normativa al respecto, así como numerosos estudios y análisis jurídicos, pretendo orientar el capítulo hacia aquellos detalles que pueden llamar la atención desde el punto de vista de la defensa personal. Vamos a empezar con un ejemplo práctico.
Si yo me defendiera de una agresión y, para ello, provocara lesiones en el agresor, estaría cometiendo una acción castigada en el código penal y por lo tanto tendría que responder por estos hechos, de ahí la responsabilidad penal. Es extrapolable a bienes materiales que puedan protegerse pero me gustaría que nos centráramos en los personales, en lo físico. Como yo he sido el agredido y el bien más preciado que poseemos es el de la vida y la integridad (cuestión que está plena y ampliamente reconocida), la legislación penal me permite, siempre que cumpla con unos requisitos, exculparme de la responsabilidad que tendría por las posibles lesiones causadas.
El primer requisito que se va a valorar en sede judicial es que exista una agresión contra mi persona. Dicha agresión ha de ser ilegítima, es decir, que no la he buscado yo ni la he propiciado y, por supuesto, ha de ser real, es decir, que exista; ha de ser peligrosa y ubicarse en el momento presente, no puede haber pasado hace tiempo ni preverla en un futuro. El segundo requisito que se va a valorar es el de los medios que yo he empleado para defenderme. Han de ser racionales. Para ver qué se entiende por medio racional, acudimos a la fuente oficial ya utilizada anteriormente, la RAE, pero en su faceta jurídica.
Medio racional: «Requisito que supone que se emplee un medio o procedimiento de defensa necesario en concreto, esto es, el menos lesivo posible pero suficiente».
Por lo tanto, cabe entender de este requisito que yo podré utilizar los medios que tenga a mi alcance para defenderme, pero estos tendrán el único propósito de repeler la agresión, tendrán que ser equitativos y, además, producir el menor daño posible.
Como último requisito, se tendrá en cuenta la falta de provocación por mi parte, entendiendo que yo no la he incitado (la agresión). De la lectura de este requisito podemos intuir que no contempla aquellas peleas donde las personas se han ido provocando mutuamente o han respondido a provocaciones y al final han acabado en enfrentamiento, pues resulta probable que habrán existido fases en las que la agresión se podría haber evitado. Al igual que tampoco contempla esas batallas multitudinarias entre, por ejemplo, aficionados de equipos deportivos distintos. Entiendo que se trata de un tipo de agresión que te sorprende.
Bien, este ha sido un breve análisis de lo que el legislador ha plasmado por escrito. Ahora vamos a analizar lo que, desde mi punto de vista, no se ha tenido en cuenta para establecer los citados requisitos.
Agresión ilegítima y real
Que se tenga que dar, en primer lugar, una agresión es el punto de partida y no creo que existan dudas al respecto. Que sea real, salvo que se padezca algún tipo de anomalía, enfermedad o que la persona se encuentre en un estado que impida distinguir o siquiera plantear lo que es o no real también parece un concepto claro.
Peligrosa
Lo que plantea duda es que sea peligrosa, pues dependiendo de nuestra percepción podemos entender que lo es o no, o que lo es mucho o poco. Pongamos un ejemplo. Ante un intento de puñetazo en la cara en vía pública, para una persona que entrena un deporte de contacto, aun cuando la acción no deja de ser peligrosa por las lesiones que podrían entrañar, su percepción va a ser completamente distinta a la de una persona que nunca haya visionado un puñetazo dirigiéndose hacia su rostro. La persona entrenada se sentirá extraña (siempre y cuando no hubiera estado ya inmersa en este tipo de acciones anteriormente), pues no se encuentra en un centro deportivo, se trata de la calle, pero independientemente su cerebro reconocerá el golpe, incluso la velocidad y trayectoria, activando una respuesta basada en su experiencia y conocimientos. La persona no entrenada podrá reaccionar de forma instintiva y es posible que levante las manos para cubrirse la cara o esquive el golpe o, posiblemente, cierre los ojos y se quede totalmente paralizada. Sin tener en cuenta el resultado de la acción, la respuesta será diferente en ambas personas, pues aunque la acción suponga un peligro en cualquier caso, para cada uno de ellos revestirá una percepción distinta del «peligro».
Lo planteado anteriormente se trata de un ejemplo, ya que existen muchos factores internos y externos que influyen en esa percepción del peligro y la reacción posterior, que provocan que cada situación sea completamente diferente. Caben acciones que para el común de los mortales pueden parecer peligrosas ya que están aceptadas por la gran mayoría, como una persona que irrumpe en un colegio con un arma de fuego, una persona que entra en un comercio esgrimiendo un cuchillo, una persona circulando a 200 km/hora por vía urbana. Pero este requisito del legislador no se interesa por lo que opina la mayoría, se interesa por lo que, volviendo al ejemplo inicial, he percibido yo cuando me han agredido. Y yo me pregunto, ¿se puede tasar esa percepción del peligro?, ¿cómo?, ¿desde el punto de vista de alguna ciencia?
Procedimiento
Si no existe forma de tasarlo (el peligro), estaríamos basándonos en hechos, y muchas veces, en ausencia de una explicación formal para esos hechos, acudimos a suposiciones.
Sigamos con el ejemplo anterior para poder aclararlo. Yo soy el agredido, pero como estoy en posesión de una titulación específica en un sistema de lucha determinado «me encasillan». Y según ese encasillamiento, tendría que haber podido defenderme de otra forma ya que, al parecer, quienes juzgan, ya tienen muy clara cuál sería mi percepción del peligro. ¿Cuáles son los hechos?, me ha lanzado un puñetazo a la cara, lo he esquivado y he respondido con otro defensivo a su cara fracturándole la mandíbula. ¿Tenemos una explicación formal?, no, porque no había testigos. Es mi declaración contra la suya, no había cámaras para grabar los hechos, nadie se ha preocupado en valorar cuál fue mi respuesta y si estaba vinculada a una reacción natural del organismo, nadie se ha preocupado en investigar si el sistema de lucha que practico me ha preparado para defenderme de una acción así; nadie se ha preocupado en valorar si he pasado miedo o no. ¿Cuál es la suposición?, como tengo un título en un sistema determinado de lucha, sin más preámbulo, se me considera una especie de arma mortífera, gracias a lo cual tendría que haber templado los nervios y haber resuelto la contienda sin provocar daños a la persona que me ha intentado agredir.
Vuelvo a insistir en que se trata de un ejemplo cualquiera, pero no cabe duda de que existen muchos pronunciamientos en este sentido, incluidos los del Tribunal Supremo. Si bien, cada caso se tiene que estudiar por separado, existe la posibilidad de que, además de no aplicarme la eximente de legítima defensa, se me aplique también la agravante de abuso de superioridad. Así pues, pasamos de defenderme de una agresión que no he provocado ni deseado, en la que me podrían exculpar por los daños producidos, a que me puedan culpar de esos daños y, además, en una forma agravada, es decir, aumentada la pena por mis conocimientos en lucha.
El abogado Pablo Romero, colaborador de este libro, lo expresa muy acertadamente en el siguiente artículo en el que utiliza un lenguaje y un estilo de redacción que lo hacen perfectamente comprensible, publicado con el título «Cinturón negro, arma blanca. Las artes marciales en el delito de lesiones».
En una pelea, ¿ser cinturón negro equivale a arma blanca? ¿Estar federado en un arte marcial me puede perjudicar en un juicio? En esta entrada te lo explico todo.
«La leyenda urbana del cinturón negro
Es curioso como algunas leyendas urbanas de tanto repetirse se convierten en verdad absoluta para el personal. Como que una denuncia se puede retirar.
Una de esas leyendas es que ser cinturón negro en un arte marcial equivale siempre a utilizar un arma blanca.
Pues ya puedes ponerte a buscar en el Código Penal que no encontrarás esa equiparación por ningún lado. Ni en el Código Penal ni en ninguna otra normativa.
Como te decía, es una leyenda urbana. Pero ojo, que cuando el río suena agua lleva.
Origen de la confusión: Agravante de abuso de superioridad
Como digo, es radicalmente mentira que el Código Penal recoja el supuesto específico de un “cinturón negro”. Y que de manera automática lo penalice.
Pero no es menos cierto que regula supuestos que, en casos concretos, sí que pudieran perjudicar a un experto en artes marciales en un delito de lesiones. En concreto hablamos de la agravante del abuso de superioridad.
Pero vayamos por partes:
¿Qué es una agravante?
Pues son una serie de circunstancias, aplicables a todo tipo de delitos, enumeradas en el Código Penal (art. 22) en las cuales, esos delitos se aumentan de pena (art. 66 CP).
Es decir, si un delito, por ejemplo, el de robo, tiene una pena de prisión mínima de un año, si le es aplicable una agravante (por ejemplo, haber robado a alguien por motivos racistas), la pena mínima va a ser de dos años.
La gente, coloquialmente, suele hacer referencia a las agravantes cuando utilizan expresiones como “lo hizo con nocturnidad y alevosía” (que, curiosamente, la nocturnidad como tal ya no está regulada en el Código Penal, otra leyenda urbana)
Pues una de estas agravantes es el abuso de superioridad.
Abuso de superioridad
Jurídicamente hablando el abuso de superioridad es aquel supuesto en el que te aprovechas de una determinada circunstancia para poder perpetrar un delito más fácilmente en perjuicio de la víctima debilitando precisamente la posible defensa de este.
Para poder aplicar esta agravante es necesario, por un lado, que concurra la circunstancia que suponga el desequilibrio de fuerzas entre ambas partes y, por otro, que el agresor sea consciente de que está utilizando ese desequilibrio, que sea consciente de la superioridad y la aproveche para cometer el delito.
Pongo un ejemplo para que se entienda mucho mejor: en un bar, el típico listo con una copa de más, decide buscarle las cosquillas a otro. Este último lo que hace es irse a su grupo de amigos y pedirles que le “ayuden”. Así que todos juntos van a esperar que el amigo en cuestión salga solo del recinto para “pedirle explicaciones”.
Como es evidente, teniendo en cuenta la superioridad numérica (imagínate, 5 contra 1) va a permitir a los agresores golpear más fácilmente a la víctima y que este no pueda evitar los golpes. Vamos, que le van a dar «tunda» de cuidado.
Pues eso sería un abuso de superioridad de libro.
Experiencia con artes marciales.
Aclarado entonces cuál es esta agravante y los requisitos que exige, toca hacerse la siguiente pregunta: en una pelea ¿qué ocurre si soy cinturón negro o sé artes marciales?
Pues depende. Y de ahí que al principio de esta entrada habláramos de leyenda urbana. Porque no siempre practicar una defensa personal se traduce en una agravación de la pena. De nuevo lo explico con ejemplos.
En medio del bar alguien ha tenido la feliz idea de decirte que te pareces al feo de los hermanos Calatrava, y tú, decides que, aprovechando que eres tercer Dan de Kárate, se trague su “piropo” dándole una paliza marca de la casa.
Sin mediar palabra le sueltas un puñetazo en el plexo solar porque sabes que lo deja sin respiración. Y acto seguido le lanzas una patada circular a la cabeza a sabiendas de que dicho golpe lo deja, al instante, KO (además de dejarle sin algún piño).
Es decir, no te has puesto a dar golpes al tun tun. Sabías perfectamente donde golpear. Y tampoco tenías intención de defenderte (pues lo único que había hecho el listo de turno era hacer una “gracieta” sobre tu físico) Toda tu obsesión era dar un escarmiento para que se acordara para la próxima vez.
Eras consciente de tu superioridad como experto en artes marciales y la utilizaste para hacer daño. En este caso te llevas, sí o sí, la agravante y ampliación de la pena de regalo. Punto pelota.
Pero ahora, siguiendo con el ejemplo, vamos a cambiar un pelín la situación: tras meterse con tu físico, tú le dices que te deje en paz, y para tu sorpresa saca un cuchillo e intenta clavártelo.
Aprovechando que eres un máquina en kárate, bloqueas instintivamente la mano del cuchillo con tu brazo izquierdo, mientras con el derecho, y teniendo en cuenta la gravedad de las circunstancias (un cuchillo en mano de alguien con pocas ganas de razonar) lanzas el puñetazo, que antes comentábamos, al plexo solar. Se queda sin respiración y te da tiempo a huir y llamar a la Policía.
Si te das cuenta, seguimos hablando de una pelea. Sigues siendo tercer Dan de un arte marcial y de hecho, también golpeas al contrario. Pero en este segundo ejemplo no te van a aplicar la agravante del abuso de superioridad.
Todo lo contrario, ha sido precisamente el conocimiento que tienes en artes marciales el que te ha servido para hacer el más mínimo daño y poder defenderte de una agresión. Es decir, en este caso las artes marciales tienen hasta un efecto positivo (que permitiera la aplicación de la legítima defensa).
Por eso no podemos decir, como comentaba al principio, que ser cinturón negro equivalga automáticamente a una agravación de la pena. Depende de cada caso.
Varias aclaraciones a lo expuesto. En primer lugar, lo que se valora, en su caso, para aplicar el abuso de superioridad, es que tengas conocimiento y experiencia en las artes marciales. Es decir, que no se exige que seas cinturón negro o que estés federado. Porque puedes ser un fuera de serie peleando y no haberte examinado nunca de un cinturón (por ejemplo, si practicas boxeo).
Lo que ocurre es que si eres cinturón negro o te has federado en algún arte marcial suele ser una prueba de que sí te manejas muy bien repartiendo golpes. Pero todo se tiene que probar.
Generalmente el saber un arte marcial es un elemento que se tiene en cuenta junto con otras circunstancias a los efectos de aplicar esta agravante, como por ejemplo, una superioridad física (vamos, ser más fuerte) respecto de la víctima. Aunque no nos engañemos, algunos jueces con que “huelan” que estás recibiendo clases ya te aplican la agravante sin más ciencia.