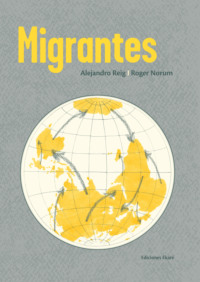Kitabı oku: «Migrantes», sayfa 5
Tierra, territorio e identidad
En 1942 la filósofa y activista política Simone Weil escribió que «estar arraigado es quizá la necesidad más importante y menos reconocida del alma humana»[44]. La idea de que los humanos han sido prototípicamente sedentarios ha sido dominante por largo tiempo, pero esto no significa que estar arraigado geográficamente de forma permanente sea «normal» y que el movimiento sea una aberración. Cuando hablamos de «raíces» nos referimos tanto a conexiones materiales y perceptivas como a otras metafóricas e imaginadas que conectan a las personas con sus lugares, y a las redes de apoyo que generan una sensación de pertenencia con ese sitio. En el capítulo 2 veremos cómo la movilidad de las cosas, de las ideas y de la gente ha sido generalizada en las sociedades humanas durante milenios. Y, sin embargo, las ideas sobre las raíces, la tierra y el territorio están tan firmemente inscritas en nuestro lenguaje y formas de pensar que nos pueden llevar a olvidar el papel fundamental del movimiento para el ser humano.
La noción de territorialización de la identidad es la idea de que la identidad social o cultural de un individuo está determinada por el anclaje a un espacio fijo, a una extensión establecida y delimitada de tierra. Desde este enfoque conceptual y político, se hace aparecer los nexos entre la gente y el lugar, y entre la nación y el territorio, como si fueran naturales, como una característica inmutable de la relación entre grupos humanos y su espacio geográfico. Por ejemplo, la noción de una cultura humana se basa en la idea de que en algún lugar existen raíces estables y fijas, y una existencia territorializada[45]. El propio término cultura está ligado etimológicamente a la palabra cultivar. Esto es llamativo, si se considera hasta qué punto el movimiento humano ha sido una característica que ha definido a las sociedades durante miles de años[46].
Los estudiosos de la migración han llamado «sesgo sedentario» a la idea de que mantenerse en un lugar es normal y el movimiento es anormal, actitud que ha sido predominante en muchas sociedades por largo tiempo. Incluso hoy, buena parte de la discusión sobre los solicitantes de asilo o refugiados describe el tiempo de una persona en el exilio como detenido o suspendido[47]. En Europa, este tipo de divisiones binarias entre la gente móvil y la gente inmóvil, así como las fronteras artificiales que con frecuencia se dibujan entre ellas, se remontan hasta (por lo menos) el siglo XIV. En aquel tiempo las instituciones del Estado se apropiaron de estas ideas para argumentar que la movilidad de los pobres y desfavorecidos amenazaba el orden público dominante. Se recurrió a estas distinciones con el objetivo de preservar lo que la socióloga Bridget Anderson ha llamado «comunidades de valor». La idea de Anderson es que los estados modernos se conciben a sí mismos no como agregados arbitrarios de personas conectadas entre sí por un estatus legal compartido, sino como un colectivo coherente compuesto por individuos que comparten ideales comunes y patrones de comportamiento; que se expresan a través de la religión, el idioma o las costumbres. Sus miembros, en otras palabras, tienen valores compartidos[48].
Las complejas raíces históricas del control reglamentario de la movilidad reaparecen en el presente, cuando la figura móvil del migrante es conceptualizada por diversos actores institucionales —autoridades y productores de mensajes y contenidos que modelan la opinión pública— como oscilando entre la exclusión y la inclusión en comunidades distintas. Imponer como natural u obligatorio que el migrante se deba insertar en un campo social determinado, a riesgo de quedar excluido, es contradictorio con los principios de igualdad, derechos y autonomía en la sociedad. A través de este tipo de pensamiento, los movimientos migratorios son desnormalizados: esto es, se los hace aparecer como aberraciones y anomalías.
SEDENTARIOS Y NÓMADAS, «NORMALES» Y «ANORMALES»
El sedentarismo, o el «sesgo sedentario», subyace a muchas iniciativas estatales sobre migración y desarrollo, que tienen el objetivo implícito de reducir el flujo de migración internacional, especialmente hacia los países industrializados. Si se cree que los humanos son inherentemente sedentarios y estáticos, entonces es más fácil demonizar el emprendimiento de los migrantes en busca de una mejor vida, y considerarla como una aberración y una situación irregular que debe ser arreglada.
En realidad, la migración ha sido siempre una estrategia utilizada por las personas y los grupos humanos para intentar mejorar su calidad de vida, y las crecientes oportunidades para la migración internacional proveen de herramientas esenciales de bienestar futuro a muchas personas en todo el planeta.
Las fronteras y los límites
En el transcurso de los últimos siglos —y en particular durante el siglo pasado— las fronteras se han vuelto fundamentales para la organización de nuestro mundo físico y político. Pero nuestra fascinación con las fronteras se remonta a miles de años atrás, hasta los dibujos del cielo nocturno en paredes de cavernas (alrededor del 16.500 a. C.) hechos por gente que exploraba los límites de su conocimiento e intentaba discernir su mundo y ver qué significaba. Las cuevas de El Castillo en Cantabria (España), por ejemplo, contienen un mapa de puntos de la constelación de la Corona Borealis que data del 12.000 a. C. Podemos aventurar que esta representación del límite más lejano que podían percibir estos artistas del final del Pleistoceno ha debido de poner en juego ideas sobre su propio lugar en el universo, sobre su relación con otras personas, y sobre su relación con ese límite. Por su parte, la fascinación que han sentido geógrafos e historiadores hacia los mapas y los atlas, también da testimonio de los intentos del ser humano para entender dónde comenzaban y terminaban los límites de su mundo.
Las primeras representaciones del mundo hechas sobre papel (o papiro) son del siglo VI a. C. Anaximandro de Mileto (h. 611-546 a. C.), el antiguo sabio griego que dibujó uno de los primeros mapas de mundo en forma de cilindro, estaba fascinado por la idea de las fronteras y los límites, en buena medida porque pensaba que estos permitían a los seres humanos definir quiénes eran y cómo llevar adelante sus vidas. En sus estudios se ocupó de la idea del infinito y también de la creación de mapas, y pensaba que estos últimos eran útiles para mejorar la navegación y el comercio entre las colonias del Mediterráneo y el Mar Negro (y, por lo tanto, para fortalecer el poder central). Creía además que la idea filosófica de una representación física global del mundo constituía una enorme contribución al conocimiento humano[49].
La más reciente preocupación por las fronteras y los límites puede haber estado influenciada por el efecto de acercamiento geográfico de las regiones del mundo a raíz de las expediciones de descubrimiento de los siglos XV y XVI. Saber que los humanos estaban relativamente mucho más interconectados los unos con los otros quizá contribuyó a que se impusiera a la reflexión de algunos grupos humanos —o al menos de algunas personas dentro de ellos— el tema de los vínculos y similitudes entre las personas; y a la vez llevó a otros a enfocarse en determinar las distinciones entre ellos, generando la necesidad de pensar e imponer límites y fronteras.
Más recientemente, las fronteras se han convertido en un asunto de creciente preocupación política en muchas partes del mundo. La libre circulación de capital, bienes e información, y el creciente movimiento libre de personas entre varios países en regiones como Europa (con el advenimiento de la Unión Europea) ha sido el resultado de nuevas políticas en el marco de las transformaciones del sistema económico global. Igualmente, la creciente discusión sobre las formas de producción y de consumo en un mundo globalizado ha cuestionado la naturaleza fija de las fronteras políticas y geopolíticas de los estados, invitando a reconsiderar los nexos entre los territorios geográficos y la soberanía nacional. Los procesos de globalización y transnacionalismo parecen sugerir que quizá ya no necesitemos fronteras. Si hay tantos movimientos alrededor del mundo, y si la gente ahora está tan interconectada, quizá las líneas divisorias que definieron al mundo durante la guerra fría y las guerras mundiales puede que ya no sean tan necesarias. Tal vez estemos entrando paulatinamente en un nuevo «mundo sin fronteras». Después de todo, se está volviendo cada vez más común para la gente tener identidades múltiples y fluidas; y —al menos en ciertas partes del mundo, como Europa y algunas regiones de Asia— los territorios geográficos remotos o desconocidos aparecen cada vez menos como barreras y cada vez más como invitaciones para ponerse en movimiento, viajar y explorar nuevas regiones y formas de vida.
Sin embargo, aunque sea cierto que ahora hay un mayor movimiento de personas, cosas e ideas alrededor del mundo, también es cierto que en muchos contextos los límites se están volviendo más infranqueables y más vigilados. De hecho, hoy existe más preocupación que nunca antes por controlar a quienes se mueven entre países. ¿Cómo podemos reconciliar el hecho de que hoy las fronteras a la vez se derrumban y se erigen con más fuerza, tanto conceptualmente como en la realidad? Esta paradoja fundamental comienza a entenderse si nos preguntamos quién puede moverse libremente y quién no, para qué personas significan las fronteras un límite y para quiénes no. Por más que las fronteras internacionales sean cada vez más porosas, solo un pequeño porcentaje de la gente en el mundo es capaz de moverse a través de ellas sin ser controlada.
Migrantes y ciudadanos
Una de las razones por las cuales la migración constituye un tema tan candente de debate tiene que ver con su relación con los temas de fronteras, su control y el otorgamiento de derechos de acceso privilegiado a los países delimitados por estas. Cuando un gobierno abre las fronteras de su país y concede a ciertos grupos de personas acceso y privilegios específicos (como derecho a la residencia, derecho al trabajo, beneficios sociales, etc.), se hace evidente la complejidad que entraña el manejo de estos asuntos, así como las discusiones sobre ellos.
DISTINTOS CAMINOS HACIA LA CIUDADANÍA
Según el principio ius sanguinis (ley de la sangre, en latín), la ciudadanía se determina de acuerdo a la filiación —esto es, por tener uno o ambos padres que ya son ciudadanos del estado—, en vez de por el lugar de nacimiento. Los niños pueden ser ciudadanos automáticamente al nacer si sus padres tienen ciudadanía del estado, o determinadas identidades étnicas o culturales incluidas en los criterios de ciudadanía. Este principio contrasta con aquel del ius soli (derecho del suelo), según el cual la ciudadanía se otorga sobre la base del nacimiento en un territorio. La ciudadanía jus soli tiene la ventaja de ofrecer membresía en una comunidad política dada a aquellos que seguramente ya viven ahí, para que puedan estar sujetos a sus leyes y contribuir a su desarrollo económico y social. Este principio provee una vía para promover la integración social y la legitimidad democrática, reduciendo las preocupaciones sobre la exclusión interna y la inseguridad de la residencia. Al otorgar ciudadanía a aquellos nacidos en el país, el jus soli incorpora a los niños de los inmigrantes como miembros desde su nacimiento. El principio ius domicile (ley de residencia), sin embargo, permite a un migrante obtener la nacionalidad a través de la naturalización después de haber sido un residente legal en el país por un número de años. Esta vía es quizá la más común para los migrantes internacionales.
¿A partir de qué momento pueden los migrantes obtener los mismos beneficios que los locales? ¿Cuándo termina la condición de migrante? Suele decirse que una de las vías para que termine el período en el que alguien es caracterizado como tal (al menos en términos legales o políticos) es la concesión de la ciudadanía naturalizada. Cada país tiene sus propias políticas para estos fines, algunas muy estrictas, y otras más laxas. Tradicionalmente existen tres formas para obtener la ciudadanía: por filiación, por nacimiento y por residencia en el país.
El camino de migrante a ciudadano dibuja una trayectoria compleja, llena de obstáculos y estaciones para los migrantes; pero también para las sociedades receptoras, al exponer las dificultades que tienen para manejar sus dinámicas básicas y sus transformaciones. En este proceso aparecen muchas más variables que las consideraciones demográficas o el incremento potencial del desempleo, por citar algunos de los temas que frecuentemente están en la opinión pública. En esta situación se pone en juego una de las decisiones más importantes y sensibles con las cuales se enfrenta cualquier comunidad política o social: cómo definir quién pertenece o debería pertenecer a su círculo de miembros.
NEPAL Y LOS TRABAJADORES MIGRANTES
Nepal es un pequeño país enclavado entre China y la India, con una población de unos 28 millones. Cada año, cerca de 400.000 nepaleses dejan atrás sus ciudades y pueblos para trabajar en ultramar, con frecuencia en el Golfo Pérsico, en países como Catar o los Emiratos Árabes Unidos, donde enormes proyectos de construcción demandan mano de obra barata (como los de la Copa Mundial de 2022). Los nepaleses que trabajan en el extranjero, mayoritariamente hombres, envían remesas de dinero a sus familias, que proveen a estas de un aumento significativo de sus ingresos. Este incremento puede ser, por supuesto, muy positivo, pero también puede conllevar aspectos negativos. Por ejemplo, en Nepal las familias que reciben remesas tienden a emigrar de los pueblos a las áreas urbanas, donde existe la posibilidad de una vida con más lujos, pero también con más gastos. Una parte mínima del dinero de las remesas entra en la mejora de las condiciones de vida de la gente a largo plazo o en su desarrollo humano. Además, mientras un marido está lejos por largo tiempo, su esposa suele quedarse en una situación de soledad y aislamiento. A veces las familias se deshacen, sus niños crecen sin una figura paterna en casa, lo cual, en el contexto nepalí puede derivar en un pobre rendimiento escolar, adicciones a las drogas y el alcohol y en general en una vida socialmente carenciada[50].
La ciudadanía por naturalización es el proceso legal por el cual un no-ciudadano puede adquirir la nacionalidad de un país determinado, y habitualmente incluye la exigencia de que se establezcan conexiones sociales genuinas entre el individuo y su nuevo país de residencia durante un plazo de varios años, y la adquisición de ciertos conocimientos básicos (como la lengua, la historia del país, etc.). Pero a veces los estados mismos eligen obviar estos requerimientos de incorporación de la cultura o de los códigos sociales de un país. Por ejemplo, existen programas de «ciudadanía por inversión», que han sido criticados porque permiten que cualquier persona con medios económicos pueda comprar su camino hacia la ciudadanía, privilegiando a cierta clase de ciudadanos y rompiendo con los requerimientos estándar de incorporación. Si se examinan las diferencias entre las rutas establecidas por algunos países para otorgar la ciudadanía, se hace evidente que tienen menos que ver con las necesidades de los migrantes que intentan convertirse en ciudadanos, o con una valoración de su aporte a los países de acogida, y más con las ideologías nacionales particulares y las historias de esos países. Y más allá de las especificidades de la adquisición de la ciudadanía, este también es un factor determinante en la configuración del fenómeno de la migración como conjunto.
¿Cuáles son los beneficios y las desventajas de las migraciones, y qué desafíos suponen?
Definitivamente, existe un conjunto de ventajas de la migración que pueden ser capitalizadas por los países receptores. Algunas tienen que ver con la economía, otras son de orden social y cultural. Por ejemplo, la mano de obra migrante puede cubrir vacantes de trabajo y lagunas existentes en el mercado laboral de ciertas especializaciones profesionales, y colaborar así en el crecimiento económico. La brecha del sistema de pensiones puede repararse por la contribución de nuevos trabajadores jóvenes, que también pagan impuestos, cosa que hace posible mantener una serie de servicios para una sociedad que envejece cuando la población joven local laboralmente activa es insuficiente. Los inmigrantes con frecuencia traen energía e innovación, y pueden enriquecer a sus países anfitriones con su diversidad cultural.
Esto puede tener una influencia positiva en la productividad y eficiencia de los trabajadores locales, en la medida en que los inmigrantes puedan aportar ideas nuevas y una perspectiva fresca a las empresas locales, e incluso ofrecer mayores vínculos culturales con naciones en desarrollo, potencialmente útiles en un contexto de comercio internacional en crecimiento. En los países de origen —que frecuentemente están en vías de desarrollo— las comunidades locales se pueden beneficiar con las remesas, que hoy sobrepasan para muchos países las donaciones de ayuda internacional. Más aún, en la medida en que los migrantes jóvenes envían remesas a sus comunidades de origen, el desempleo en esas comunidades se reduce. Y los migrantes que retornan pueden traer ahorros, destrezas y contactos internacionales[51].
A su vez, también existen desventajas potenciales de la migración para las comunidades. Un argumento frecuente sostiene que los salarios de los trabajadores locales pueden caer tras un aporte de fuerza de trabajo migrante. Sin embargo, cuando esto ocurre, tiende a hacerlo en proporciones muy reducidas, y en general parece ser una consecuencia temporal. Aunque la migración puede tener un impacto negativo en los salarios de algunos trabajadores de los tramos más bajos de la escala salarial, ha habido muy poca evidencia que apoye la idea de que la migración sea el factor impulsor principal, o al menos uno relativamente importante, de la bajada de salarios[52]. Sin embargo, también en ciertos casos, el hecho de que haya trabajadores dispuestos a trabajar por un sueldo menor puede incentivar a los empleadores a ignorar la productividad y a dejar de invertir en formación para sus trabajadores y en innovación. Esto puede llevar a la explotación tanto de los migrantes como de los nacionales. Al mismo tiempo, un aumento de la población puede ejercer presión en los servicios públicos, y el desempleo puede aumentar. Pero también se ha demostrado en muchos casos que la aportación de los migrantes a los impuestos de un país receptor es muy superior a la que reciben en forma de beneficios estatales o municipales[53].
En muchos países en los últimos años se han vivido dificultades de integración y un incremento de las fricciones con la población local; especialmente cuando no se hacen esfuerzos para disipar los mitos sobre la migración sostenidos por los locales. La criminalidad organizada, en la que se incluyen el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas y el terrorismo internacional, también pueden aprovechar las condiciones de libre circulación, y esto ha llevado con frecuencia a dirigir sospechas hacia los migrantes, sin hacer distinciones. Estas preocupaciones han determinado que a los grandes movimientos de personas en tiempos recientes se haya asociado un aumento del monitoreo de la seguridad, que ha transformado las condiciones del transporte aéreo y terrestre, las formas de vigilancia social, los espacios públicos e incluso el derecho a la intimidad.
En los países que envían migración, puede haber problemas sociales cuando hay niños que se ven obligados a permanecer en el sitio de origen y crecen sin tener el apoyo de un círculo familiar sólido. La pérdida de trabajadores jóvenes o muy capacitados puede crear desventajas económicas en diversos sectores laborales y de la economía, y también puede sustraer al país los recursos humanos e intelectuales necesarios para hacer frente a sus dificultades económicas, sociales o políticas. Así como puede debilitar sectores profesionales o académicos, la ausencia de los emigrados en las luchas sociales en sus países de origen puede contribuir a prolongar situaciones de injusticia o favorecer la supervivencia de gobiernos corruptos, dictatoriales e incluso de estados fallidos.
En términos generales, es evidente que la inmigración puede ser beneficiosa para los migrantes, pero solo si sus derechos están adecuadamente protegidos, y sus condiciones de inserción son favorables tanto para ellos como para estimular el dinamismo de las sociedades receptoras. La migración puede ser económicamente beneficiosa tanto para los países de origen como para los países receptores. Sin embargo, las estructuras actuales del comercio y las finanzas llevan a que los países en los cuales están establecidos los grandes bancos y otras instituciones financieras globales sean con frecuencia los que más se benefician.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.